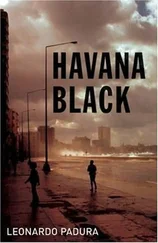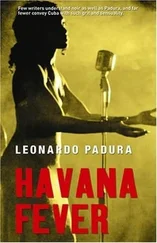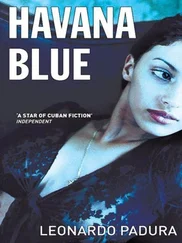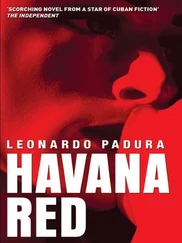– Para que nosotros nos enteráramos.
– Eso es lo que pienso. Entonces es porque sabe algo que…
– ¿La citamos para la Central?
– No jodas, Manolo, tú quieres resolverlo todo metiéndole un huevo en el tornillo a la gente. Si fuera tan fácil nos hubiera llamado a nosotros. Parece que va llover toda la tarde, ¿no?
– Sí, mira cómo está el cielo por el barrio tuyo… Bueno, ¿y qué hacemos mientras aparece Salvador y nos dice que se fue de la casa porque no resistía más a la mujer?
– ¿Qué hacemos? Pues pensar, qué otra cosa podemos hacer. Pensar como un par de pensadores que somos… Déjame en la casa, anda.
Quiso creer que la lluvia que limpiaba los cristales también limpiaba su mente y lo ayudaba a pensar. Por eso pensaba colocando frente a él la imagen escurridiza y velada que se le presentó en el sueño, tratando de que su ejercicio mental fuera capaz de arrancar la máscara tras la que se ocultaba la verdad. Siempre la verdad. Siempre escondida o transfigurada la cabrona verdad: unas veces detrás de palabras, otras detrás de actitudes y a veces hasta detrás de toda una vida fingida y rediseñada sólo para esconder o transfigurar la verdad. Pero ahora sabía que allí estaba y le faltaba una idea, una luz como de reflector capaz de encender su mente y hacer saltar la putísima verdad. La verdad, se dijo entonces, pensando y pensando, es que me gustaría ver otra vez a Poly Culito de Gorrión, Dios, qué horror, recordó, y aunque sintió deseos de masturbarse se negó terminantemente aquella solución individualista y autosuficiente, ahora que aquel culito era verdadero y cogible, no esa noche, pero sí el domingo, había aceptado ella, porque el sábado voy al ballet, ¿tú sabes?, y si escampaba él aprovecharía para ir al recital de poesía de Eligió Riego, y tal vez podría hablar con el recitante, y pensó también que debía de hacer muchísimo tiempo que no veía al Flaco y que debía contarle su encuentro cercano de primer tipo con aquella loquilla que le había sacado todo el semen almacenado en su cuerpo, mientras decía: ¡Dios, qué horror!, como si todo fuese un error. ¿Cómo sería Dulcita ahora, después de tantos años viviendo en Miami? Tal vez habría engordado y tendría cara de ama de casa y se vestiría con aquellas ropas de brillo que usaban todos los que venían de Miami, o tal vez no, y todavía tendría aquellas piernas hermosas que él trataba de observarle hasta las últimas consecuencias -las nalgas que sabía durísimas, el Flaco se lo había dicho-, cuando su amigo no lo miraba. Si ella seguía siendo linda, perfecta, buena gente, ¿era justo que viera así al pobre Carlos? ¡Si todo se pudiera hacer de nuevo y el Flaco fuera otra vez flaco! Si Dios existía, ¿dónde coño estaba metido el día en que hirieron al Flaco, precisamente al Flaco?… ¿Quién? ¿Salvador? ¿El médico? ¿Y Faustino? ¿El reparador de cocinas? ¿O quizás alguna de las otras diez personas que estuvieron en la casa? ¿Y por qué nunca pienso que el Marqués tenga algo que ver en todo eso? ¿Un cobrador alquilado por el dramaturgo? No inventes, Conde, se dijo. Casi pude verlo, coño, pero se estaba bien allí, después de comerse los dos pescados fritos y un trozo de pan y haber colado más café, sin pensar en que si no compraba más ya para el lunes no tendría café, porque todo era mejor con el fresco que había traído la lluvia que no tenía intenciones de parar. ¿El Gordo Contreras estaría pensando mientras veía llover? Pobre Gordo, si pudiera consultarle el caso seguramente me decía algo que me podía ayudar. Ese cabrón sí es un buen policía. Ahora, sin el Gordo y sin el viejo capitán Jorrín, cuya muerte todavía lamentaba el Conde, el oficio de policía iba a resultar más difícil. ¿A quién consultarle sus incertidumbres? ¿Y dónde habrían metido a Maruchi? ¿Qué habría pasado después entre el Marqués y el Otro Muchacho de nombre impronunciable, deportado a La Habana por ser tan maricón? Necesitaba que el Marqués le contara el final de aquella aventura que en cada capítulo se hacía más personal y menos travestida. ¿Le diría por fin quién era el Otro Muchacho y si de verdad lo había rescabuchado el día en que orinó en su casa? Lo que sí necesitaba saber, pensó mientras veía correr el agua por los cristales, bebía un poco más de café, y encendía otro cigarro y miraba el reloj calculando que le sobraba tiempo para digerir esa noche algunos poemas de Eligió Riego, lo que necesitaba saber era el fin de la historia de Alexis Arayán, tan enmascarado y tan muerto en las hierbas sucias del Bosque de La Habana, perseguidor de una muerte que no se atrevió a ejecutar con sus propias manos, falso ajusticiado divino atravesando su
Calvario sin fama ni cielo, sacrificio construido a su medida de homosexual pecador, trágicamente envuelto en los mantos de una Electra habanera. ¡Qué rico tú singas, papi…! ¿Eso era verdad? Nunca se lo habían dicho, al menos nunca se lo habían dicho así. Y de lo que decía el Marqués, ¿cuánto era verdad? En el mundo sólo el Flaco decía la verdad, y él mismo no le decía siempre la verdad a su amigo. ¿Faustino Arayán diría la verdad? ¿Y la negra María Antonia? ¿Y sería verdad que él, Mario Conde, estaría haciéndose amigo de Alberto Marqués, tan mariconazo y teatral? La verdad podía ser aquel guagüero con cara de guagüero que había visto esa mañana, golpeando el timón con su anillo, mientras decidía si le abría o no la puerta a la muchacha que le rogaba dando saltitos frente al ómnibus. ¿Qué podría ocurrir después entre esas dos personas que no se conocían y quizá nunca se hubieran conocido si la luz roja no detiene la guagua en ese instante preciso? ¿Ese era el azar concurrente? La lluvia seguía cayendo, rodaba blanda por los cristales como las ideas por la mente del Conde, que entonces miró sus manos y pensó, después de tanto pensar, que allí y en el río que lo arrastraba todo estaba la única verdad.
Se levantó y sacó de debajo de la cama la cajuela de la máquina de escribir. La abrió y observó la cinta, medio nublada de moho y perezas. Llevó la máquina a la cocina y la colocó sobre la mesa, y fue a buscar unas hojas de papel. Sentía que había visto un travestí y que la luz de la revelación había llegado a su mente, alarmada de tanto pensar. Metió la primera cuartilla en el rodillo y escribió: «Mientras esperaba, José Antonio Morales siguió con la vista el vuelo extravagante de aquella paloma». Le hacía falta un título: pero después lo buscaría, pensó, porque sentía en la punta de los dedos la urgencia de una revelación. Hundió los dedos en el teclado y siguió: «Observó cómo el ave tomaba altura…».
Fue un acto de magia perfectamente cumplido: la lluvia cesó, el viento arrastró las nubes hacia otros despeñaderos y un sol incendiario de las siete de la tarde regresó para encargarse de correr el telón del día. Pero el olor a lluvia parecía instalado para toda la noche en la piel de la ciudad, venciendo los vahos de gas, los amoniacos de orines secos, los olores equívocos de pizzerías abarrotadas y hasta el perfume de aquella mujer que caminaba frente al Conde, quizás hacia el mismo destino que él. Ojalá.
Con la euforia desbordada a causa de las ocho cuartillas mecanografiadas que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón, el Conde olvidó su prisa por llegar al recital y se dedicó, a través de los jardines devastados del Capitolio, a efectuar un exhaustivo registro visual, mientras marcaba el paso prodigioso de aquella mujer no menos prodigiosa en la que confluían todos los beneficios de un entrecruzamiento brutal: el larguísimo cabello rubio, desmayado de tan lacio, le caía sobre unas nalgas cabalgables de negra horra, aquel culo de perfil estrictamente africano, cuyas redondeces de musculatura bien trenzada descendían por dos muslos compactos hacia unos tobillos de animal salvaje. La cara -para más asombro del Condeno desmerecía aquella retaguardia invencible: unos labios de frutabomba madura dominaban la circunferencia gracias a la brevedad de aquellos ojos asiáticos, escurridos, definitivamente malvados con los que, a la altura del teatro donde terminaría la persecución y el cacheo óptico, miró un instante al Conde con arrogancia oriental y lo descalificó sin derechos de apelación. La muy cabrona sabe que está buena y lo goza. Está tan buena que yo sí la mataría, se dijo el Conde, complacido de poder citarse a sí mismo, mientras atacaba las escaleras fastuosas por donde en otros tiempos subió y bajó de los salones más exclusivos del país todo el dinero de la ciudad, envuelto en batas de seda, trajes de dril y hasta pieles de zorro o de armiño, impensables en aquella villa tórrida donde, sin embargo, cualquier cosa era pensable.
Читать дальше