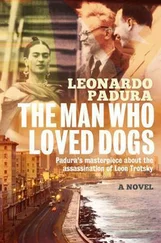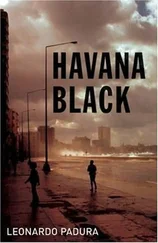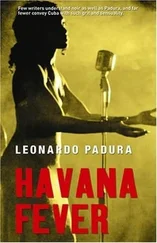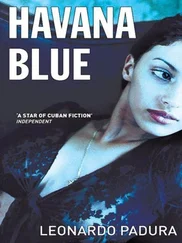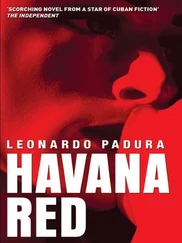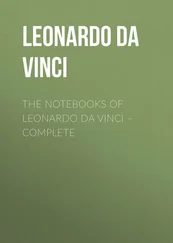El Conde se lanzó a la calle 17 con un mal sabor en la boca -y no por culpa del ron-, la proa apuntando al mar y el casco dispuesto a no dejarse derrotar esta vez por la fastuosidad incisiva, y al parecer a prueba del tiempo y otras erosiones, de aquellos palacios que un día resumieron el orgullo de una clase en su momento de esplendor creativo y le dieron a la calle el mote hacía tiempo olvidado de Avenida de los Millonarios. El éxito de aquellos hombres muy ricos -que no salían del asombro de serlo, y tanto, con apenas tres golpes de audacia política, financiera o hasta contrabandista-, necesitaba de tal modo de la evidencia que todos se empeñaron en darle forma eterna a su fortuna, y compraron todos los talentos necesarios para perpetuar su victoria y la magnificaron en piedras, hierros y cristales capaces de formar las mansiones más deslumbrantes de la ciudad. Ni siquiera se preguntó, inmerso en su ánimo de navegante con rumbo fijo de esa tarde, cómo era posible vivir en una casa de cuarenta habitaciones ni qué se podía sentir al ver el amanecer a través de los cristales que formaban aquel vitral de San Jorge sobre el dragón o de la floresta tropical de una luceta gigantesca, parida de todos los frutos posibles de la naturaleza y la imaginación. Lo que pensó, mientras avanzaba por aquella avenida, reciclada hacía tres décadas y ahora ocupada por oficinas, empresas y algunas ciudadelas atestadas de vecinos, fiíe que exactamente cuando él tenía dieciséis años y escribía su primer cuento, Alberto Marqués era sentenciado a olvidarse de la gloria y los aplausos. Su pobre cuento se titulaba «Domingos» y fue escogido para figurar en el número cero de La Viboreña , la revista del taller literario del Pre. El cuento relataba una historia simple, que el Conde conocía muy bien: su experiencia inolvidable, cada despertar de domingo, cuando su madre lo obligaba a asistir a la iglesia del barrio mientras el resto de sus amigos disfrutaba la única mañana libre jugando pelota en la esquina de la casa. El Conde quiso hablar, así, de la represión que conocía, o al menos de la que él mismo había sufrido en los tiempos más remotos de su educación sentimental, aunque, mientras lo escribía, no se formuló el tema en esos términos precisos. Lo frustrante, sin embargo, fue la represión que desató aquella revista que nunca llegó al número uno -y dentro de ella, también su cuento-. Cada vez que lo recuerda, el Conde recupera una vergüenza lejana pero imborrable, muy propia, toda suya, que lo invade físicamente: siente un sopor maligno, unos deseos asfixiantes de gritar lo que no gritó el día en que los reunieron para clausurar la revista y el taller, acusándolos de escribir relatos idealistas, poemas evasivos, críticas inadmisibles, historias ajenas a las necesidades actuales del país, enfrascado en la construcción de un hombre nuevo y una sociedad nueva (había dicho el director, el mismo director que un año después sería expulsado por fraudes incontables, cometidos en su empeño de ser reconocido como el director del mejor Pre de la ciudad, del país, del mundo, aun cuando su dirección se elevara sobre la mentira: sólo importaba que los demás pensaran que era el mejor director y lo reconocieran como tal, con todos los privilegios que el reconocimiento podía engendrar…). ¿Qué tenía que ver su cuento con todo aquello que le dijeron?, se pregunta otra vez, calle abajo y viento en popa. Sí, cuando eso ocurrió, él tenía dieciséis años y Alberto Marqués casi cincuenta, aquél era su primer cuento y pensó que se moría, pero Alberto Marqués ya estaba acostumbrado a vivir entre aplausos, loas y felicitaciones que les fueron negadas un mal día porque él y sus obras no cumplían determinados parámetros que de pronto se consideraron inviolables. ¿Qué habría sentido aquel hombre de aspecto diabólico y lengua punzante al verse separado de lo que quería, conocía y podía hacer, y al saberse castigado a sufrir un silencio de plazos que podían ser perpetuos? El Conde trató de imaginarlo, como trató de imaginar otras veces los amaneceres en aquellos palacios, y no pudo: le faltaba la experiencia, pero recordó su vieja vergüenza, su ira primaria de los dieciséis años, y pensó que debía multiplicarla por cien. Quizás así pudiera acercarse a las proporciones de aquella frustración mayúscula, confinada al espacio de una biblioteca municipal. ¿Era tan dañino que merecía ese castigo brutal y el ejercicio castrante de la reeducación para que diez años después le dijeran que fueron errores estratégicos, malentendidos de extremistas ya sin nombre y sin buró? ¿La ideología nueva, la educación de las masas nuevas, el cerebro nuevo del hombre nuevo podían ser contaminados y hasta destruidos por empeños y ejemplos como los de Alberto Marqués? ¿O no era más perjudicial una literatura de oportunidad como la que cultivaba su ex compañero Miki Cara de Jeva, siempre dispuesto a pervertir su escritura y, de paso, a vomitar su frustración sobre todo aquel que escribiera, pintara o bailara con verdadero talento? No, no podía haber comparación, y el mundo, aunque fuera gris, no podía serlo del modo en que lo coloreaba Miki, nunca vuelto a llamar Cara de Jeva. Entonces el Conde comprendió que aquella historia lo estaba reblandeciendo, a él, que era cada vez más blando, y comprendió también que la mariconería de Alberto Marqués empezaba a preocuparle menos y que una furtiva solidaridad de rebelde comenzaba a acercarlo al dramaturgo, y hasta empezó a lamentar un posible descubrimiento que de algún modo lo inculpara en el asesinato y lo llevara con toda su mariconería y su frustración y su dignidad y su cara tan fea a una cárcel donde sus nalgas se convertirían en un florero, y donde el servicio de los bugarrones, aunque no sorpresivo, sería gratis, eso sí se podía garantizar… En fin, allí estaba el mar.
Apriétale hasta la vida, llévalo bien recio, métele un dedo en un ojo, le había ordenado a Manolo después de explicarle quién era Salvador K. y de encomendarle aquella primera entrevista con el pintor. Y cuando lo vio, el Conde tuvo una prejuiciada esperanza: el tipo tenía un poco más de cuarenta años y debía de pesar unas doscientas libras, se sostenía sobre unos pies grandes -¿llegaría al nueve?- y exhibía brazos de fisiculturista, apropiados para apretar una banda de seda hasta ahogar a un hombre, quizá sin dejarlo combatir.
Sentados en la sala del apartamento, los policías rechazaron las intensas ofertas de agua, té y hasta de café, según correspondía al plan que habían acordado. No, ni agua.
Salvador K. parecía nervioso y trataba de congraciarse con los policías.
– Es una verificación, ¿verdad?
– No, no -dijo Manuel Palacios, y se sentó en el borde del sillón. Al Conde le gustaba aquel estilo agresivo de su raquítico subordinado-. Es algo mucho más serio y usted lo sabe. ¿Quiere hablar aquí o vamos a otra parte?
El pintor sonrió, nerviosamente. Está apendejado, susurró la experiencia del Conde.
– Pero ¿de qué cosa…?
– Entonces hablamos aquí. ¿Qué relación tenía usted con Alexis Arayán?
Como ya le caía mal, el Conde se alegró de ver cómo las últimas esperanzas de Salvador K. naufragaban con la sonrisa que desertó de sus labios.
– Yo lo conozco -dijo, tratando de aparentar cierta dignidad sorprendida-. Del Fondo de Bienes Culturales. ¿Por qué?
– Por dos razones. La primera, porque ayer mataron a Alexis Arayán. La segunda, porque nos han dicho que ustedes eran muy buenos amigos.
El pintor trató de levantarse, pero desistió. Era evidente que le faltaba un plan de acción, o quizás estaba verdaderamente sorprendido.
– ¿Que lo mataron?
– Anoche, en el Bosque de La Habana. Asfixiado.
El pintor miró hacia el interior de la casa, como si temiera alguna presencia inesperada. El Conde se montó sobre la mirada de Salvador y entonces se le ocurrió una pregunta, pero decidió esperar.
Читать дальше