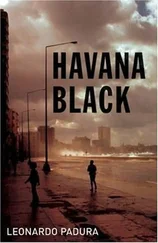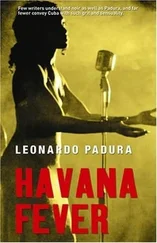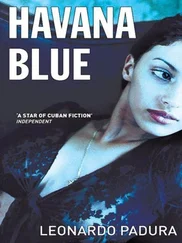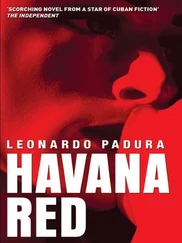El libro trataba de dar explicaciones filosóficas a aquella contradicción: el problema, creía entender el Conde, no era ser, sino parecer; no era el acto, sino la representación; ni siquiera era el fin, sino el medio como su propio fin: la máscara por el placer de la máscara, el ocultamiento como verdad suprema. Por eso le pareció lógica la identificación del travestimiento humano y del camuflaje animal, no ya para cazar o para defenderse, sino para ejecutar uno de los sueños eternamente perseguidos por el hombre: la desaparición. Porque no era probable, definitivamente, que la transformación morfológica tuviera como único sentido la captación del macho-presa, como la de ciertos insectos que varían su aspecto para simular el de flores atractivas y amadas por otros que, confundidos, caen en la trampa mortal; tampoco que el disfraz se propusiera engañar, como ciertos insectos de físico agresivo, cuya apariencia impone temor a posibles atacantes. Era, por el contrario, aquella voluntad de enmascararse y confundirse, la de negar la negación y sumarse a la tribu común de las mujeres, la que tal vez guiara un transformismo que, en tantas ocasiones, podía resultar grotesco.
Pero si la difuminación era la última razón del travestimiento, los resultados prácticos del ejercicio tenían cifras en el mundo animal que podían equipararse -haciendo más y más comparaciones- con el destino triste de esos travestís siempre descubiertos a pesar de todos sus esfuerzos: una nuez de Adán inevitable, unas manos crecidas por designio natural, una pelvis estrecha, ajena a cualquier atisbo de maternidad… El libro citaba un estudio, realizado durante cuarenta y siete años, que demostraba cómo en el estómago de los pájaros había tantas víctimas mimetizadas como no mimetizadas, según las proporciones advertidas en la región. Entonces, ¿el disfraz era inútil, vulnerable y no daba garantías de seguridad? Y el Recio concluía, citando ahora a alguien que debía de saber más que él, que el travestí confirma sólo «que existe en el mundo vivo una ley de disfrazamiento puro, una práctica que consiste en hacerse pasar por otro, claramente probada, indiscutible, y que no puede reducirse a ninguna necesidad biológica derivada de la competencia entre las especies o de la selección natural». Y entonces, ¿a qué coño se debía? ¿Todo aquello para decir que se trataba de un simple juego de apariencias? No, claro que no podía ser. Pero ¿sería totalmente casual el que un travestí católico, que además no es travestí, se transformara el día exacto que la liturgia señala como la fecha de la Transfiguración? Tampoco puede ser, tiene que haber sido una casualidad, eso es demasiado elaborado, pensaba el Conde cuando cerró el libro y miró por la ventana desde la que se veía el viejo castillo inglés, de piedras blancas y tejas rojas traídas desde Chicago, que se alzaba frente a las canteras, en la colina más prominente del barrio. De pronto se había acordado del pobre Luisito el Indio, el único mariconcito convicto y confeso de su generación, allí en el barrio. Recordó que Luisito era una especie de apestado para los mataperros jugadores de pelota, quimbumbia y burro veintiuno entre los que se crió el Conde. Nadie lo quería, nadie lo aceptaba y, más de una vez, entre varios de ellos habían apedreado a Luisito hasta que su madre, la mulata Domitila, había salido, escoba en mano, a su rescate, cagándose en las madres, los padres y toda la ascendencia de los agresores. Eran actitudes crueles, nombretes sucesivos -Luisita, el primero y más durable; Luisito el Pato; Culo de Goma (a propósito de sus nalgas abundantes, ya predestinadas a ciertos usos y abusos); o La Flor de la Canela, debido a aquel color aindiado de su piel-, desprecios constantes y marginación histórica y culturalmente decretada desde siempre: quién lo manda a ser tan maricón, decían ellos, y también las otras madres, que enseñaban a sus hijos a no andar con aquel niño distinto, invertido y perverso, enfermo del mal más abominable que se pudiera imaginar. Sin embargo, el Conde llegó a saber que algunos de los que lo apedreaban y lo vituperaban en público, ciertas noches propicias habían tenido la segunda escala de su iniciación sexual en el culo promiscuo de Luisito: después de experimentar con las chivas y las puercas, habían probado el boquete oscuro de Luisito, en los boquetes más oscuros de los túneles de la cantera. Y como ninguno de ellos admitió jamás que también hubiera besos y caricias complementarias para elevar las temperaturas (tú ves: eso sí es mariconería, se argumentaba con seriedad cuando se hablaba del caso), para todos los que lo hicieron, la relación con Luisito había sido aceptada como una prueba de hombría alcanzada a punta de pene… Luisito sí; ellos no: como si la homosexualidad sólo se definiera por una aceptación de la carne ajena similar a la recepción femenina. Después, cuando empezaron a tener novias y dejaron de jugar todos los días pelota y al burro veintiuno en las esquinas del barrio, se olvidaron de Luisito, y Luisito se olvidó de ellos: entonces el muchacho empezó a circular por La Rampa y El Prado, en compañía de otros invertidos tan jóvenes como él, en bandadas que se movían lentas y displicentes, como patos de La Florida, en busca de lagos propicios donde revolcarse, hasta que, en 1980, gracias a su indiscutible condición de homosexual y, por tanto, de escoria, antisocial y excluible, se le permitió abordar tranquilamente una lancha en el puerto del Mariel y salir hacia Estados Unidos. La última noticia que el Conde había tenido de Luisito el Indio fueron dos fotografías que circularon por el barrio, donde se describía un antes y un después, como los de Charles Atlas: en una se le veía sentado en un sofá brillante, mariconísimo -ambos: Luisito y el sofá, rosa perla-, con las cejas delineadas y una mata de pelo altísima; en la otra, sentado en el mismo sofá, había una mulata, algo gorda y bastante fea, quien no era otra que Louise Indira, la mujer en la cual, quirúrgicamente, se había convertido el único maricón reconocido de su generación, allí en el barrio. Y el Conde se preguntó si alguna vez Luisito el Indio habría tenido fundamentos filosóficos o siconaturales para sostener su homosexualidad, primero, y para llevar a cabo su transfiguración irreversible, después. ¿O no sería, simplemente, que desde niño había sentido aquella afición irreprimible por vestirse con batas de cintas y jugar con muñecas, que después derivaría hacia la obsesión por meterse cosas en el culo?
El Conde se alejó de la ventana y de sus recuerdos cuando sintió el llamado selvático de sus tripas enardecidas por la inactividad. Estaba cayendo la tarde y salvo dos pescados oscuros y de mala espina, refugiados en el fondo del congelador, no había otras provisiones comestibles en su casa. Miró el reloj: eran las siete y cuarenta y cinco, y entonces marcó un número de teléfono.
– José, soy yo.
– Claro que eres tú, Condesito.
– Vieja, tengo hambre.
– ¿Y me llamas a esta hora? Tú siempre haces lo mismo… Pero creo que te salvaste, porque hoy me compliqué buscando unas cositas ahí, y empecé más tarde. Deja ver qué se me ocurre.
– Haz cualquier cosa.
– Cállate, que estoy pensando. Es que tengo frijoles colorados en la candela y estaba escogiendo el arroz… Bueno, ven para acá, que tengo una idea.
– Bandeja paisa -anunció Josefina, y sus ojos brillaron con el orgullo y la satisfacción que debió de tener la mirada de Arquímedes poco antes de salir de la banadera.
El Flaco Carlos y el Conde, como dos alumnos poco aventajados, oían la explicación de la mujer: dejarse sorprender era parte del rito: lo imposible se haría posible, lo soñado se transformaría en realidad, y entonces el anhelo cubano por la comida desbordaría de pronto cualquier frontera de la realidad pautada por cuotas, libretas y ausencias irremediables, gracias al acto mágico que sólo Josefina era capaz de provocar y estaba provocando.
Читать дальше