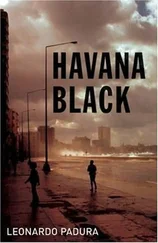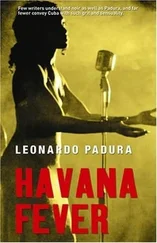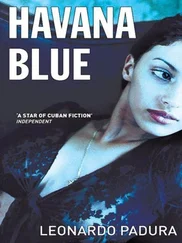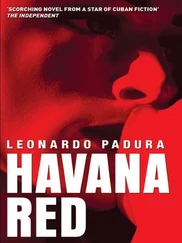– Necesito ir al baño -dijo entonces, casi sin haberlo ordenado a su cerebro.
Supuso que el Marqués iba a sonreír: sonrió, y dejó caer sobre el Conde una mirada que lo hizo sentirse medido, pesado, sobado en sus intimidades.
– Mire, pase por allí, la tercera puerta a la izquierda. Ah, y para descargar debe sostener la manilla hasta que el agua arrastre todos los efluvios, ¿me entiende?
– Gracias -dijo el Conde y se puso de pie, sabiendo que su vejiga lo había traicionado de un modo bochornoso. Avanzó hacia el pasillo oscuro y atravesó dos habitaciones: como estaba en la línea de visión del Marqués, apenas miró hacia los lados, pero supo que una era un dormitorio, y la segunda un estudio, lleno de libros hasta el lejanísimo techo. Entonces descubrió el origen del olor que no había podido clasificar al principio: era el perfume opresivo y magnético del papel viejo, húmedo y empolvado, que salía de aquel recinto, también oscuro, donde estaba lo que debía ser la biblioteca de Alberto Marqués, seguramente poblada de obras y autores excluidos por ciertos códigos y de exóticas maravillas editoriales, inimaginables para un lector del común, que el Conde trató de imaginar con los residuos de inteligencia que no estaban ocupados por la duda de si llegaría o no ante el inodoro.
Abrió la puerta y encontró el baño: a diferencia del resto de la casa, parecía limpio y organizado, pero tampoco se detuvo a estudiarlo. Se paró frente a la taza, sacó a la luz su pene desesperado y empezó a orinar, sintiendo cómo corría hacia la loza todo el alivio del mundo. Y corría y corría cuando miró hacia la puerta y creyó ver una sombra a través de los cristales nublados en los que había un parche mal encajado. ¿Lo estaría mirando? El Conde se cubrió el pene con la mano, y terminó de orinar mirando hacia la puerta. Esto es lo único que me faltaba, pensó, mientras se sacudía, y recibía el incontrolable temblor del fin de la expulsión. Rápidamente guardó su extremidad disminuida dentro del pantalón y descargó el inodoro, según las instrucciones recibidas. Adiós, efluvios.
Cuando salió al corredor vio al Marqués en la sala, sentado en su sillón. Avanzó hacia él, y volvió a ocupar su asiento.
– Qué rico es orinar cuando uno tiene ganas, ¿verdad? -comentó el dramaturgo y el Conde tuvo la certeza de que lo había observado. Me cago en su madre, se dijo, esto es demasiado, pero trató de ponerse a la ofensiva.
– ¿Y qué tiene que ver todo ese cuento de París con Alexis Arayán?
El Marqués sonrió, y dejó escapar unos hipidos cortos.
– Perdón -dijo-. Bueno, tiene que ver por el traje con que lo encontraron y porque él no era un travestí. Mejor dicho, no era lo que se dice un practicante, aunque a veces por jugar lo hacía. Se disfrazaba y montaba personajes. Lo mismo femeninos que masculinos, aunque nunca hubiera sido capaz de subirse a un escenario, ¿me entiende? Era demasiado tímido y cerebral para eso y estaba lleno de inhibiciones, ¿me explico?… Pero a él siempre le gustó mucho ese traje, que fue el que diseñé aquella noche en París para mi versión de Electra Garrigó que debía estrenar en La Habana y en el Teatro de las Naciones de París en 1971. Y aunque Alexis era homosexual, como usted ya sabrá, nunca me imaginé que tuviera la osadía que hace falta para ser un travestí y, que yo sepa, nunca salió a la calle vestido de mujer.
– Y entonces, ¿por qué lo hizo ayer?
– No sé, eso debe averiguarlo usted… Para eso le pagan, ¿no?
– Creo que sí -dijo el Conde-. Por cierto, ¿Alexis era católico?
– Sí, cómo no. Y medio místico.
– ¿Y le habló algo del día de la Transfiguración?
– ¿De la transfiguración? ¿De qué transfiguración?
– De la de Cristo… la que se celebraba ayer, 6 de agosto.
– No, no, no me habló de eso… Mire, ayer él salió de aquí sin despedirse, pero no me preocupé demasiado, porque él era así: medio neurótico, y a veces se volvía muy introvertido. Yo lo sentí salir por el pasillo, y por eso sé que fue como a las siete… Además, para su información: Alexis y yo sólo éramos amigos. El tenía problemas en su casa, los padres lo amenazaban todos los días con botarlo de allí, y entonces él me pidió que lo dejara vivir aquí. Pero no había nada más, ¿me entiende? Cada oveja con su pareja y yo estoy muy viejo para hacer de lobo…
El Conde encendió otro cigarro y otra vez se preguntó: dónde coño estoy metido. Aquel mundo era demasiado lejano y exótico para él y se sentía definitivamente perdido y con mil interrogantes a cuyas respuestas no tenía acceso. Por ejemplo: ¿a aquel maricón viejo le gustaban los maricones o los hombres?, y el hombre que está con maricones, también es maricón, ¿verdad? ¿Dos maricones pueden ser amigos y hasta vivir juntos y no cogerse uno al otro? Pero dijo:
– Lo entiendo, claro… ¿Y cómo se conocieron usted y Alexis? ¿Desde cuándo?
El Marqués volvió a sonreír y se ajustó las solapas de su bata.
– ¿De verdad que no lo sabe?… Mire, hace dieciocho años, cuando corría el año del Señor de 1971, yo fui parametrado y, claro, no tenía ningún parámetro de los que se pedían. Se imagina eso, ¿parametrar a un artista, como si fuera un perro con pedigrí? Casi que es cómico, si no hubiera sido trágico. Y, de contra, es una palabra tan feísima… Parametrar. Bueno, empezó toda aquella historia de la parametración de los artistas y me sacaron del grupo de teatro y de la asociación de teatristas, y después de comprobar que no podía trabajar en una fábrica, como debía ser si quería purificarme con el contacto de la clase obrera, aunque nadie me preguntó nunca si yo deseaba ser puro ni a la clase obrera si estaba dispuesta a acometer tal empeño desintoxicante, pues me pusieron a trabajar en una biblioteca pequeñita que está en Marianao, clasificando libros. Y le voy a confesar algo por lo que espero no me meta preso, señor teniente: fue un error. A un artista no se le puede dejar demasiado cerca de buenos libros que él no tiene, porque los roba… Aunque no tenga alma de ladrón, los roba. Imagínese usted que en aquella biblioteca hubo, había, una edición de El paraíso perdido con las ilustraciones de Doré. ¿Sabe de lo que le hablo? Bueno, si quiere se lo enseño…
– No hace falta -lo cortó el Conde.
– Bueno, yo trabajaba allí y Alexis iba a estudiar a la biblioteca, pues quedaba cerca del Pre donde estaba matriculado. Y el caso es que él sabía quién era yo y, por supuesto, me admiraba. El pobre, no se atrevía a hablarme, porque se habían dicho tantas cosas de mí… pero, ésas sí usted debe saberlas, ¿no? Hasta que un día se atrevió, y me confesó que había leído dos de mis obras y que había estado en un ensayo de Electra Garrigó , y que era la emoción más fuerte que había sentido en su vida… Aquel pobre niño me adoraba, y no hay artista que se resista a la adoración de un joven aprendiz. Bueno, nos hicimos amigos.
– Una sola pregunta más, por ahora -dijo el Conde mientras miraba su reloj. Aquella última historia le parecía la más extraordinaria de todas las oídas y leídas y quiso imaginar qué podía haber sentido aquel hombre aplaudido y mimado por los críticos en el silencio anónimo de una biblioteca municipal, donde sus expectativas se reducían al robo de algún libro apetecible. No, no era tan fácil-. ¿Alexis tenía problemas con alguien? ¿O tenía una relación estable con alguien?
Alberto Marqués no sonrió ni parpadeó esta vez. Sólo movió los larguísimos dedos con los que cubría el extremo del brazo de su sillón.
– Lo que se dice problemas, pues no lo sé. El fue un muchacho tierno, por decirlo de alguna forma. Necesitaba paz y cariño, y en su casa lo trataban como un leproso, se avergonzaban de él, y eso lo convirtió en un tipo reconcentrado, que veía un fantasma en cada sombra. Además, sabía que nunca llegaría a ser un artista, y eso era lo que había soñado ser toda su vida, pero asumió con valor su falta de talento, y eso sí que no sabe hacerlo todo el mundo, ¿verdad?
Читать дальше