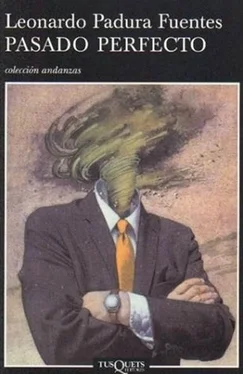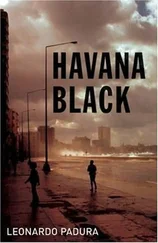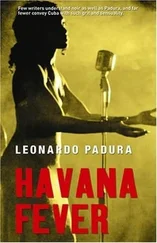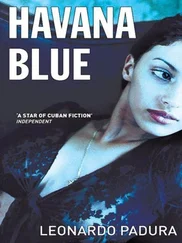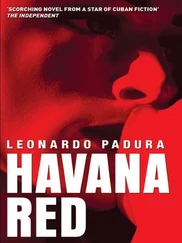Cuando entró en la Central, el Conde se descubrió añorando la paz de los domingos. Apenas eran las ocho y cinco minutos, pero era lunes y todos los lunes parecía que se iba a acabar el mundo y la Central se preparaba para una evacuación de guerra atómica: la gente no podía esperar el elevador y corría por las escaleras, no había sitio en el parqueo y los saludos solían ser un Y qué, fugaz, ahorita te veo, o un Buenos días, apresurado; y maltratado por los últimos resabios del dolor de cabeza y la mala noche, el Conde prefirió responder levantando sólo la mano y esperó pacientemente en la cola del elevador. Sabía que dentro de media hora se sentiría mucho mejor, pero las duralginas necesitaban su tiempo para actuar, aunque no se recriminaba por no haberlas tomado la noche anterior, se sentía tan limpio y liberado después de hablar con el Flaco que hasta olvidó que nunca le había contado lo sucedido con Tamara y también que debía poner en hora el despertador. Otro capítulo de la pesadilla en que Rafael Morín lo perseguía para meterlo preso le abrió los ojos a las siete en punto de la mañana y apenas un par de veces sintió deseos de morirse: cuando se levantó de la cama y desató el dolor de cabeza, y cuando, sentado en el inodoro, tuvo conciencia de la larga pesadilla que había sufrido toda la noche y la terrible sensación de ser perseguido que aun flotaba en su cerebro. Fue entonces cuando sin pensarlo empezó a cantar: «Usted es la culpable, de todas mis angustias, de todos mis quebrantos…», sin lograr saber por qué había escogido precisamente aquel horrible bolero. Seguramente era que estaba enamorado.
El elevador se paró en su piso y el Conde miró el reloj de pared: llegaba diez minutos tarde y no tenía intenciones ni ánimos para inventar un cuento. Abrió la puerta del cubículo y la sonrisa de Patricia Wong fue una bendición.
– Buenos días, amiguitos -les dijo. Patricia se levantó para saludarlo con el beso de siempre y Manolo lo miró como distante, sin abrir la boca-. Qué rico hueles, China -le dijo a su compañera, y se detuvo un instante para mirar como siempre miraba a aquella mujerona, lograda entre una negra y un chino. Casi seis pies y ciento ochenta libras repartidas con esmero y buenas intenciones: tenía unos senos pequeños y seguramente muy duros, y unas caderas que parecían el mar Pacífico, con aquellas nalgas que inevitablemente le provocaban el deseo de tocarlas o subirse sobre ellas y saltar, como en una cama elástica, para comprobar si aquel prodigio de culo era posible.
– ¿Cómo estás, Mayo? -le preguntó ella, y el Conde sonrió por primera vez en el día con aquel Mayo que era de uso exclusivo de Patricia Wong. Ella, además, le mejoraba el dolor de cabeza con sus potecitos de pomada china y le despertaba las supersticiones más escondidas y nunca confesadas: era como un amuleto de la buena suerte. En tres ocasiones la teniente Patricia Wong, investigadora de la Dirección de Delito Económico, le había puesto en las manos la solución de casos que parecían esfumarse en la inocencia del mundo.
– Esperando que le digas a tu padre que me invite a comer otro pato agridulce.
– Si tú ves lo que hizo ayer -empezó a decir y se sentó, acomodando con dificultad sus caderas entre los brazos de la butaca. Entonces cruzó sus piernas de corredor de fondo y el Conde vio los ojos de Manolo a punto de perderse tras el tabique nasal-. Preparó unas codornices rellenas con vegetales y las cocinó con jugo de albahaca…
– Espérate, espérate, ¿cómo se come eso? ¿Con qué las rellenó?
– Mira, machacó primero la albahaca con un poquito de aceite de coco y luego las puso a hervir. Entonces metió la codorniz que ya estaba adobada y dorada en manteca de puerco y la había rellenado con almendras, ajonjolí y como cinco tipos de hierbas, todas crudas: frijolitos chinos, cebollinos, acelga, perejil y no sé qué más, y al final roció las codornices con canela y nuez moscada.
– ¿Y ya, se puede comer? -preguntó el Conde en el climax de su entusiasmo matinal.
– Pero eso debe de saber a rayo, ¿no? -intervino Manolo y el Conde lo miró. Pensó decirle alguna barbaridad, pero antes trató de concebir la mezcla imposible de aquellos sabores rotundos y primarios que sólo podía combinar un hombre de la cultura del viejo Juan Wong, y decidió que Manolo podía tener razón, pero no se dio por vencido.
– No le hagas caso al niño, China, la incultura lo mata. Pero ya ustedes no me invitan a nada.
– Si tú ni me llamas, Mayo. Fíjate que mandaste a Manolo a que me citara para este trabajo.
– Olvídate, olvídate, que eso no se va a repetir -y miró al sargento, que acababa de encender un cigarro a esa hora de la mañana-. ¿Y a éste qué le pasa?
Manolo chasqueó la lengua, quería decir, «No me jodas», pero necesitaba hablar.
– Na, tremendo lío con Vilma anoche. ¿Tú sabes lo que dice? Que yo inventé lo del trabajo ayer para irme por ahí a tomar con una mujer. -Y miró a Patricia-. Por culpa de éste.
– Manolo, deja esa descarga, ¿eh? -le pidió el Conde y observó el file abierto sobre la mesa-. Tú estás muy huevón para que andes diciendo que yo te obligo a nada… ¿Ya le explicaste a Patricia lo que queremos?
Manolo apenas asintió.
– Ya me lo dijo, Mayo -terció Patricia-. Mira, la verdad es que no confío mucho en que los papeles revelen algo importante. Si Rafael Morín estaba en alguna maraña y es un hombre tan eficaz como dicen, debe haber guardado bien la ropa antes de bañarse. De todas maneras algo se puede hacer, ¿no?
– ¿Ya tienes tu equipo?
– Sí, van dos especialistas conmigo. Y ustedes dos, ¿no?
El Conde miró a Patricia y luego a Manolo. Notó que su dolor de cabeza había desaparecido, pero se tocó la frente y dijo:
– Mira, China, llévate a Manolo, porque yo tengo que quedarme un rato aquí haciendo otras cosas… Tengo que ver los informes que han llegado…
– No hay nada -advirtió el sargento.
– ¿Ya viste todo?
– Nada de Guardafronteras, ni de las provincias, lo de Zoilita es cierto paso por paso y a Maciques quedamos en entrevistarlo en la Empresa.
– Bueno, no importa -trató de escaparse el Conde. Los números y él se habían peleado hacía muchísimo tiempo y evitaba en lo posible aquel tipo de rutina-. Yo no les voy a ser muy útil allá, ¿verdad?, y quiero ver al Viejo. Lo que hago es que voy para allá a eso de las diez, ¿anjá?
– Anjá, anjá -lo imitó Manolo y levantó los hombros. Patricia sonrió y sus ojos rasgados se perdieron en su cara. ¿Podrá ver algo cuando se ríe?
– Ahorita nos vemos -dijo Patricia, y agarró a Manolo por un brazo para sacarlo del cubículo.
– Oye, China, un momentico -le pidió el Conde, y entonces le susurró al oído-. ¿A qué sabía la codorniz de ayer?
– Lo que dice el niño -le devolvió el susurro-. A rayo. Pero el viejo se las comió todas.
– Menos mal -y le sonrió a Manolo mientras le decía adiós con la mano.
– Los negocios de mucho dinero son como las mujeres celosas: no se les puede dar motivos de quejas -dijo René Maciques, y el Conde miró a Manolo, la lección le estaba saliendo gratis y él se había equivocado: René Maciques apenas tenía cuarenta años y no los cincuenta que había imaginado, y tampoco parecía un bibliotecario, sino un animador de televisión que quisiera convencer con la voz y con las manos, y que constantemente tratara de peinarse las cejas superpobladas con el movimiento de los dedos índice y pulgar sobre la frente. Vestía una guayabera tan blanca que parecía esmaltada, con ribetes bordados de un blanco todavía más brillante, y sonreía con limpia facilidad. En uno de sus bolsillos asomaban tres bolígrafos dorados y el Conde pensó que solamente alguien muy comemierda intentaría demostrar sus posibilidades de acuerdo a la cantidad de bolígrafos portados-. Si uno llega a tener esos negocios en las manos, entonces debe hacerse confiable, parecer tan satisfecho como si fuera a cerrar el trato, derrochar tranquilidad y convencimiento. Lo dicho, igual que una mujer celosa: porque al mismo tiempo debe sugerir, pero sin exageraciones, que no se muere por firmar, que uno sabe que hay cosas mejores, aunque sepa que es inmejorable. Los negocios son una selva donde todos los animales son peligrosos y no basta con que uno tenga la escopeta en la mano. -Y el Conde pensó, metafórico el hombre, ¿no?-. Y para lograr eso no conozco a nadie más hábil que el compañero Rafael. Yo tuve la ocasión de trabajar mucho con él aquí en Cuba y también en algunas transacciones en el extranjero, negocios de esos que meten miedo, y se comportaba como un artista, vendía caro y bien, y compraba siempre por debajo de la oferta, y compradores y vendedores quedaban tranquilos y convencidos aunque supieran a la larga que Rafael los había envuelto. Y lo mejor: nunca perdía un cliente.
Читать дальше