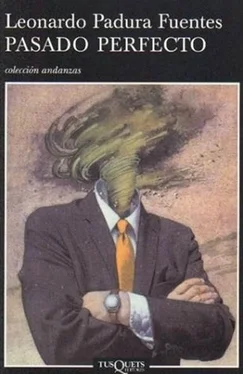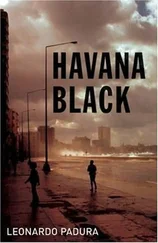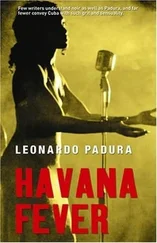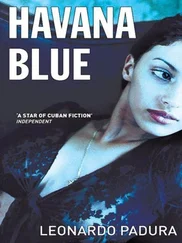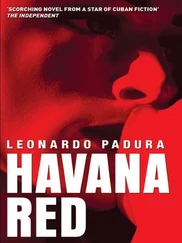– Ya sé, palos de ciego.
– Ah, Manolo, no jodas, esto es así. Dale, te veo en una hora.
– Me ves en una hora. ¿En una hora? Oye, me estás llevando a la una mi muía y ni siquiera me has dicho qué hubo con el gaito…
– Nada. Hablé con el jefe de seguridad de Comercio Exterior y parece que el gallego es más puro que la virgen santísima. Un poco putañero y bastante tacaño con las niñas, pero me soltó la plegaria de que es amigo de Cuba, que ha hecho buenos negocios con nosotros, nada anormal.
– ¿Y vas a hablar con él?
– Sabes que me gustaría, ¿no? Pero creo que el Viejo no nos va a dar un avión para ir hasta Cayo Largo. El hombre está allá desde el primero por la mañana. Parece que todo el mundo se fue el primero por la mañana.
– Yo creo que deberíamos verlo, después de lo que dijo Maciques…
– No regresa hasta el lunes, así que tenemos que esperar. Bueno, en una hora aquí, mi socio.
Manolo se puso de pie y bostezó, abriendo la boca todo lo que pudo y quejándose tiernamente.
– Con el sueño que me dio el almuerzo.
– Oye, ¿tú sabes lo que me espera a mí ahora mismo?, ¿eh? -insistió el Conde en la interrogación, y abrió una pausa para acercarse al sargento-. Pues me toca hablar con el Viejo y decirle que no se nos ocurre ni timba… ¿Quieres cambiar?
Manolo inició la retirada, sonriendo.
– No, allá tú, que para eso ganas como cincuenta pesos más que yo. En una hora me dijiste, ¿verdad? -aceptó la encomienda y salió del cubículo sin escuchar el anjá con que lo despedía el teniente.
El Conde lo vio cerrar la puerta y entonces bostezó. Pensó que a esa hora podría estar durmiendo una larga siesta, acurrucado y tapado, después de atracarse con la comida de José, o entrando en un cine, le encantaba aquella oscuridad en pleno mediodía y ver películas muy escuálidas y conmovedoras, como La amante del teniente francés, Gente como uno o Nos amábamos tanto. No hay justicia, se dijo, y recogió el file y su maltrecha libreta de notas. Si hubiera creído en Dios, a Dios se hubiera encomendado antes de ir a ver al Viejo con las manos vacías.
Salió del cubículo y avanzó por el corredor que conducía a las escaleras. La última oficina del pasillo, la más amplia y fresca de todo el piso, estaba iluminada y decidió entonces hacer una escala necesaria. Tocó en el vidrio, abrió y vio las espaldas encorvadas del capitán Jorrín, también miraba hacia la calle desde su ventana, con el antebrazo apoyado en el marco. El viejo lobo de la Central apenas se volteó y dijo, entra, Conde, entra, y siguió en la misma postura.
– ¿Tú crees de verdad que ya debo retirarme?, ¿eh, Conde? -preguntó el hombre, y el teniente supo que había escogido un mal momento. Para aconsejar estoy yo, pensó.
Jorrín era el más veterano de los investigadores de la Central, una especie de institución a la que el Conde y muchos de sus compañeros acudían como a un oráculo en busca de consejos, presagios y vaticinios de comprobada utilidad. Hablar con Jorrín era una especie de rito imprescindible en cada investigación escabrosa, pero Jorrín estaba envejeciendo y aquella pregunta era una terrible señal. -¿Qué le pasa, maestro?
– Me estoy convenciendo a mí mismo de que ya debo retirarme, pero me gustaría saber qué piensa alguien como tú.
El capitán Jorrín se volteó pero se mantuvo junto a la ventana. Parecía cansado o triste o quizás agobiado por algo que lo atormentaba.
– No, ningún lío con Rangel, no es eso. En los últimos días hasta somos amigos. El lío es conmigo, teniente. Es que este trabajo me va a matar. Ya son casi treinta años en esta lucha y creo que no puedo más, que no puedo más -repitió y bajó la cabeza-. ¿Tú sabes lo que estoy investigando ahora? La muerte de un niño de trece años, teniente. Un niño brillante, ¿sabes? Se estaba preparando para competir en una olimpiada latinoamericana de matemáticas. ¿Te imaginas? Lo mataron ayer por la mañana en la esquina de su casa para robarle la bicicleta. Lo mataron a golpes, más de una persona. Llegó muerto al hospital, le habían fracturado el cráneo, los dos brazos, varias costillas y no sé cuántas cosas más. Como si lo hubiera aplastado un tren, pero no fue un tren, fueron personas que querían una bicicleta. ¿Qué cosa es esto, Conde? ¿Cómo es posible tanta violencia? Ya debería estar acostumbrado a estas cosas, ¿no? Pues nunca me he acostumbrado, teniente, nunca, y cada vez me afectan más, me duelen más. Es bien jodido este trabajo nuestro, ¿no?
– Verdad -dijo el Conde y se puso de pie. Caminó hasta pararse junto a su compañero-. Pero qué carajos va a hacer uno, capitán. Estas cosas pasan…
– Pero hay gentes caminando por ahí que ni se imaginan estas cosas, teniente -interrumpió el consuelo que le brindaba el Conde y volvió a mirar por la ventana-. Fui esta mañana al entierro del muchacho y me di cuenta de que ya estoy muy viejo para seguir en esto. Coño, no sé, pero que todavía maten a un niño para robarle una bicicleta… No sé, no sé.
– ¿Puedo darle un consejo, maestro?
Jorrín se mantuvo en silencio, otorgando. El Conde s.i bía que el día que el viejo Jorrín se quitara el uniforme entraría en una agonía irreversible que lo llevaría a la muerte, pero también sabía que tenía toda la razón, y se imaginó a sí mismo, dentro de veinte años, buscando a los asesinos de un niño, y se dijo que era demasiado.
– Nada más se me ocurre decirle una cosa y creo que es la misma que usted me hubiera dicho a mí si estuviera en su situación. Encuentre primero a los que mataron al muchacho y después piense si debe retirarse -dijo y caminó hacia la puerta, tiró del picaporte y entonces agregó-: ¿Quién nos mandó a ser policías?, ¿verdad? -y salió al pasillo en busca del elevador, mordido por la angustia que el maestro le había trasmitido. Miró su reloj y comprobó alarmado que apenas eran las dos y media y sintió que había atravesado una larguísima mañana de minutos perezosos y horas blandas y difíciles de superar, y vio ante sus ojos un reloj de Dalí. Entró en el despacho del Viejo y le preguntó a Maruchi si podía verlo, cuando sonó la alarma del intercomunicador. La muchacha le dijo, espérate, con un gesto de la mano, y oprimió el botón rojo. Una voz de lata oxidada, tartamuda por la comunicación, preguntó si el teniente Mario el Conde andaba por allá arriba o dónde estaba metido que nunca aparecía. Maruchi lo miró, cambió de tecla y dijo:
– Lo tengo delante de mí -y cambió otra vez.
– Pues dile que tiene llamada, de Tamara Valdemira, ¿se la paso para allá?
– Dile que sí, si no me va a morder -dijo el Conde y se acercó al teléfono gris.
– Pásala, Anita -pidió Maruchi y cortó, para agregar-, creo que al Conde le interesa el caso.
El teniente puso la mano sobre el auricular y el timbre sonó. Miró a la jefa de despacho del Viejo mientras el teléfono largaba el segundo timbrazo, pero no levantó el auricular.
– Estoy nervioso -le confesó a la muchacha, alzó los hombros, qué tú quieres que haga, y esperó a que terminara el tercer timbrazo. Entonces contestó-: Sí, oigo -y Maruchi se dedicó a observarlo.
– ¿Mario? ¿Mario? Soy yo, Tamara.
– Sí, dime, ¿qué pasa?
– No sé, una bobería, pero a lo mejor te interesa.
– Pensé que había aparecido Rafael… A ver, a ver.
– No, que mirando en la biblioteca vi la libreta de teléfonos de Rafael, estaba allí, al lado de la extensión y, bueno, no sé si es una bobería.
– Pero termina, mujer -pidió él y miró otra vez a Maruchi: todas son iguales, le dio a entender con un suspiro.
– Nada, chico, que la libreta estaba abierta en la página de la z.
Читать дальше