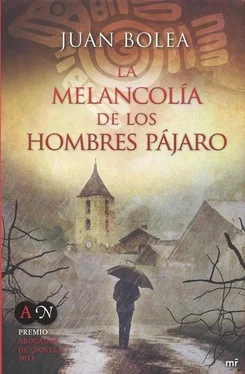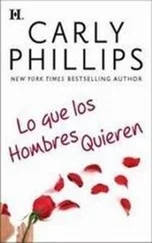– Si te refieres al bufete, sigue viento en popa. Hay mucho más trabajo del que pueda desear. El problema está aquí. -El abogado se dio un golpe en el pecho, ahogando algo parecido a un sollozo-. Esto me ha golpeado muy hondo. Creí que conocía el dolor, pero no tenía idea de que pudiera ser tan profundo.
– Saldréis adelante.
– No lo sé. Ya ves cómo está Sara. Y yo… no me he portado nada bien con ella.
– ¿Por qué dices eso?
La mirada de Labot se dispersó por las turbias aguas de la ría.
– Voy a confesarte algo, Martina, algo que no le he contado a nadie… No me hubiera atrevido a hacerlo, pero ahora… He mantenido relaciones con otras mujeres. Chicas jóvenes, con las que… ¡Si Sara llegara a enterarse, se avergonzaría de mí!
Martina guardó silencio. Aborrecía esa clase de confidencias. «¿Qué hacer con ellas desde el punto de vista de la lealtad -pensó-, salvo decepcionarse?»
– ¡Si el tiempo pudiera volver atrás! -deseó Jesús.
– ¿Qué harías, en ese caso?
– Dispondría de una segunda oportunidad.
– Yo creía que el amor no las necesitaba -dijo fríamente la inspectora.
– Sara nunca la necesitaría, es cierto. Por eso es una mujer de verdad. La mejor a la que un hombre podría aspirar.
– ¿Ni siquiera intuye que la has engañado?
– No.
– ¿Por qué lo hiciste?
– No lo sé.
– ¿Por narcisismo? ¿Por vanidad?
– Puede -asintió a medias Labot, como si el diagnóstico de la inspectora no fuese muy descaminado-. La primera vez fue con una prostituta muy joven. Volví a verla varias veces y llegué a sentir algo que… Era un trastorno, una especie de adicción. Y el caso es que quería a Sara más que nunca. Nuestras hijas eran pequeñas. Siempre estábamos jugando con ellas, haciendo excursiones. Fue una época maravillosa.
Y, sin embargo, de vez en cuando yo sentía la imperiosa necesidad de descender a los infiernos. Realmente no hay una explicación, Martina. En ese sentido, no me diferenciaba nada de mis clientes. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía. Tenía que hacerlo, eso es todo. Era más fuerte que yo.
Labot hizo una pausa, como si se hubiese perdido en el laberinto de sus debilidades, hasta que prosiguió, imprimiendo a su confesión un curioso giro.
– En uno de aquellos antros que frecuentaba me encontré a mi cuñado Paco. Nos confesamos y protegimos mutuamente. Entre los dos se estableció ese tipo de canallesca confianza que alimenta el vicio. Paco es un tipo sanguíneo, un competidor nato, quizá el individuo con mayor seguridad en sí mismo que he conocido nunca. De creerle, también en el terreno sexual era un número uno, un amante inagotable. Le tomó gusto a hablarme de sus proezas sexuales. Me contó que tenía una querida fija en Santander y dos o tres aventuras más o menos estables. Di por supuesto que Concha, su mujer, debía de estar al tanto de alguno de esos rollos, de la misma manera que Sara y yo intuíamos que su matrimonio hacía aguas tiempo atrás.
La inspectora no hizo ningún comentario. Como si encontrase un cierto alivio en la crítica, Labot acusó:
– Paco es implacable, un verdadero tirano, dentro y fuera de casa. Ha hecho su fortuna a base de machacar a todo el mundo y hundir a los demás, incluidos los suyos. Todo le pertenece. En su día, Concha firmó un documento de separación de bienes, que preparé yo mismo. Ella no tiene nada a su nombre. Pero ¿de qué estoy hablando? -se recriminó-. Lo que los Camargo hagan o dejen de hacer no tiene nada que ver con mis errores… ¿Qué quieres que te diga, Martina? ¡He sido un miserable! Después repetí con otras chicas…
– Déjalo, Jesús -le aconsejó Martina-. Todos tenemos un lado oscuro.
– Tú no.
– No soy una santa. Claro que lo tengo.
– Sara no. Mi hijas tampoco. Gloria no lo tenía, y…
Martina intentó apartarle de ese pozo.
– ¿Cómo se encuentra Susana?
– Imagínate… Ha regresado a Valladolid. Hablamos todos los días. Me llama ella o la llamo yo. Se echa a llorar ella o me echo a llorar yo. ¡Soy tan desdichado! Todo se derrumba a mi alrededor… Siento que nuestra paz se ha resquebrajado para siempre. Y siento dentro de mí impulsos que te estremecerían. El odio me domina, a menudo lo veo todo como a través de un velo de sangre. Mi confianza se ha transformado en rencor. He perdido la fe en mí mismo. Estoy cambiando y no sé en qué me convertiré.
– Son reacciones normales.
– ¿Ah, sí? -protestó Labot, abriendo los brazos en un gesto tan exagerado que resultó patético-. ¿Calificarías de normal que me esté convirtiendo en un indeseable?
– ¿De qué estás hablando ahora? No te entiendo, Jesús.
– Es como si -farfulló el abogado y, desde luego, no parecía él- yo también quisiera hacer daño. Vengarme. Matar… ¡Qué estoy diciendo! -se recriminó, sepultando el rostro entre las manos.
– Te recuperarás -trató de tranquilizarle Martina-. Tardarás más o menos tiempo, pero recuperarás tus…
– ¿Mis qué, Martina? ¿Mi vida? ¿Las nuestras, tal como eran?
La inspectora guardó silencio.
– No seré capaz -gimió Labot, un segundo antes de estallar-: ¡Mataría ahora mismo a Sergio Torres! ¡Lo ahogaría con mis propias manos, del modo en que él estranguló a mi hija!
La inspectora sintió como si un aire helado la hubiese transido de pronto. El semblante de su amigo se había deformado en una máscara cruel.
– ¡Y lo haría lo más lentamente posible, disfrutando con su sufrimiento y retrasando el momento de su muerte, por lo que de liberación y descanso pudiera tener para él!
Martina puso una mano sobre la suya. Labot rompió a llorar. Su entrecortado llanto nacía de lo más primario de su ser. Conmovida, Martina le abrazó estrechamente.
– Ten ánimo, Jesús.
Pero la espita del dolor se había abierto, haciendo brotar del pecho del abogado un torrente de rabia y desesperación.
– ¡Dios condenado! -clamó el desgraciado padre, con los ojos arrasados de lágrimas-. ¿Por qué tuvo que matar a mi pequeña, qué le había hecho? ¿Por qué no pudo dejarla vivir?
El tiempo se detuvo para Sara. Como si atravesara un túnel invadido de niebla, su impulso vital penetró en una zona muerta, de la que no parecía fácil que pudiera salir.
Apenas hablaba. Cuando lo hacía, se limitaba a utilizar monosílabos o frases hechas.
Las pastillas la sedaban, ciertamente, pero se le había trastornado el ciclo del sueño y no era raro que permaneciese insomne parte de la noche. Sin fuerzas para levantarse, fingía dormir cuando su marido se despertaba para ir al trabajo. Desde la cama oía a Jesús cepillarse los dientes en el cuarto de baño, ducharse, vestirse. Aislada en su mundo de dolor, no daba señales de estar despierta cuando él, después de desayunar, volvía a subir al dormitorio para, con un beso en la frente, despedirse de ella hasta la noche.
Sara se pasaba buena parte de la mañana en la cama. No desayunaba ni se lavaba más allá de lo estrictamente necesario. Por alguna abstrusa razón, relacionada, tal vez, con aquel mundo espiritual, fuera cual fuese, en el que ella quería creer que se encontraba Gloria, comenzar el día comiendo y acicalándose le parecía una falta de respeto a la memoria de su hija.
Solo después de ingerir a mediodía una comida que no habría alimentado a un gorrión se vestía de cualquier modo -o se abrigaba, más bien-, para refugiarse en el cobertizo del jardín. En esa lóbrega estancia de piedra, sola, separada de la casa por un manto de césped, se disponía, sentada en una mecedora, mirando el mar, o el fuego, o el cielo, a dejar pasar la tarde hora tras hora, hundiéndose más y más en sus recuerdos.
Читать дальше