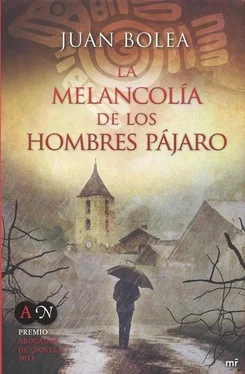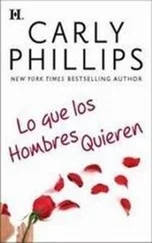La cabeza de Gloria estaba inclinada. Tenía los ojos abiertos e inyectados en sangre. Una demoníaca expresión, como si Dios y el diablo hubiesen luchado a brazo partido para cobrarse su alma, deformaba su rostro.
Durante los días que prosiguieron a la trágica muerte de Gloria Labot, su familia vivió un auténtico infierno. Ni sus padres ni Susana, la única hija que le había quedado a la destrozada pareja, fueron capaces de asimilar los hechos.
Sus amigos, entre los cuales se contaba Martina de Santo, temieron que la herida no fuera a cerrarse por mucho que les expresaran su afecto, y que acaso no cauterizase nunca. La magnitud del golpe recibido por los Labot parecía situarse más allá del dolor, en la esfera de lo inhumano.
Sara precisó atención médica y ayuda psicológica para enfrentarse al trauma. Sufría de tal manera que quienes pudieron verla durante los días que prosiguieron al funeral de Gloria apenas la reconocieron. Había perdido peso. Su piel, la lozanía. Su mirada, antes expresiva, vivaz, reflejaba ahora una extrema desesperación.
La desdichada madre no paraba de llorar, pero lo hacía en un silencio que infundía pavor. Se negaba a comer. A diario, subía al cementerio del pueblo, donde Jesús y ella habían decidido enterrar a su pequeña Gloria. Una vez allí, Sara permanecía durante horas frente a la tumba de su hija, tan inmóvil y ausente como si también ella estuviera muerta.
Y en realidad lo estaba. Muerta por dentro y para siempre. Muerta en vida hasta que le llegara la hora.
Jesús Labot había alcanzado a ver a su hija con el cuello roto, colgando grotescamente de aquel árbol. Durante el resto de su vida, esa imagen le perseguiría como una maldición.
Casi al mismo tiempo que él, el juez de guardia, a quien la Policía Nacional había dado parte una vez Martina de Santo hubo llamado con su teléfono móvil a la Jefatura de Santander para informar del suceso, se había presentado en el bosque, en el lugar donde había aparecido el cuerpo. Además del magistrado, del vehículo celular desplazado a Los Trastolillos salieron un médico forense, un subinspector y un agente.
Martina les informó rápidamente sobre la identidad de Gloria, así como sobre lo poco que había podido averiguar acerca de sus últimos movimientos. Sin pérdida de tiempo, los policías se concentraron en rastrear los alrededores en busca de indicios que pudieran sustentar la hipótesis de un asesinato, hacia la que ya se había inclinado la inspectora. Martina sabía que la posibilidad de un suicidio no podría descartarse hasta una vez realizada la autopsia, pero se habría apostado su mes de vacaciones a que se trataba de un crimen.
En parte, jugaba con ventaja. Estadísticamente, la cifra de suicidios de adolescentes había descendido en los últimos tiempos, hasta registrar un impacto casi nulo en el segmento demográfico correspondiente a la edad de Gloria Labot. Entre esa jovencísima generación se registraban comas etílicos, ingesta de barbitúricos o heridas con arma blanca, pero muertes deliberadas, por propia mano, muy pocas. Entre los chicos todavía se daba algún suicidio, siendo el ahorcamiento uno de los métodos más frecuentes. Entre las chicas, ninguno.
Los agentes desplazados desde la capital santanderina, a los que pronto hubo que añadir una dotación de la Guardia Civil, coincidieron con la inspectora en que la altura de la que pendía el cadáver era excesiva.
No tenía demasiado sentido que alguien como Gloria Labot, una chica normal, de buena familia, sin problemas aparentes, hubiese trepado hasta la copa de uno de los árboles más altos del bosque para anudarse una soga y dejarse caer a peso. De haber obrado así, el nudo no se habría cerrado en su nuca, como comprobaron al bajar el cuerpo, sino en la parte delantera del cuello y al lado izquierdo, pues era diestra.
Pero lo que no iba a ser nada fácil era probar que junto a Gloria hubo alguien más en el bosque. No descubrieron huellas junto al tronco del roble, ni rozaduras o ramas quebradas. Tampoco tenía explicación, a primera vista, un tajo en la mano derecha de Gloria, una desgarradura entre el pulgar y el índice. El corte parecía de arma blanca. Provocado, aseguró uno de los guardias civiles que se habían sumado a la investigación, por una navaja de monte.
– Esa herida debería haber seguido goteando desde la rama -observó el subinspector-, pero ni en la ropa ni en la hojarasca se advierten restos de sangre.
– Claramente se trata de una herida defensiva -anticipó el forense.
– Puede que la chica hubiese luchado contra su agresor en un lugar alejado de aquí -sugirió Martina.
Sus compañeros parecían competentes y prefirió no interferir en sus labores, limitándose a participar en ellas como una más.
La maleza no les permitió adentrarse en las zonas más densas y umbrías del bosque. Comenzaba a anochecer, por lo que el juez ordenó que hicieran descender el cadáver. Para ello, se utilizó una escalera de mano que los guardias civiles habían conseguido en la vaquería más cercana.
El lazo estaba tan incrustado en el cuello de Gloria que hubo que cortar la soga con una cizalla. El cuerpo de la chica muerta quedó tendido sobre la camilla de una ambulancia, donde fue fotografiado en distintas posiciones.
¿Asesinato, suicidio? Ambas hipótesis iban a seguir planeando durante las primeras cuarenta y ocho horas de la investigación, aunque la del crimen contase desde un principio con casi todos los números de la mala suerte.
La circunstancia de que Gloria y su amiga Cristina hubiesen planeado una ruta campestre, el hecho de que antes de salir de sus casas hubiesen planificado con detalle el camino a seguir, y de que, en la misma mañana de la excursión, muy temprano, hubieran preparado bocadillos y refrescos no casaba con un supuesto propósito por parte de Gloria de quitarse la vida. Gloria, además, había insistido a Cristina en llevar bebidas isotónicas para recuperarse de la fatiga y parches para bicicletas, por si se les pinchaba un neumático.
¿Y qué motivo, por otra parte, habría tenido la hija de los Labot para suicidarse? De las declaraciones de sus familiares directos, padres, hermana Susana, tíos Francisco y Concha, así como de otras personas allegadas, amigos y amigas de El Tejo y de Santander, profesores del instituto, miembros del servicio doméstico de los Labot, incluso el cura de la parroquia del pueblo, con quien Gloria tenía cierta relación, y con el que se había confesado recientemente, no fue posible deducir una causa no ya determinante, sino ni tan siquiera mínimamente justificativa por la que la hija del abogado hubiese tomado la dramática decisión de poner fin a su existencia.
La bicicleta de Gloria apareció al día siguiente, tras una nueva inspección ordenada por el juez a la luz del día.
La habían arrojado a la cuneta de una de las sendas que se dirigen hacia los Picos de Europa por el interior de la cornisa Cantábrica, utilizada por los peregrinos del Camino de Santiago como alternativa a la ruta costera. En el manillar se detectaron huellas dactilares que no se correspondían con las de su propietaria. Dichas huellas, según se comprobaría un poco más adelante, pertenecían al novio de Gloria, a Sergio Torres.
El examen forense del cadáver de Gloria arrojó elementos decisivos para la investigación.
En primer lugar, la autopsia determinó que la hija pequeña de los Labot no se había quitado la vida, como más que probablemente su asesino o asesinos pretendieron hacer pensar a la policía. Los médicos que examinaron su cuerpo concluyeron que la chica había sido asesinada con antelación a ser izada, ya sin vida, hasta la copa del roble, desde cuya altura aquel o aquellos que la mataron procedieron de manera macabra a simular un ahorcamiento voluntario.
Читать дальше