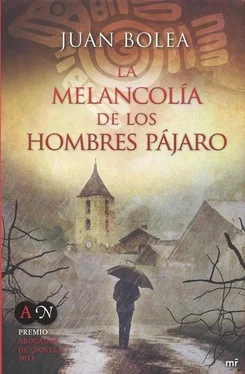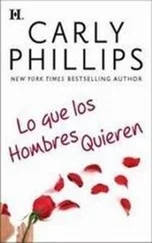Herminia, la criada, mantenía la chimenea del cobertizo encendida y, además, le había instalado un par de estufas eléctricas, a fin de combatir la humedad y evitar que una pulmonía viniese a apuntillar la salud de su señora. Sara ni siquiera se daba cuenta de si entraba o salía.
Una de esas mañanas, hallándose su marido en Santander, Sara sufrió una crisis. Arrancó sus vestidos del ropero y los arrojó por una ventana. Rompió un álbum de fotos familiares e intentó despegar el papel pintado de la pared de su dormitorio. No contenta con eso, abrió la caja fuerte y desparramó sus joyas por la pecera y por la jaula de los pájaros.
– Nunca sabremos si los periquitos o los peces se tragaron alguna esmeralda -le comentó Herminia a Asunción, la cocinera, que había librado ese crítico día-. Si por mí fuera, les habría abierto el buche, pero como los señores tienen la cabeza a pájaros… ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Asun? Que la señora hizo todas esas majaderías en silencio. Yo estaba en la cocina y no oí un solo ruido. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que vi tirados los abrigos en el suelo del porche, y a los perros mordiendo las pieles de nutria y visón.
Por suerte, tales manifestaciones no fueron a más. El médico dobló el tratamiento de Sara. Media docena de píldoras diarias la mantenían sedada.
Martina de Santo regresó en cuanto Jesús la llamó para contárselo. Al terminar su jornada cogió el coche y, sin descanso, volvió a conducir desde Madrid, durante cuatro horas seguidas, hasta San Vicente de la Barquera. Tomó el desvío del interior, paró un momento para alojarse en la posada rural del bosque de Los Trastolillos, apenas unos minutos para recoger la llave, abrir su habitación y dejar una bolsa con sus cosas, y siguió hasta El Tejo por la carreterita de la costa.
Confiaba en que su presencia, como ya había sucedido en sus visitas anteriores, tuviera una doble utilidad. Contribuyendo, por un lado, a mejorar, siquiera mínimamente, el estado de ánimo de su amiga, aportándole unos gramos de esperanza y esforzándose por enlazarla, a base de pacientes intentos de entablar conversación, con el mundo exterior, ese espacio hostil que a la desesperada madre había dejado de interesarle. En otro orden de cosas, la compañía y apoyo de la inspectora animaban y distraían a Jesús, evitando que la depresión de su mujer y su propia angustia, combinándose en el silencio de la casa vacía, le derrumbaran encima otra tonelada de dolor.
Martina encontró a Sara bastante peor de lo que esperaba. No había hecho más que llegar a su casa de El Tejo cuando se preguntó si realmente habría acertado en regresar. Le había llevado algunos regalos, libros, bombones, pero Sara se limitó a apartarlos, dejándolos, más que depositándolos, no en la mesa, sino directamente en el suelo del cuarto de estar. Tuvo que acercarse Herminia para recogerlos. Sara no solo no abrió los paquetes; es que ni siquiera se dignó dirigirles una ojeada.
– ¿Te encuentras un poco mejor? -le preguntó Martina.
El desmadejado cuerpo de Sara, recostado en una mecedora de rejilla, contestaba por sí mismo.
– Sí -mintió ella, impulsando su maniático balanceo con las puntas de los pies, protegidos por unos calcetines de lana de vicuña y unas zapatillas de felpa que le había cogido a Jesús.
Otros años, por esas fechas, lucía el abeto navideño; pero, en las circunstancias por las que estaban atravesando los Labot, nadie se había acordado de instalar los adornos de Navidad.
Por los ventanales, a lo lejos, se veía el mar, de un color hielo sucio. Hacia su acerada claridad se desviaban a cada momento los ojos de Sara. Le costaba fijar la mirada. Su extrema palidez y su sonámbula actitud la reducían a un eco de aquella otra mujer generosa y vital que hasta hacía bien poco se consagraba a hacer felices a los demás.
– Puede que hoy me encuentre un poquito mejor -dijo débilmente Sara, como intentando convencerse a sí misma de un ficticio restablecimiento, pero su mirada aleteaba como la de un pájaro en la red.
– ¿Duermes?
– La noche pasada, unas horas.
– Eso está muy bien -se alegró Martina.
– ¡Y no sabes lo mejor!
– Claro que lo sé.
Un brillo de curiosidad -«de vida», pensó Martina- afloró a los ojos de Sara.
– ¡No puedes saberlo!
– Pues lo sé -sostuvo Martina.
– Dímelo, entonces -la desafió Sara.
– Lo mejor es que no has soñado.
El asombro afloró en Sara.
– ¿Cómo lo has adivinado?
– Soy bruja, ¿recuerdas?
Sara sabía que Martina estaba esforzándose por hacerla sonreír y le dedicó una desgarrada sonrisa.
– Me han caído veinte años encima. Mírame. Doy pena.
– Te recuperarás.
La cabeza de Sara cayó a un lado.
– ¡Nunca lo superaré! Hay heridas que, más que desgarrar, matan por dentro… Además de arrebatarme a mi hijita, me han robado la alegría de vivir. Ni siquiera he sido capaz de volver a entrar en la habitación de mi pequeña. Desde que…
El llanto la quebró. Martina le pasó una mano por el hombro.
– Dilo, Sara, sigue hablando. Te hará bien llamar a las cosas por su nombre.
Sara musitó, temblorosa:
– Desde que Gloria… falleció, ordené cerrar la puerta de su cuarto y prohibí entrar. No puedo volver a ver sus cosas, a tocar sus ropas. Sus peluches, Martina, por favor…
Las lágrimas le impidieron seguir. La inspectora la dejó desahogarse. Cuando se hubo calmado un poco, le dijo:
– Iremos ahora mismo a esa habitación. Yo te acompañaré.
– No me pidas eso, Martina. No tengo fuerzas.
– Vamos, Sara. Levántate.
La inspectora tiró de ella temiendo encontrar resistencia, pero, para su sorpresa, Sara se dejó conducir dócilmente, como si su voluntad hubiese dejado de pertenecerle, abandonándola a una inerte obediencia.
De la mano de Martina atravesó el vestíbulo. Subieron la escalera de piedra que conducía a los dormitorios. La inspectora preguntó:
– ¿Cuál era la habitación de Gloria?
Sara señaló una de las dos alcobas situadas en el centro del pasillo.
Martina ordenó:
– Abre la puerta.
– No puedo.
– Hazlo.
Al rozar el picaporte, el cuerpo de Sara se estremeció como si hubiese metido los dedos en un enchufe. La puerta se abrió con lentitud. El cuarto se encontraba a oscuras. La inspectora fue tanteando la pared hasta dar con el interruptor. Una pobre luz artificial bañó la alcoba. Dos de las tres bombillas de la lámpara del techo estaban fundidas.
– Abriré las cortinas -murmuró Sara.
El cortinón de tela se deslizó con suavidad, pero la persiana se encasquilló apenas Martina hubo tirado de la cinta. Con todo, había luz más que suficiente para apreciar con detalle la habitación de Gloria.
Las paredes estaban pintadas de un color rosa palo a juego con la colcha y con las originales alfombrillas de un rojo vivo que imitaban las huellas de unos pies caminando hacia el armario. Tal como había adelantado Sara, había peluches, muchos peluches: dinosaurios, burritos, loros, camellos, diferentes mascotas acumulándose en un informe montón a los pies de la cama y en el hueco de una mesa acoplada a la pared.
Sobre su superficie se disponían algunos libros de estudio, cedés de grupos pop, un calendario de Mafalda, un paquete abierto de Conguitos, una muñeca antigua, de porcelana, vestida con un blusón de estrellas que la emparentaba con las hadas, un cuaderno escolar que parecía llevar por duplicado, con los mismos ejercicios en cada cara, y, en esa misma y repetitiva pauta, enmarcadas y colgadas una a cada lado de la pared, dos fotografías idénticas de Gloria con sus amigas del instituto.
No eran los únicos objetos que se duplicaban en la habitación. Del panel de corcho, también sobre la mesa de trabajo, colgaban postales cuyo texto Gloria había copiado en hojas sueltas, como si temiera perderlas. Finalmente, en la pared más ancha, sobre la cama, había otras dos fotos de Sergio Torres, el novio de Gloria, su asesino, enmarcadas en sencillos baquetones, con ramitas de abeto enganchadas a la presilla.
Читать дальше