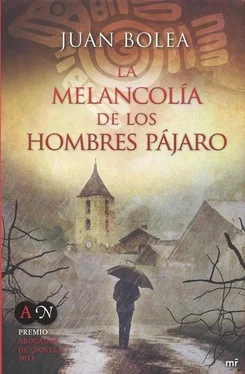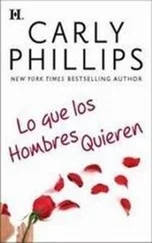Diez años después, a los treinta y pocos, con un par de compañeros de las aulas de Deusto y un socio capitalista, Manuel Álvarez Litruénigo, «Lito», un anticuario de Llanes que había llegado a conocer a su abuelo Zacarías, Francisco había fundado Banca de Cantabria, instalando su sede administrativa y su primera sucursal en un inmueble del paseo Pereda de Santander. El obispo de la diócesis y el alcalde de la capital santanderina apadrinaron la nueva entidad financiera. A partir de entonces, la fortuna de los Camargo no cesaría de multiplicarse.
A mediados de los años setenta, la antigua granja de vacas del abuelo Zacarías se había convertido en una mansión de gusto neoclásico, o de dudoso gusto, con un descomunal porche columnado, una segunda planta a modo de friso con estatuas clásicas y, encima, rematando aquel carísimo pastiche, cuatro torreones orientados a los puntos cardinales.
Los Camargo residían habitualmente en Santander, en otra casona palacial de parecidas o mayores dimensiones, aunque más discreta de líneas, que se habían hecho construir cerca de La Magdalena. Pasaban allí la mayor parte del año, y en El Tejo, junto a sus cuñados, Jesús y Sara, los meses de verano y algún fin de semana.
Hasta El Tejo, los Camargo trasladaban parte de su personal doméstico, el chófer, una secretaria y un par de hombres de seguridad, dos ex policías que el banquero había decidido contratar en previsión de algún intento de agresión, incluso de tentativas de secuestro por alguno de los grupos radicales de los que había recibido amenazas.
Pero esa, pensó Camargo, apagando el cigarrillo y dando la vuelta a la almohada para tratar de conciliar el sueño en su cabaña de la isla de Pascua, era su otra vida…
Nadie que conociera un poco a fondo su pasado podría acusar a Concha de Cos de haberse casado por interés.
Cuando, a los dieciséis años, Conchitina, como de jovencita la llamaban en Comillas, empezó a salir, «a ponerse de novia», según se decía entonces, con Paco Camargo, quien tan solo era unos meses mayor que ella, disponía de tan pocos recursos como él.
En los años cuarenta y cincuenta, ambas familias, los Camargo y los De Cos, habían sobrevivido aplicando una drástica filosofía de subsistencia a la economía, ya de por sí paupérrima, de la posguerra. Hasta entrada la década de los sesenta, sin abandonar por completo sus estrecheces, no disfrutarían de una cierta holgura. En aquellos duros tiempos, habría sido imposible adivinar que Francisco Camargo, nieto de un afilador e hijo de un ya no tan menesteroso ferretero, estaba destinado a poseer varios bancos y un consorcio empresarial, ni que llegaría a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de España.
Prescindiendo de los servicios del chófer, aquella templada, casi calurosa mañana de noviembre, doña Concha de Cos, señora de Camargo, se había desplazado hasta la casa de los Labot, para visitar a su hermana Sara.
Situada en el bello entorno de la ría de La Rabia, la residencia veraniega de los Camargo quedaba a unos cinco kilómetros de la casa de los Labot, justo en el límite entre varias pedanías que se repartían las praderías y bosques de la zona comprendida entre el monte Corona y las playas de Oyambre. Concha había recorrido esa distancia conduciendo su propio vehículo, un Mini de colección de la casa Morris, restaurado pieza a pieza. Una auténtica joya sobre ruedas.
En los últimos tiempos, como consecuencia de sus costumbres sedentarias y de su desmedida afición a los licores y chocolates, la hermana mayor de Sara había engordado unos cuantos kilos. Malévolamente, mientras, con su mejor sonrisa, le abría el portón para que entrase con el Mini y pudiese aparcarlo en la rotonda situada frente a la fachada principal de la casa, Sara se divirtió anticipando las farragosas maniobras corporales que su hermana Concha se iba a ver obligada a combinar para desatascar su corpachón de un espacio tan exiguo como el de la cabina de su coche.
– ¿A qué debo el honor?
– El placer es mío, niña -dijo Concha, saliendo del vehículo a base de girar primero las piernas, el tronco después, e impulsarse hacia fuera con la manos aferradas al techo-. Hay que ver lo asquerosamente delgada y lo monísima que estás con ese conjunto. Muy de verano, ¿no?
– Es que el clima está siendo… ¡Tú eres la que está estupenda!
Con un gesto nada femenino, Concha se palmeó la barriga.
– No me mientas, ni siquiera por piedad. Tengo espejos en casa. ¡Parezco una matrona romana! Me sobran veinte kilos, pero no seré yo quien se ponga a dieta.
Sara la invitó a dirigirse hacia el jardín por un senderito de tablas. Las traviesas crujieron bajo el peso de la hermana mayor.
– Gracias, Sarita. Hacía días que quería visitarte, pero he estado muy liada… Paco acaba de regresar en la madrugada de ayer de uno de sus largos viajes y…
– ¿De dónde, esta vez?
– De la isla de Pascua, nada menos… El pobre no ha podido dormir en las últimas cuarenta y ocho horas, por los cambios de horarios. Llevamos un par de nochecitas toledanas.
Sara le guiñó un ojo.
– Eso es bueno, ¿no, hermanita? ¡Y cuantas más veces, mejor!
– ¡Qué más quisiera una! -exclamó Concha enrojeciendo vivamente-. Si hace semanas, hasta meses que nosotros no… No hemos pegado ojo, en fin, pero por los nervios… Paco es inagotable, aunque no en el sentido en que… No sabes la paciencia que hay que tener con él. Pero ya veo que la que está ocupada eres tú -añadió la hermana mayor, aludiendo a la presencia de Martina de Santo.
La inspectora se había levantado y se entretenía jugando con los perros.
– Estoy con una amiga, pero…
– Volveré mañana -decidió Concha.
– Nada de eso -trató de convencerla Sara-. Martina es una mujer muy interesante. Te encantará conocerla, verás. Seguro que le caes muy bien.
Concha observó a la invitada.
– Es guapa. ¿A qué se dedica?
– Es inspectora de policía. Trabaja en la sección de Homicidios. Durante años ha estado destinada en la zona norte, pero acaban de trasladarla a Madrid.
– No conozco a ninguna mujer detective.
– Pues ahora tienes una inmejorable ocasión. Estábamos con un aperitivo. ¿Te unes a nosotras?
– No me parece que sea lo más oportuno.
– Anímate -resolvió Sara, cogiéndola de un brazo-. Con este calor, un vino blanco te sentará de perlas.
– Eso, seguro -cedió Concha, dejándose llevar hacia la parte central del jardín, cuyo cuidado aspecto le inspiró elogiosos comentarios-. ¿Y tu marido, dónde está?
– Le esperábamos a comer, pero acaba de llamarme para decirnos que no podrá venir. Una cita de última hora le ha obligado a quedarse en Santander. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no nos acompañas en la comida?
– ¿En lugar de Jesús? Si me hubieses invitado antes…
– No pretendía sustituirle por ti -se conturbó Sara, azorada por la impresión de haber cometido una falta de delicadeza.
Concha sonrió con benevolencia.
– Era una broma, mujer. La culpa es mía. Tenía que haberme dado cuenta de la hora que es, en lugar de presentarme sin avisar.
Por un momento, pareció que la hermana mayor iba a marcharse, pero debió de cambiar de opinión porque, señalando las copas del aperitivo, adujo:
– Adoro los Ruedas. Esa bodega y esa añada, precisamente.
El cutis de Sara se cubrió de rubor.
– ¡Si resulta que es un regalo tuyo, qué tonta soy! Nos lo envió tu marido, por mi cumpleaños.
La esposa del financiero volvió a sonreír, ahora con malicia.
– Iba a preguntártelo, para asegurarme, pero no me he atrevido. Ya veo que he hecho bien.
Читать дальше