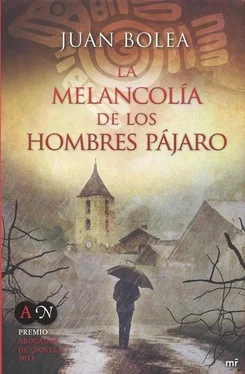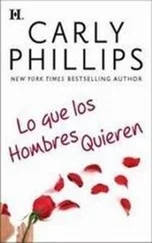– Será un niño -agregó ella.
La nuez del banquero subió y bajó.
– Con un hijo como Rafael ya he tenido suficiente calvario -comentó despiadadamente-. Tener por hijo a un drogadicto no es algo que le desee a nadie. Solo Dios, él y yo sabemos por las que me ha hecho pasar.
– Te mereces algo mejor -dijo ella con dulzura.
La coraza de Camargo pareció agrietarse. Su voz sonó casi cariñosa.
– ¿Sabe tu marido que estás embarazada?
– No.
– ¿Vas a decírselo?
– No lo sé.
– ¿Qué pasará cuando tu estado sea notorio?
– Entonces tendré que hablarle.
– ¿Creerá que es el padre?
– Por supuesto.
– ¿No dudará?
– Supongo que no.
– Porque tú no le invitarás a concebir ninguna duda, ¿o me equivoco?
– ¿Por qué hablas así? ¿Crees que debería decírselo?
– ¡No se te ocurra hacerlo! Convertirías a ese niño en un desgraciado. Y, de paso, también a tu pobre marido. Por cierto, no recuerdo su nombre…
– Felipe.
– Ni su apellido…
– Pakarati.
En la oscura mirada de Camargo relampagueó un brillo cruel, como el de los ojos de las rapaces cuando avizoran una presa.
– ¿Cuánto tiempo llevas casada con él?
– Cinco años.
– ¿Te habías quedado embarazada antes?
El cuerpo de Mattarena se revolvió sobre la cama.
– Tuve un aborto. También iba a ser un niño.
– En ese caso, tu marido no dudará de su paternidad. ¿O tiene motivos para hacerlo?
– ¿Otra vez pretendes sugerir que se los he dado? ¿Crees que porque me acuesto contigo soy una puta?
Camargo apagó el cigarrillo, abochornado.
– Disculpa.
– Voy a contestarte a eso -dijo Mattarena, incorporándose. Su rostro regresó a la luz, demudado, y su tono se saturó de una dureza desconocida para su amante-. Hasta que te conocí en Madrid, me mantuve fiel. Y te aseguro que Felipe no me lo ponía nada fácil. Es un hombre torturado. Quería ser y hacer muchas cosas, viajar, escribir, pero se ha quedado en un maestro de escuela. Sobre todo, se ha quedado aquí.
– En Pascua.
– Sí.
– ¿Donde no hay futuro?
– Para Felipe, no.
«¿Y para nosotros?», iba a preguntar el banquero, pero se abstuvo, temiendo una respuesta inconveniente. En cambio, preguntó:
– ¿Y para ti?
– No estoy segura.
– ¿Estoy hablando con la resuelta directora de mi nueva sucursal?
– Puedes despedirme, si lo deseas.
– Solo estaba bromeando -se apresuró a aclarar Camargo.
Pero su sentido práctico no cesaba de advertirle que aquella situación podría llegar a degenerar. Una imaginaria espiral de situaciones comprometidas desfiló ante él como un tornado mental. Una amante despechada, un marido burlado, una madre soltera, un hijo ilegítimo, de piel cobriza, que, con los años y unos cuantos malos consejos, podría aspirar a heredar su imperio…
Dos horas después, Camargo estaba solo.
Mattarena debía de haberse marchado a medianoche. Antes, él le había vuelto a pedir perdón por su actitud. Habían hecho el amor por tercera vez, en esa última ocasión más dulcemente.
«Un hijo mestizo», pensó el millonario, intentando en vano conciliar el sueño. «No puede ser, no puede nacer… A menos que…»
Desvelado, Camargo encendió otro cigarrillo, apuró el pisco sour que Mattarena había dejado en la mesilla de noche, prácticamente sin tocar, y se puso a pensar en su mujer, Concha, y en sus dos hijos, Rafael y Rebeca.
A sus cincuenta y nueve años, los mismos que tenía él, Concha era una roca, una de esas cántabras indesmayables como las montañas que la habían visto nacer.
Rebequita y Rafa, en cambio… El chico era el mayor. Todo el mundo le tendría por el lógico sucesor del gran Francisco Camargo si no fuese por sus pésimas compañías y peores costumbres.
Rafael bebía mucho más de la cuenta, había experimentado con una amplia gama de sustancias estupefacientes y cambiaba de novia como de modelo de coche.
La inteligencia de Rafa era indolente. Siete años le había llevado terminar la carrera de Derecho y tampoco parecía tener prisa en diplomarse en el máster en economía que le facultaría para pasar a formar parte del núcleo directivo del Grupo Camargo.
Una sola esperanza consolaba al padre. Rafael tenía instinto para ganar dinero. Lo había demostrado en los dos negocios de hostelería, una cafetería y un chiringuito playero en Santander, puestos en marcha gracias a un capital que él mismo le había adelantado.
Ese olfato lo había heredado Rafael de su bisabuelo Zacarías, un cántabro de pura cepa que se había ganado la vida como modesto afilador en el barrio alto de Comillas.
Mientras apuraba el cigarrillo, Camargo recordó la figura de su abuelo, en quien hacía mucho tiempo no pensaba. Siempre le había tenido cariño y le enterneció evocarle desde la noche estrellada de la isla de Pascua.
Durante un cuarto de siglo, «Zacas» había recorrido en carreta los pueblos del río Deva, lo mismo afilando guadañas y machetes que arramblando arcones que restauraría para revender, cinco veces sobre el precio que había pagado, a los anticuarios de Cabezón de la Sal, Llanes o la propia Comillas.
Zacas era alto, más de lo que lo serían sus descendientes, de carnes magras, curtidas a la intemperie, y ojos luminosos que de noche relucían como los de un búho.
En el otoño de su vida, viendo que el país mejoraba, que grupos de turistas comenzaban a llegar en los ferris, dispersándose en caravanas y campings a lo largo y ancho de la costa cantábrica, y que paisanos suyos prosperaban al calor de nuevos negocios, al viejo Zacas se le desató una tardía pasión y decidió hacerse ganadero. Invirtió sus ahorros en una granja de vacas que compró cerca de Comillas, en El Tejo, y en un destartalado camión con el que transportaba novillos para los recriadores y leche para las fábricas asturianas.
Le fue muy bien. Tanto que volvió a hipotecarse para adquirir la ferretería de la plaza del Corro, en el puro centro comillano, un próspero y tradicional comercio familiar en traspaso por jubilación.
Al frente, Zacas puso a su hijo Miguel, Miguelín, un muhachote noble y lento, un poco corto de entendederas pero apto para agradar a una clientela que se amplió en cuanto pintaron la tienda, la dotaron de una elegante marquesina y renovaron el género, convirtiendo el establecimiento en un almacén en el que podían adquirirse tornillos de aluminio, mangueras, los primeros discos de Marisol, tiendas de campaña o la última novela de Marcial Lafuente Estefanía.
Miguel Camargo demostró ser tan honesto y trabajador como su padre, pero nunca gozó de su férrea salud. Murió de improviso, en la trastienda, mientras repasaba las cuentas, sumándolas en un trozo de papel de estraza con su lápiz de carbón. Solo tenía cuarenta y siete inviernos.
Su único hijo, él, Francisco, parecía destinado a colocarse al frente de la ferretería, pero era demasiado inquieto como para pasarse la vida detrás de un mostrador.
Dos años estuvo ayudando a su madre y concluyendo el bachillerato. Llegaría a ingresar en el Seminario de Comillas, pero huyó de allí, como alma hurtada por el diablo, para matricularse en Empresariales en Deusto. Interno todo el curso, regresaba a Comillas los veranos. A base de paseos por la playa y besos robados fue alimentando su noviazgo con Concha de Cos, Conchitina, una chica comillana perteneciente a una familia del pueblo. Concha era la hija mayor del quiosquero de la plaza y hermana de la Sara de Cos que llegaría a casarse con el abogado Jesús Labot.
A los veintidós años, en posesión de un título universitario y con la cabeza llena de pájaros, Francisco había solicitado un crédito a la misma Caja Rural que había fiado a su abuelo. Se asoció con un amigo de su padre, dueño de un solar frente al puerto de Comillas, y construyó una casa de apartamentos de cuatro plantas, con trasteros, garajes y una piscina común. En cuanto vendió los primeros pisos, reservó uno para él, se casó con Conchitina y siguió levantando apartamentos de verano, pero ya en Santander.
Читать дальше