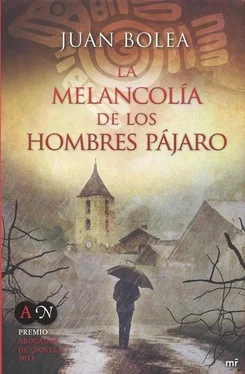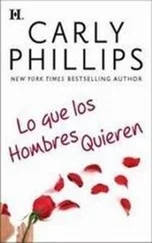Muy apartado, el refugio elegido por el banquero para su estancia en la isla de Pascua se encontraba al norte de la isla, en un idílico y desierto palmeral, con el mar a pocos pasos.
Llegó al bungaló en coche. Unos días antes, nada más aterrizar en el aeropuerto de Mataveri, sus colaboradores le habían entregado un Land Rover, a cuyo volante el financiero estaba disfrutando de lo lindo, dando botes por los caminos y lanzándose por las estrechas carreteras isleñas entre furgonetas de carga y anacrónicos jinetes rapa nui con los torsos desnudos y las melenas al viento.
La grata sensación de hacerlo solo, de circular caprichosamente, sin la incómoda presencia de sus guardaespaldas, le proporcionaba una genuina y, para él, nada frecuente sensación de libertad.
Hacía más o menos una semana que Camargo se alojaba en aquella sencilla cabaña, sin comodidades ni medidas de seguridad. ¿Cuántos días, con exactitud? Ni siquiera él mismo hubiera podido precisarlo. ¿Cómo era posible -se habría preguntado cualquiera de sus conocidos- que un hombre tan minucioso con sus compromisos y esclavo de una agenda cerrada con meses de antelación hubiese perdido el sentido del tiempo? «Y del decoro», habría podido añadir en su monólogo interior el propio Camargo, abriendo de una patada su bungaló y procediendo a servirse una cerveza bien fría, cuyo gollete alzó a su sedienta boca hasta medio vaciar la botella de un solo trago.
Pero no todo había sido ocio y relajación en aquel pedazo de paraíso que los indígenas seguían llamando Rapa Nui.
Francisco Camargo estaba llevando a cabo allí muy buenos negocios. Además de divertirse de noche, asistir a los bailes nativos y frecuentar los mejores restaurantes de Hanga Roa, había trabajado duro al frente de su equipo, compuesto por un reducido pero selecto grupo de gestores de su confianza. A los ejecutivos había que añadirles el arquitecto y los decoradores del nuevo hotel Easter Island, un cinco estrellas que muy pronto, en cuanto, el próximo 31 de diciembre, coincidiendo con el eclipse de sol, fuese inaugurado, iba a convertirse en el hotel más lujoso no solo ya de la isla de Pascua, sino de todo el territorio chileno.
Para redondear sus operaciones, el empresario español había procedido a arrendar una serie de terrenos que pensaba dedicar a explotaciones ganaderas, y supervisado la contratación de personal para la sucursal que uno de sus bancos, el Pacífico del Sur, estaba construyendo junto al puerto. Iba a ser la primera oficina, y la primera entidad financiera, autorizadas por el gobierno para operar en un sector y en un área hasta el momento reservados en exclusiva al Banco Nacional de Chile.
Satisfecho de sí mismo, el magnate salió al porche y se tumbó en una hamaca para terminar su cerveza. A pocos pasos de su refugio, los moais de Anakena parecían contemplarle interrogativamente. Detrás de las enormes esculturas, alineadas como inmóviles embajadores de la eternidad, la playa formaba una especie de concha. El oleaje estaba tranquilo y el mar, de un verde esmeralda, invitaba a la ensoñación. Frente a la puesta de sol, columpiándose en la hamaca tendida entre dos yucas, Camargo cerró los ojos y volvió a pensar en Mattarena Hara.
Ella le había prometido hacerle una visita. «Haré todo lo posible por ir a verte», le había susurrado el día anterior en un discreto aparte de la reunión que ambos mantenían con el gobernador Christensen, en su despacho oficial de Hanga Roa. Camargo no dudaba que ella deseara reunirse con él, pero nada le garantizaba que fuese capaz de lograrlo. ¿Eludiría Mattarena a aquel quisquilloso y ultranacionalista maestro que no la dejaba ni a sol ni a sombra? Camargo confiaba en que su inteligente directora de sucursal pudiese dar esquinazo a su marido. De momento, pensó, devolviendo la mirada a los moais, cuanto él podía hacer se reducía a esperar.
En el claustrofóbico hábitat de aquella isla perdida en el espacio y detenida en el tiempo, con diez pares de ojos observándoles desde el umbral de cada una de las casas de Hanga Roa, Mattarena y él no iban a gozar de las mismas facilidades para citarse a escondidas que en Santiago de Chile o en Madrid. Por esa razón, a fin de ocultar sus encuentros y evitar el consiguiente escándalo, Camargo había renunciado a alojarse en cualquiera de las suites ya acondicionadas en el Easter, ordenando a sus empleados que le buscasen un retiro alejado de Hanga Roa, un lugar solitario donde pudiera descansar en contacto con la naturaleza… y con ella, con Mattarena.
El romance entre la guapa economista rapa nui y el empresario español duraba ya varios meses.
Se habían conocido en Madrid, a principios del pasado mes de febrero, durante la convención de ejecutivos del Grupo Camargo, reunión anual que se celebraba en la sede madrileña del holding.
Hasta la capital española se desplazaban todos los años los directores generales, delegados y consejeros europeos y sudamericanos. Entre estos últimos, había viajado a Madrid una joven pascuense, educada en Estados Unidos, cuya incorporación al banco Pacífico del Sur había sido recomendada por su director en Chile.
Mattarena Hara.
Para ella, aquel viaje podía resultar decisivo. Si el todopoderoso Francisco Camargo, de quien Mattarena había oído hablar con reverencia y temor, daba el visto bueno, pasaría a hacerse cargo de la sucursal del banco Pacífico del Sur en la isla de Pascua.
Aquella hermosa mujer de piel olivácea y ojos almendrados, dueña de una distinción natural y vestida con gusto, no habría pasado desapercibida en ninguna circunstancia. Ya en la sesión de apertura, Camargo se había fijado en ella. Se informó con precisión de quién era y ordenó a su secretaria que la citara en su despacho, en la mítica planta 33 del rascacielos del Grupo, en el elitista distrito de Azca. Hablaron largo y tendido, almorzaron con varios directivos y no se separaron en toda la tarde.
Aquella misma noche, Mattarena se había convertido en su amante.
Tumbado en la hamaca, balanceándose mientras apuraba la cerveza y fumaba uno de los cigarrillos turcos que su médico le tenía estrictamente prohibidos, Camargo dejó que su mirada errase por el palmeral de Anakena, esforzándose por entender de qué modo había ocurrido todo tan aprisa, llegándose con demasiada rapidez a un punto en el que sus sentimientos y la propia estrategia y mecánica de sus encuentros, cada vez más frecuentes y arriesgados, comenzaban a escapar a su control. Pero era como tratar de explicar por qué la tierra giraba alrededor de un sol que giraba alrededor de otro sol que giraba alrededor de otro sol.
La noche en que empezó su historia de amor, Mattarena y él habían salido a cenar con socios extranjeros y miembros de los consejos de administración del Grupo Camargo. Se habían quedado tomando unas copas en el restaurante y luego, ya un tanto achispados, los más noctámbulos y animados habían visitado la coctelería Chicote. Más tarde aún, a eso de las cuatro de la madrugada, y una vez que Camargo hubo despedido a su chófer y a su escolta, el banquero y Mattarena se habían quedado solos. Ella tuvo que sostenerle porque él, víctima de los tres cócteles margarita que acababa de mezclar con el whisky de la sobremesa, se tambaleaba en plena Gran Vía. Los ojos crepusculares de Mattarena habían brillado en la noche. Trastabillando por las borrosas aceras, él había sonreído con torpeza, y también lo habían hecho, irresistibles, los labios color violeta de Mattarena. Camargo le había acariciado una mejilla. Ella se lo permitió y todo giró cuando sus bocas se fundieron en el primer beso. Habían seguido besándose en los portales, hasta meterse en el primer hotel que encontraron. En una habitación que olía a desinfectante habían hecho el amor desesperadamente, como si el mundo fuese a acabarse en las próximas horas.
Читать дальше