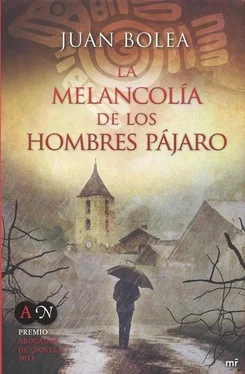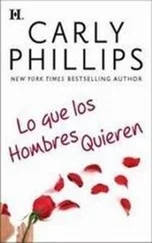– Para enamorarse no hay que ser mayor de edad. Solo gente de mente enfermiza, como usted, puede pensar lo contrario.
El semblante de Labot siguió perdiendo color.
– Has tenido la suerte de ser el primero, eso es todo. Ya veremos si, después de otras experiencias, Gloria sigue contigo.
– Vamos a casarnos, Labot.
– Señor Labot -le corrigió el abogado.
– Vale. Voy a casarme con su hija, señor Labot.
– Ni lo sueñes.
– Estamos decididos.
– ¿Ah, sí? ¿Y de qué vais a vivir?
– Yo trabajo, ¿no lo sabía?
– ¿En qué?
– ¿No lo dice su dosier? En la granja de mis padres.
– ¿Será allí donde lleves a vivir a mi hija? ¿A un pajar encima del establo?
Ahora fue Sergio quien palideció.
– Puede insultarme todo lo que quiera, con eso no cambiará la realidad de las cosas.
Labot se rascó la nuca. Las ramificaciones personales de esa entrevista empezaban a afectar a sus nervios. El pulso se le estaba acelerando y le costaba mantener la compostura. Le pareció que su voz temblaba cuando dijo:
– Más te vale que consiga cambiar tu inminente realidad judicial porque, si no, irás de cabeza a la cárcel. El fiscal va a pedirte pena de prisión y ya tienes antecedentes. -El abogado le arrebató de las manos el dosier y lo hojeó con la fluidez de quien está acostumbrado a manejar informes-. Por desacato a la autoridad, alteración del orden público, agresión a un concejal de Comillas…
– Ese tipo es un corrupto.
Labot ya no pudo controlarse.
– ¡Y tú, un intolerante niñato y un inmaduro!
Sergio se puso en pie.
– Desde un principio temía que formase parte de las fuerzas represivas. Ahora, ya no tengo la menor duda… Incluso me hace daño respirar el mismo aire que usted… Será mejor que me largue.
El abogado decidió que iba a estar mucho más a gusto sin él. Sin pestañear, fingiendo un autodominio que estaba lejos de albergar, vio dirigirse a Sergio hacia la puerta. El jersey le resbalaba desgarbadamente por los hombros y su mandíbula apuntaba al suelo.
Labot hizo de tripas corazón y masculló:
– Te sacaré del lío. Ya tienes abogado defensor, no hace falta que busques otro.
Sergio mantenía agarrado el pomo de la puerta como el pescuezo de un gallo al que se dispusiese a ahogar. Se giró, muy pálido. Su tono estuvo drenado de desprecio.
– ¿Para que todo quede en familia?
Algo duro bloqueaba la garganta de Labot, impidiendo que le pasara el aire. Acababa de sobrevenirle una imagen de aquel chico besuqueando a su hija, desnudándola, profanándola. Tragó saliva y añadió, sintiéndose viejo y sin ilusiones:
– Mi secretaria te citará para la semana próxima. Recuerda que lo hago por Gloria. Ella se merece eso y más…
– ¿Más que qué?
El penalista no supo seguir.
– ¿Alguien mejor que yo? -vociferó Sergio, encañonándole con dos dedos en forma de pistola-. ¿Y qué se merece usted, lo ha pensado? ¿Quiere que se lo diga? ¿O prefiere que sea yo mismo quien le dé su merecido?
Sin dejar de apuntarle, Sergio curvó el índice como si apretase un gatillo, al tiempo que hacía chasquear la lengua. Soltó una risa forzada y cerró de un portazo.
Durante un buen rato, el abogado se quedó mirando la pared de enfrente, decorada con una orla y con grabados de caza que, junto con las lámparas doradas de tulipa verde y los sillones de cuero, daban al despacho un aire pretendidamente británico.
Sobre la repisa de mármol del radiador, un reloj isabelino señalaba las cuatro y media de la tarde. Labot deseó que ese día terminase cuanto antes.
No podía saber que todavía faltaba su hora más negra.
Sara entró en la cocina para dar instrucciones sobre la comida: retirar un cubierto y servir la mesa en el jardín.
Asunción, la cocinera, aprovechó para consultarle un pedido para la carnicería de Comillas. Mientras repasaba con ella la lista de la compra, la señora Labot seguía pensando en el regreso en coche de su marido, desde Santander. Su mente no se alejaba de la carretera, de esas incorporaciones a la autovía por ramales de desaceleración que Jesús solía tomar demasiado deprisa, porque siempre estaba pensando en otra cosa.
Tenía un mal presentimiento. Estuvo a punto de llamar de nuevo al bufete, pero, dando por hecho que, aunque lo hiciera, instándole a ser precavido al volante, su marido iba a comportarse como un piloto de carreras, se abstuvo. En ese tema, no había mucho más que hacer. Sara había rogado a su marido un millar de veces que tuviera prudencia al volante. A pesar de eso, las multas por exceso de velocidad seguían llegando. Estaba segura de que, una vez más, Jesús regresaría de Santander pisando el acelerador y tarareando los viejos temas rockeros de los sesenta que seguía escuchando para soltar adrenalina, con Bowie, Janis Joplin o los Stones sonando a todo volumen en el cedé del coche.
Haciendo un esfuerzo para apartar a Jesús de su mente, Sara decidió encargar al carnicero costillas en adobo de cerdo, las preferidas por las niñas, chuletones de novilla y dos kilos de carne picada. Tenía que tranquilizarse. Su marido era impulsivo, pero no un loco irresponsable.
Ella le conocía bien. Aliándose con el paso del tiempo, había conseguido moderar sus malos humores y hábitos, su compulsivo consumo de tabaco y a veces de alcohol. Desde que las niñas habían venido al mundo, su marido ejercía sobre sí mismo un notable autocontrol. Apenas fumaba y se limitaba a tomar una copa de coñac después de las comidas y un par de gin-tonics si salían a cenar con su grupo de amigos. De la alocada herencia de su juventud seguían perdurando impulsos rebeldes, cuyos ecos, cuando Sara menos lo esperaba, estallaban como meteoritos en el plácido planeta que entre ambos estaban construyendo, pero los únicos excesos que podían preocupar seriamente a su mujer eran los de Jesús en su propio trabajo.
Pese a que disponía de ayuda en el despacho, de otro socio, dos abogados más y media docena de pasantes, su marido sufría sobrecarga laboral. Estaba desbordado. Raro era el día en que no se le presentaban unos cuantos casos nuevos, muchos de ellos lo bastante escabrosos como para dedicarles semanas o meses de trabajo.
Aunque no siempre lo conseguía, Sara creía estar haciendo lo adecuado al mostrarse comprensiva hacia la extrema capacidad de sacrificio de su marido. Debido al estrés, Jesús sufría comportamientos ciclotímicos, pero él mismo era consciente de ello. Cuando, de una manera injustificada, se enfadaba en casa, con ella o con las niñas, mostrándose ausente y de mal humor, enseguida se arrepentía y se esforzaba por resarcirlas.
De una cosa estaba Sara plenamente segura: su marido nunca le había sido infiel. Como si, pensaba ella, y así se lo había comentado en alguna ocasión a la propia Martina, siendo Jesús amable y cariñoso con su mujer y con sus hijas se liberase o depurara de cuantos subterfugios e interpretaciones, licencias y trucos se veía obligado a esgrimir, como abogado defensor, ante los tribunales.
También con «las niñas», como ambos las seguían llamando, Jesús era un padre recto. Ellas le adoraban. En especial, Gloria, la pequeña. La mayor, Susana, había comenzado Derecho, por lo que el sueño paterno de traspasar el testigo del bufete llevaba camino de hacerse realidad.
En cuanto Sara acabó de impartir instrucciones en la cocina, regresó al jardín y le anunció a Martina:
– Tal como me estaba temiendo, Jesús va a darnos plantón. -La inspectora no se había movido. Había terminado su copa de vino y seguía fumando y contemplando el cielo-. Tendremos que comer solas -se resignó la dueña de la casa.
– ¿Y tus hijas?
Читать дальше