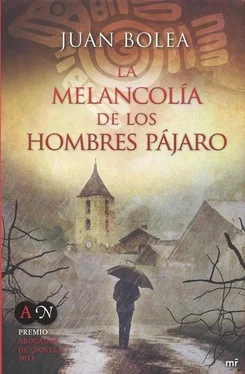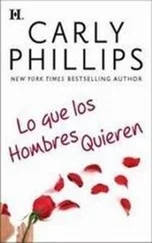– ¡Locas sensaciones! ¡Lugares recónditos! ¡La labia que te ha dado el Señor! ¡Cómo se nota que vives de engatusar! Negociaremos esa cena cuando vuelvas. Ten cuidado con la carretera, habrá mucho tráfico.
– Espera… Quiero decirte algo más.
– ¿Qué?
– Te quiero.
Los ojos de Sara se humedecieron. Su marido añadió:
– Y también tú a mí… a pesar de mis plantones.
– Tú te lo dices todo. ¡Qué tonto eres! Vuelvo a repetirte: ten cuidado con el coche.
Sara no hablaba en balde. En los últimos tiempos, Jesús había sufrido percances de consideración. Accidentes, en realidad.
El primero de ellos, dos años atrás, en el tramo de autovía entre Santander y Torrelavega, por lo general saturado de tráfico. El Volvo de Labot había colisionado con un camión que transportaba agua de Solares. Gracias a un verdadero milagro, ambos conductores habían resultado ilesos; no así el coche del abogado, que quedó listo para emprender un último viaje a la chatarra.
Del segundo accidente hacía tan solo unos meses. Otra vez a la salida de Torrelavega, el nuevo automóvil de Jesús, un Mercedes Benz recién estrenado, había patinado sobre una lámina de agua y se había empotrado contra una valla de protección.
Jesús era un conductor temerario. Pisaba el acelerador muy por encima de los límites autorizados, alcanzando en la autovía promedios superiores a 140 kilómetros por hora. No tanto, seguramente, suponía Sara, por adicción a la velocidad como para proporcionar una vía de escape a la adrenalina acumulada en el bufete o en los Juzgados de Bilbao, Pamplona, Santander, Oviedo, Valladolid y otras ciudades donde, con cierta frecuencia, tenía que representar a sus defendidos.
Desde los orígenes de su matrimonio, antes, incluso, desde su noviazgo con aquel guapo y prometedor abogado, Sara se había esforzado por adaptarse a los horarios, desplazamientos y ausencias de Jesús. Igualmente, por tolerar a sus clientes, contemplándolos no tanto como lo que, según los cargos de la fiscalía, eran -estafadores, prostitutas, asesinos-, sino, más bien, a través de la óptica en que los veía su marido: seres humanos víctimas del destino o de la injusticia social, condenados a la marginación y a llenar las páginas de sucesos.
¡Cuánta angustia e insatisfacción -pensaba Sara- debían de ocasionar a Jesús los intentos de enderezar sus miserables vidas! Nadie tenía que persuadirla de que su marido actuaba por vocación y en conciencia, pero ignoraba de dónde sacaba estómago y recursos para enfrentarse a las situaciones límite a que lo enfrentaba su profesión.
Le admiraba por ello y por muchas otras razones. Sobre cualquier otro argumento, estaba profundamente enamorada de él. Y, sin embargo, a veces, para combatir la rutina, Sara adoptaba de cara al exterior, paradójicamente, una actitud más frívola, fingiendo que su relación con Jesús era conflictiva, turbulenta, un amor aventurero como el de una novela. Pero quienes la conocían bien, como su amiga Martina de Santo, sabían que su matrimonio era sólido y estable, y que su frívola y esporádica actitud de mujer abandonada tan solo era un recurso para transformar su existencia en algo un poco más interesante a los ojos de los demás. El lazo de una caja bien cerrada, con un amoroso regalo en su interior.
¿Realmente estaba enamorado de ella?, se preguntó Jesús Labot, delante de la puerta de la habitación 214 del hotel Bahía Azul de Santander.
– Pasa -dijo la mujer con la que se había citado, asomando un cuarto de perfil por el quicio.
El abogado entró en la habitación que ella había reservado. Decorada a base de un mobiliario sin elementos distintivos, sus paredes eran lisas, pintadas de vainilla claro, y el suelo neutro, con cuadradas baldosas imitando una superficie de linóleo. Labot sabía que esa clase de impersonales escenarios le ayudaba a disolver su personalidad.
– Siento el retraso. Ese juez, Buñol… -se disculpó en voz baja.
– No tiene importancia -repuso ella.
– ¿Llevas mucho rato esperando?
Un índice le selló los labios. Las manos de Carolina olían a madera húmeda.
– Te habría esperado hasta la noche. Hasta mañana por la mañana. Hasta dentro de una semana, un mes, un año.
Él carraspeó, halagado.
– ¿Tanto valgo la pena?
– Muchísimo -aseguró ella, atrayéndole y besándole desordenadamente.
Cuando él dio muestras de excitación, Carolina se encerró en el cuarto de baño. Jesús se tumbó en la cama. Siempre lo hacían así. Él se desvestía despacio, dejando su ropa ordenada, mientras ella se maquillaba y arrojaba sus prendas a cualquier parte.
El abogado dobló la almohada bajo su nuca. A través de la ventana abierta de par en par, sus ojos grises enfocaron el luminoso cielo. De todos los hoteles donde Carolina y él se habían acostado, aquel, justo sobre el puerto deportivo, era su favorito. Podía ver la bahía de Santander extendida a sus pies.
El otoño estaba siendo increíble. El clima era templado como si fuese abril y el mar tenía un precioso color turquesa. Nadie hubiera podido creer que la Navidad estuviese tan próxima.
Todos sus encuentros con Carolina eran diurnos. Clandestinos, pero a plena luz. Jamás bajaban las persianas ni se quedaban a oscuras. A menudo, Jesús había pensado que el aire fresco y la luz natural que entraba a raudales por esas anónimas habitaciones de hotel ejercían como inconscientes compensaciones al carácter adúltero y retorcido de su relación. Era como si, de alguna forma, pecar a la luz restase gravedad a la falta.
También Carolina estaba casada. Su marido era un administrativo del Ayuntamiento de Potes, donde se quedaba a dormir entre semana.
La puerta del baño chirrió y Jesús cerró los ojos con fuerza para aislarse de la realidad, de sus preocupaciones y agobios, y tratar de adivinar lo que a continuación iba a suceder. En ese delicioso minuto de intriga su tensa espera era como la del cazador que, a su vez, corre el riesgo de ser abatido. Conocía bien esa sensación. Podría definirla como una mezcla de alarma y pánico, con todos sus sentidos aguzados frente a un peligro inminente.
Al otro lado de la puerta se oyó avanzar un carro por el pasillo del hotel, seguramente empujado por la camarera encargada de hacer las habitaciones. Dentro de la suya, muy cerca de él, un sordo rumor comenzó a sisear y a subir de tono. ¿Qué podía ser?, se preguntó el abogado, estremeciéndose. ¿Un cuerpo que se desenroscaba o reptaba?
Carolina ordenó:
– Abre los ojos.
Desnudo, Jesús obedeció sin mover un centímetro su rígida posición en la cama. La sábana apenas disimulaba su erección.
Con los labios rojos, la chica estaba a los pies del lecho, de espaldas a la luz. El golpe de sol que hacía estallar la ventana la nimbaba con una dorada aura. Sus pechos palpitaban y él deseó sentir en su boca sus pezones rosados. La rubia cabellera de Carolina brillaba tan irrealmente como las de las muñecas que Sara y él regalaban a sus hijas cuando eran pequeñas. La frente, la sonrisa y la piel de la más joven de sus pasantes -en el bufete había cuatro; Jesús había mantenido relaciones con otra de ellas- parecían de cera.
Las manos de Carolina sostenían una especie de grueso rosario. Una cuerda con nudos, dedujo Labot, en cuanto se hubo fijado mejor. «¿Estás aprendiendo a hacer nudos de marinero?», le había preguntado ella en otra oportunidad, hacía ya varios meses, después de esposarle al cabecero de una cama de otra habitación parecida a esa, pero en las afueras de la ciudad. Sin darle explicaciones, le había dejado solo. Transcurrido un rato angustioso para él, volvió, le colocó una máscara y le hizo el amor salvajemente.
Читать дальше