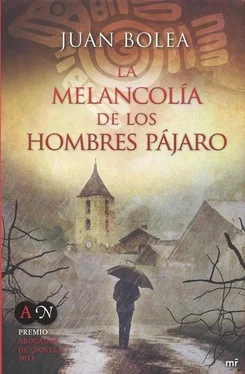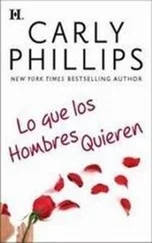No todos los revolucionarios eran adultos. En el primer plano de la fotografía coral podía verse a unos cuantos niños vestidos con blusones, el pelo cortado estilo casco. «A bacinilla», según dirían los tradicionales barberos españoles. En cambio, las cabelleras de las niñas caían lacias, aunque hirsutas, en torno a sus ovalados rostros. Arrodilladas tras ellos, sus madres habían posado como jóvenes diosas de carne y luz, sus sensuales labios y sus inmensos ojos irradiando confianza y pasión.
Los varones compartían su misma lisa y translúcida piel, pero su aspecto era hosco. La mayoría de ellos portaba armas, hachas, cuernos de res o las mazas con que sus antepasados recibieron a los primeros misioneros de los Sagrados Corazones, llegados para evangelizar la isla y sustituir el culto de Make Make y de los hombres pájaro por la fe en Dios y en Cristo resucitado.
– En Rapa Nui -afirmó Pakarati, tras encadenar algunas consideraciones de su cosecha sobre el levantamiento de María Angata-, nadie sabía qué era el mal. No existía un término concreto para designar al «diablo». Los misioneros tuvieron que inventarse un demonio, al que llamaron tiaporo.
Pero el verdadero Satanás llegaría después. Y no era el tiaporo de los misioneros ni tenía pezuñas y rabo. Voy a presentaros al auténtico demonio de la isla de Pascua -añadió el profesor, procediendo a desenrollar otra ampliación gráfica.
Una imagen de mister Percy Edmunds, administrador general de la Compañía Explotadora, enervó a los adolescentes de la pukuranga. Apoyado en un borrico, junto a uno de los muros de piedra que dividían los pastizales, mister Edmunds, tocado con una especie de salacot, posaba con una mano en la cadera, en una actitud que revelaba dominio de sí y desdén hacia cuanto le rodeaba.
A la vista de aquel símbolo del despotismo colonial, un nítido repudio afloró en los alumnos. Pakarati aprovechó su reacción para mostrarles otros dos carteles con imágenes del ariki Jotua y del catequista Nicolás Pancracio, lugarteniente de María Angata.
Apenas quedaba sitio en la pizarra cuando el maestro se decidió a exhibir la fotografía del arca, que había reservado para el final. Ordenó a sus alumnos que volvieran a sentarse y se dispuso a retomar la palabra. Su tono adoptó un registro bíblico.
– Esta es el arca de María Angata, símbolo de la lucha contra la Compañía Explotadora y la opresión capitalista. Fue construida en medio de la más absoluta reserva. A fin de preservar su secreto, sus artífices debieron someterse a la purificación del ayuno y la oración. Solo trabajaban de noche, tras haber dedicado otra extenuante jornada a beneficio del explotador. Cuando estuvo concluida, el arca quedó instalada en la sacristía de la iglesia, cubierta con un paño. Con ocasión de las grandes celebraciones, los fieles la portaban en procesión. Se entonaban salmos, se bailaba alrededor suyo. El arca vino a reforzar el divino don, el mana de María Angata, su doble condición de evangelista elegida por Dios y de mujer impregnada por el espíritu de los antiguos ariki, de quienes había heredado el tapu, la facultad de establecer prohibiciones. Sí -fue epilogando Pakarati, con la mirada abrasada por un fuego interior-, María Angata fue la última rapa nui que reunió el mana de los atua, de los antepasados, y el tapu, la facultad de legislar, de imponer prohibiciones e interpretar la voluntad de los dioses…
El maestro se había emocionado. Para disimularlo, miró su reloj.
– Es la hora por hoy, pero la lección no ha concluido. Mañana seguiremos hablando de María Angata, de cómo fue juzgada por un tribunal militar en la corbeta Baquedano, de cómo murió y de cómo las autoridades chilenas hicieron lo imposible para borrar su memoria.
Pakarati se refugió en otra de sus retóricas pausas, pero las lágrimas que se agolpaban en sus ojos no eran fingidas. Le fallaba la voz y a duras penas pudo concluir con una alocución que tuvo un aire de soflama.
– ¡Nunca perdáis la vuestra, jóvenes rapa nui! En la memoria de nuestro pueblo descansa el futuro de nuestra comunidad y de nuestra isla. ¡De nuestra nación! -gritó, sintiendo que un ansia de libertad le sacudía el cuerpo con una descarga eléctrica.
– ¿Qué es eso? -preguntó Sara Labot, la mujer más baja y bronceada de las dos que se hallaban sentadas en el jardín de la casa de El Tejo, elevando los ojos hacia un cielo sin nubes-. ¿Un águila real?
– Yo no lo diría -repuso la otra.
Estilizada y pálida, como siempre, pero con los rasgos propios de una mujer que se acercaba a la madurez de sus treinta y cinco años, la inspectora Martina de Santo estaba dejando de ser joven. Sin embargo, apenas había cambiado. Su delgadez seguía aportándole una apariencia incisiva y su actitud continuaba siendo distante. Como si, había pensado Sara nada más recibirla y ponerse a charlar con ella, la inspectora nunca dispusiera de suficiente tiempo para cambiar el chip de su estresante trabajo.
Ambas mujeres observaron las evoluciones de aquel pájaro que se iba alejando hacia la costa batiendo pesadamente sus alas.
– Si estuviese Jesús, nos sacaba de dudas -aseguró Sara.
– No sabía que tu marido entendiese de aves.
– Desde que vivimos en el campo, se ha aficionado a la naturaleza y se ha convertido en un experto en toda clase de plantas y pájaros. -Sara sonrió luciendo una blanca dentadura, producto de sus frecuentes visitas al gabinete odontológico-. De pájaras, menos mal, no entiende tanto.
Ella misma celebró su broma con una de sus características risas, que solían tener efectos contagiosos. No así en Martina. Más por cortesía que porque realmente le hubiera hecho gracia, la inspectora se limitó a acompañarla con una sonrisa estándar.
Brillaba con rabia un sol bajo de mediodía. La luz era nítida, el aire transparente, y el calor empezaba a apretar. Faltaba poco para Navidad, pero el tiempo, más que otoñal, parecía querer precipitar la primavera.
La inspectora se quitó la cazadora y la colgó del respaldo de su silla. Se había puesto unos ajustados vaqueros negros que realzaban su estrecha cintura. Igualmente comenzaba a agobiarle su jersey de cuello alto, pero debajo solo llevaba el sujetador. En los últimos tiempos no había salido al campo y seguramente por eso, y por sus excesos con el tabaco, se sentía asfixiada por la abundancia de oxígeno. La atmósfera de El Tejo era limpia, con un ácido aroma a las algas marinas arrastradas por la marea hasta las playas cercanas.
– Fuiste muy afortunada casándote con Jesús -comentó Martina-. Es un excelente marido. Y un gran abogado.
– Supongo que en esto último tienes más experiencia -ironizó Sara.
El nuevo chiste era más inspirado. Martina sonrió.
– Le he visto actuar en numerosos juicios. Transmite honestidad.
– Está enamorado de su profesión -aseguró su mujer.
– Y de ti -añadió la inspectora.
La señora Labot saboreó su vino y consultó su reloj antes de aducir, de manera sorprendente para Martina:
– No es oro todo lo que reluce.
La inspectora inquirió, extrañada:
– ¿Acaba de abrirse el capítulo de quejas?
La voz de Sara sonó un poco más hueca, como si la estuviera impostando:
– Créeme, Martina. Entre estar casada con un abogado defensor persuadido de que media humanidad depende de él y seguir soltera no hay la menor diferencia. Jesús se pasa el día fuera de casa. Cuando está, es como si no estuviera. Se sirve un coñac, sube las escaleras y se encierra en el estudio de la torre. Un señor en su castillo no estaría más aislado que él. No responde aunque le llame. Solo vive para sus papeles. Siempre está tomando notas, preparando sus intervenciones como si fuese a actuar en el Juicio Final.
Читать дальше