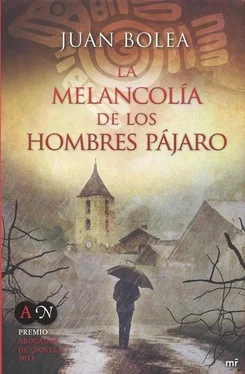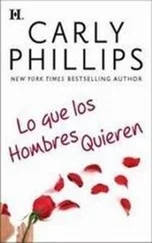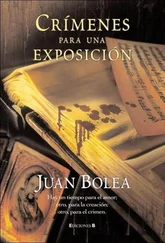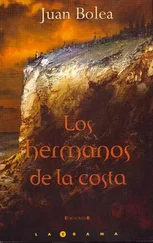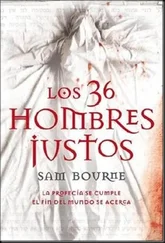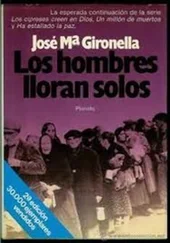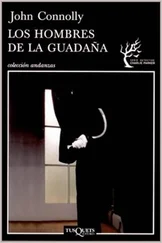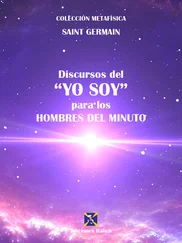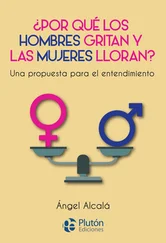De vez en cuando, el maestro proyectaba en clase una de esas películas para ofrecer a sus alumnos referencias sobre lugares situados a miles de kilómetros de su pequeña isla anclada en el océano Pacífico. Después de verlas, el promontorio volcánico que los antiguos habían llamado Te Pito o Te Hernia les parecía, más que nunca, «el ombligo del mundo».
A sus treinta años, casado, sin hijos, con una bella economista rapa nui llamada Mattarena Hara, Felipe Pakarati había publicado dos libros de poemas. Uno en lengua vernácula, en castellano el otro. El periódico pascuense -la hoja de noticias, en realidad, que editaba el Museo Englert- se había hecho eco de ambos, pero en la lejana capital, en Santiago de Chile, nadie se había tomado la molestia de escribir una crítica.
El cormorán desplegó sus alas y fue alejándose en dirección al mar.
Pakarati se incorporó y rodeó su mesa, fabricada con una vieja puerta. Había olvidado sus gafas en casa, por lo que tuvo que escudriñar a lo largo de la pizarra sus propias notas escritas con tiza. En cuanto lo hubo hecho, se sintió capacitado para seguir hilvanando su lección sobre los movimientos revolucionarios en la isla de Pascua y sobre el nacimiento de la conciencia nacional rapa nui.
– En nuestra edad contemporánea -continuó, hablando frente a sus cuatro hileras de alumnos sentados-, ese fenómeno político tardó en cuajar. De hecho, no lo hizo hasta que los indígenas no hubieron soportado décadas de opresión por parte del Estado, el capital y la Iglesia. La Compañía Explotadora de la Isla de Pascua no se llamaba así por capricho. Sus administradores exprimieron sin piedad a nuestros antepasados. Más que como seres humanos, fueron tratados como bestias de carga. -Pakarati hizo una pausa para comprobar que había recuperado el interés de la clase. Le pareció que así era y prosiguió-: Desde la implantación de la mencionada Compañía en el último tercio del siglo XIX, y hasta la rebelión de María Angata, nuestros tatarabuelos y bisabuelos no cobraron jornal.
– ¿Ni un peso? -preguntó uno de los alumnos adolescentes, de nombre Naima Hopu, hijo de un pescador de langostas.
– Ni uno -subrayó Pakarati-. Los muy desdichados trabajaban de sol a sol, diez, doce horas seguidas sin descansar ni recibir un níquel de la Compañía Explotadora.
El maestro había vuelto a pronunciar con ferocidad el adjetivo «explotadora». Un par de décadas atrás, en esa misma escuela, Juan Litano, educador de varias generaciones, cuyos restos descansaban en el cementerio marino, había utilizado esos mismos y enfáticos recursos para condenar los abusos coloniales.
– ¿Cómo retribuían a los nuestros? -preguntó Elisabeth Puo, nieta del presidente del Consejo de Ancianos y una de las más prometedoras alumnas de la pukuranga -. ¿De qué modo les pagaban?
– Entregándoles por caridad atados de ropa vieja que las corbetas militares transportaban desde Valparaíso -repuso con indignación Pakarati-. Más un poco de comida, equivalente a sesenta centavos diarios, para evitar que muriesen de hambre y pudieran seguir trabajando en beneficio del capital extranjero.
– ¿Qué tipo de trabajos les obligaban a hacer? -quiso saber otra de las jóvenes rapa nui.
– Esquilar ovejas. Cientos, miles de ovejas. Aplanar caminos y levantar cercas desde las cinco de la mañana. La disciplina era militar y medieval el castigo. La más leve desobediencia se pagaba con el látigo o con una vara rematada en púas de hierro. Humillados, indefensos, nuestros antepasados recibían los golpes de los capataces amarrados a un árbol.
– ¿Castigaban a las mujeres? -preguntó otro chico desde la última fila.
– Con la misma crueldad que a los hombres -afirmó un tenso Pakarati, cuyo tono fluctuaba entre la compasión y la ira-. Y, como ellos, con la espalda desollada, en carne viva, permanecían uno o dos días maniatadas al tronco, para escarmiento general. Pero María Angata iba a acabar con tanta ignominia.
Una mano se alzó en el primer banco. Pertenecía a uno de los alumnos menos aventajados de la pukuranga, Chimo Motonui, hijo de un bailarín del grupo étnico Kari Kari.
– ¿Quién fue esa?
– Solo por preguntarlo debería mandarte a esquilar ovejas -gruñó el maestro, pero con una expresión tan cómica que hizo reír a la clase entera-. Es como si yo te preguntara por el delantero centro del Colo Colo.
– Se llama…
– Celebro que sepas tanto de fútbol, Chimo -le interrumpió su tutor, sustituyendo la ironía por una actitud autoritaria-, pero te recuerdo que estamos en clase de historia.
– La del fútbol me interesa más.
La réplica de Pakarati fue críptica.
– ¿Más que lo que mi bisabuela hizo por ti?
En la clase se hizo un silencio.
– María Angata era mi bisabuela -desveló Pakarati, tras otra de sus enfáticas pausas-. Seguramente, tatarabuela de algunos de los que aquí estáis. -El profesor señaló a los hermanos Ariki, portadores del apellido de los antiguos reyes y sabios pascuenses-. En cualquier caso -añadió, regresando a su mesa-, voy a pediros que os fijéis bien en nuestra líder indigenista porque de ahora en adelante os pediré algo.
– ¿El qué? -preguntó otra voz.
– Que nadie olvide quién fue.
Pakarati abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un cilindro que procedió a desenrollar y colgar de un ángulo de la pizarra. Se trataba de una fotografía ampliada de la catequista María Angata, una indígena analfabeta formada por los misioneros franceses en la lectura y enseñanza de los textos sagrados. Heroica revolucionaria, para unos; profetisa o bruja, para otros.
El maestro invitó a sus alumnos a concentrarse en la fotografía. En esa imagen, de 1914, la mujer que había osado alzarse contra el dominio de la Compañía Explotadora debía de contar alrededor de sesenta años. Sus rasgos polinésicos aparecían demacrados, con las mejillas hundidas como las de las primitivas estatuillas pascuenses talladas en sándalo. Bajo un cielo sin nubes, María Angata aparecía sentada en una pradera. Una túnica de algodón con más de un remiendo la cubría, dejando sus brazos al aire. Sus sarmentosos dedos sostenían un rosario de cuentas de madera de toromiro. Pero lo más inquietante eran sus ojos, perturbados por una mirada profética. Su fanático brillo no lograba ocultar un brote de locura.
Los alumnos de la pukuranga la observaron con una mezcla de curiosidad y ese indefinible respeto que nunca dejaban de experimentar frente a los moais o frente a los petroglifos del hombre pájaro grabados en las rocas de Orongo.
«Ojalá que el sacrificio de María Angata guíe sus jóvenes mentes», deseó el maestro.
Los chicos parecían impresionados. Satisfecho por el efecto obtenido, Pakarati sacó otro cilindro y procedió a desenrollar un segundo póster. En esta ocasión, se trataba de un retrato de grupo.
– Esta segunda fotografía, también de 1914 -explicó-, fue tomada junto a la antigua iglesia y originalmente revelada con nitrato de plata. Podéis acercaros para ver con detalle a los héroes de nuestro rebelde ejército. Tal vez reconozcáis a algún pariente. Todos llevan vuestra sangre, todos son antepasados vuestros. Y ya sabéis que en Rapa Nui los ancestros no es que sean como dioses; es que son nuestros dioses.
Los alumnos se levantaron y se dispusieron frente a la pizarra. En el exterior se oían motores de camionetas y 4x4 transitando por la avenida Policarpo Toro, pero su estrépito no les molestó. Observaban la foto de los sublevados como si integrasen una familia, el linaje que les había antecedido en los crueles tiempos de la esclavitud. La sorda voz de la historia les susurró que aquellos resistentes habían sido precedidos a su vez por generaciones de ancestros, en una retrospectiva sucesión de vírgenes, guerreros, chamanes, monarcas y hombres pájaro desvaneciéndose en la misteriosa noche de los mares del sur.
Читать дальше