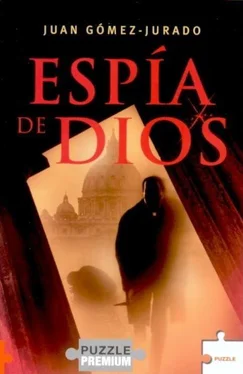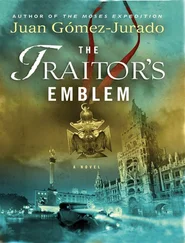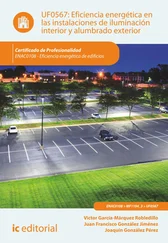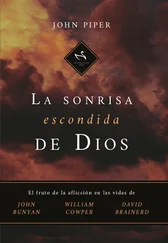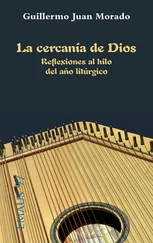El asesino golpeó en la espalda de Dicanti, quien aulló de dolor, pero se levantó y logró encajar un golpe en la cara de Karoski, quien trastabilló y estuvo a punto de perder el equilibrio.
Paola cometió entonces su único error.
Miró alrededor para buscar la pistola. Y entonces Karoski la golpeó en el rostro, en el estómago, en los riñones. Y finalmente la sujetó con un brazo, al igual que había hecho con Shaw. Solo que ésta vez llevaba en la mano un objeto cortante con el que acarició la cara de Paola. Era un cuchillo de pescado corriente, pero muy afilado.
—Oh, Paola, no te imaginas lo que voy a disfrutar con esto —le susurró al oído.
—¡VIKTOR!
Karoski se volvió. Fowler tenía la rodilla izquierda hincada en el suelo de mármol, el hombro izquierdo destrozado y goteando sangre por el brazo, que colgaba inerte hasta el suelo.
La mano derecha esgrimía el revólver de Paola y apuntaba directamente a la frente de Karoski.
—No va a disparar, padre Fowler —dijo el asesino, jadeante—. No somos tan distintos. Los dos hemos compartido el mismo infierno privado. Y usted juró por su sacerdocio que nunca volvería a matar.
Con un terrible esfuerzo, coloreado de dolor, Fowler consiguió llevar su mano izquierda hasta el alzacuellos. Lo sacó de la camisa con un gesto y lo lanzó al aire, entre el asesino y él. El alzacuellos giró en el aire, su tela endurecida de un blanco inmaculado excepto por una huella rojiza, allí donde el pulgar de Fowler se había posado en él. Karoski lo siguió con la mirada hipnotizado, pero no lo vio caer.
Fowler hizo un solo disparo, perfecto, que impactó entre los ojos de Karoski.
El asesino se desplomó. A lo lejos escuchó las voces de sus padres, que le llamaban, y fue a reunirse con ellos.
Paola corrió hacia Fowler, quien estaba pálido y con la mirada perdida. Mientras corría se quitó la chaqueta para taponar la herida del hombro del sacerdote.
—Recuéstese, padre.
—Menos mal que han llegado ustedes, amigos míos —dijo el cardenal Shaw, recobrando repentinamente el valor suficiente como para ponerse en pie—. Este monstruo me tenía secuestrado.
—No se quede ahí, cardenal. Vaya a avisar a alguien... —empezó a decir Paola, que estaba ayudando a Fowler a tenderse en el suelo. De repente comprendió hacia dónde se dirigía el purpurado. Hacia la pistola de Pontiero, caída cerca del cuerpo de Karoski. Y entendió que ellos eran ahora testigos muy peligrosos. Tendió la mano hacia el revólver.
—Buenas tardes —dijo el inspector Cirin, entrando en la estancia, seguido por tres agentes de la Vigilanza , y sobresaltando al cardenal, que ya se agachaba a recoger la pistola del suelo. Volvió a ponerse rígido enseguida.
—Empezaba a creer que no se presentaría usted, Inspector General. Ha de detener a éstas personas en seguida —dijo señalando a Fowler y Paola.
—Disculpe, eminencia. Enseguida estoy con usted.
Camilo Cirin echó un vistazo en derredor. Se acercó a Karoski, recogiendo por el camino la pistola de Pontiero. Tocó el rostro del asesino con la punta del zapato.
—¿Es él?
—Si —dijo Fowler, sin moverse.
—Joder, Cirin —dijo Paola—. Un falso cardenal. ¿Cómo pudo ocurrir?
—Tenía buenas referencias.
Cirin ató cabos a velocidad de vértigo. Detrás de aquel rostro de piedra había un cerebro que funcionaba a toda máquina. Recordó instantáneamente que Pauljic había sido el último cardenal nombrado por Wojtyla. Hacía seis meses, cuando ya Wojtyla apenas podía moverse de la cama. Recordó que había anunciado a Somalo y a Ratzinger que había nombrado un cardenal in pectore, cuyo nombre sólo había revelado a Shaw , para que éste lo anunciara a su muerte. No le resultó muy difícil imaginar qué labios habían inspirado al mermado Pontífice el nombre de Pauljic, ni quién había acompañado al “ cardenal ” a la Domus Sancta Marthae por primera vez, para presentarlo a sus curiosos compañeros.
—Cardenal Shaw, va a tener que explicar usted muchas cosas.
—No se a qué se refiere...
—Cardenal, por favor.
Shaw volvió a envararse una vez más. Comenzaba a recuperar su soberbia, su perenne orgullo, el mismo que le había perdido.
—Juan Pablo II me preparó durante muchos años para continuar su obra, Inspector General. Usted más que nadie sabe lo que puede ocurrir cuando el control de la Iglesia cae en manos de los laxos. Confío en que ahora actuará como mejor conviene a su Iglesia, amigo mío.
Los ojos de Cirin realizaron un juicio sumarísimo en medio segundo.
—Por supuesto que lo haré, Eminencia. ¿Domenico?
—Inspector —dijo uno de los agentes que habían venido con él, vestidos de traje y corbata negros.
—El cardenal Shaw saldrá ahora a celebrar la misa de novendiales en la Basílica.
El cardenal sonrió.
—Después, usted y otro agente le escoltarán hasta su nuevo destino: el monasterio de Albergradz, en los Alpes, donde el cardenal podrá reflexionar en soledad sobre sus actos. También tendrá ocasión de practicar el alpinismo.
—Un deporte peligroso, según he oído —dijo Fowler.
—Ciertamente. Plagado de accidentes —corroboró Paola.
Shaw permaneció callado, y en el silencio casi se pudo ver cómo se derrumbaba. Su cabeza estaba agachada, su papada aplastada contra el pecho. No se despidió de nadie al salir de la sacristía, acompañado Domenico.
El Inspector General se arrodilló junto a Fowler. Paola le sostenía la cabeza, mientras apretaba la herida con su chaqueta.
—Permítame.
Apartó la mano de la criminalista. La improvisada venda de ella ya estaba empapada, y la sustituyó por su propia chaqueta arrugada.
—Tranquilos, hay una ambulancia de camino. ¿Me dirán cómo consiguió la entrada para éste circo?
—Evitamos sus taquillas, inspector Cirin. Preferimos usar las del Santo Oficio.
Aquel hombre imperturbable arqueó ligeramente una ceja. Paola comprendió que aquello era su manera de expresar asombro.
—Ah, por supuesto. El viejo Gonthas Hanër, trabajador impenitente. Veo que sus criterios de admisión al Vaticano son más laxos.
—Y sus precios más altos —dijo Fowler, pensando en la terrible entrevista que le esperaba al día siguiente
Cirin asintió, comprensivo, y apretó aún más su chaqueta contra la herida del sacerdote.
—Eso podrá arreglarse, supongo.
En aquel momento llegaron dos enfermeros con una camilla plegable.
Mientras los sanitarios atendían al herido, en el interior de la Basílica, junto a la puerta que conducía a la Sacristía, ocho monaguillos y dos sacerdotes con sendos incensarios aguardaban, dispuestos en dos filas, a los cardenales Shaw y Pauljic. El reloj pasaba ya cuatro minutos de las doce. La misa debía haber empezado ya. El mayor de los sacerdotes estaba tentado de enviar a uno de los monaguillos a ver que sucedía. Tal vez las hermanas oblatas, las encargadas de cuidar la Sacristía, tuviesen problemas para dar con las vestiduras apropiadas. Pero el protocolo exigía que permaneciese allí sin moverse aguardando a los celebrantes.
Finalmente fue tan solo el cardenal Shaw quien apareció por la puerta que conducía a la iglesia. Los monaguillos le escoltaron hasta el altar de San José donde debía oficiar la misa. Los fieles que estaban más cerca del cardenal durante la ceremonia comentaron entre ellos que el cardenal debía haber amado mucho al papa Wojtyla: Shaw pasó toda la misa llorando.
—Tranquilo, está fuera de peligro —dijo uno de los sanitarios—. Iremos deprisa al hospital para que le curen más a fondo, pero la hemorragia está contenida.
Los camilleros alzaron a Fowler, y en ese momento Paola lo comprendió de golpe. El alejamiento de los padres, el rechazo de la herencia, el terrible resentimiento. Detuvo a los camilleros con un gesto.
Читать дальше