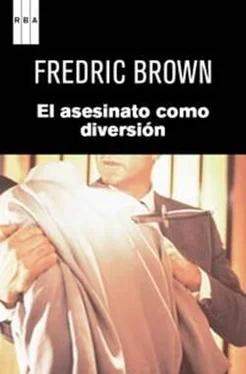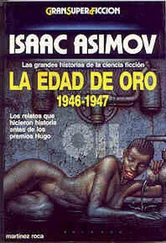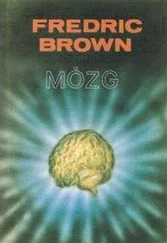Tenía que ser verdad, porque no había otra respuesta. Era como un problema de ajedrez. Sólo existía una jugada clave y, al realizarla, todo encajaba en su sitio y se comprendía por qué cada pieza ocupaba el lugar que ocupaba.
Había sido casi perfecto. Salvo por lo de la corbata. Ahí estaba el desliz. El asesino no se había percatado de un pequeño detalle.
Lentamente, Tracy tendió la mano, cogió la corbata que había estado a punto de colgar y volvió a ponérsela. Ajustó el nudo con cuidado y se dirigió al armario a buscar la chaqueta.
Se la puso y después se detuvo a reflexionar. Se disponía a salir a ver a Bates, pero no podía… todavía. Pensándolo bien, no estaba seguro en un cien por ciento. Sólo en un noventa y nueve coma cuarenta y cuatro por ciento. Podía haber alguna otra explicación.
No sabía muy bien cuál, pero quizá la hubiera. Pensó durante un momento, y entonces supo cómo averiguarlo.
La idea le dio miedo, pero ahí estaba.
¿Estaría lo bastante chalado como para volver a arriesgar el cuello por segunda vez en la misma noche? Ojalá tuviera un revólver…
Antes de que pudiera cambiar de parecer, cogió el teléfono. Dio el número del hotel de Dick Kreburn, y después el número de su habitación.
Al cabo de un minuto, le respondió la voz de Dick, levemente ronca.
– Habla Tracy -le dijo-. Escúchame, ¿conservas todavía esa pistola automática que tenías hace unos meses?
– Sí. ¿Quieres cargarte a alguien?
– No, no exactamente. Pero estoy metido en un lío, Dick. ¿Podrías prestármela unos días, sólo para llevarla encima?
– Vaya, supongo que sí, Tracy. No tengo pistolera. Pero es una «treinta y dos», te cabrá en el bolsillo.
– No hay problema. ¿Estarás en casa esta noche? ¿Me dará tiempo a ir a buscar la pistola antes de que te vayas a dormir?
– Iba a salir, Tracy. Me has pillado de milagro. Estaba jugando una partida de póquer fuera de la ciudad; me ganaron el poco dinero que llevaba encima. Claro que no era una fortuna. Por eso volví a mi habitación a buscar más, y ahora tengo que regresar. Pero tu casa me queda de paso. ¿Quieres que te lleve el revólver?
– Me parece estupendo. ¿Cuánto tardarás en llegar?
– Puede que casi una hora. Tengo un par de cosas más que hacer. Además, no tengo prisa por volver a la partida; tengo póquer para toda la noche, si no más.
– Vale, Dick. Hasta ahora.
Colgó el teléfono y empezó a pasearse por la habitación. Casi una hora. Maldición.
Pensó en tomarse una copa, pero después decidió que no la necesitaba. Aunque una taza de café no le fue mal…
¿Por qué no? Así mataría el tiempo. Bajó al bar de Thompson; dejó la luz encendida y la puerta entornada para que Dick entrase si llegaba antes. Se tomó dos tazas de café sin apartar la vista del reloj, y así logró matar tres cuartos de hora; regresó al edificio de apartamentos y subió.
Dick no había llegado aún.
Tracy estaba realmente asustado. Se sentó en el sillón Morris y volvió a repasar todos los detalles mentalmente Tenía que estar en lo cierto; todo encajaba demasiado bien para que estuviese equivocado. Tenía que ser…
Llamaron suavemente a la puerta.
– Pasa.
Dick Kreburn entró y le dijo:
– Hola, Tracy. Aquí lo tienes.
– Gracias, Dick.
Tracy cogió el revólver y lo revisó. Le quitó el cargador y vio que había balas, abrió la recámara y no encontró en ella ninguna Volvió a colocar el cargador y corrió el cerrojo para que una de las balas cubierta de acero subiera a la recámara. Le quitó el seguro. Dick Kreburn lo observó durante todo el tiempo y le dijo:
– Parece que sabes cómo manejarlo.
– Sí -repuso Tracy-. Sé cómo manejarlo. Levanta las manos Dick.
Kreburn se puso pálido. Dio un paso atrás y levantó las manos, despacio.
– Tracy, si no estás de guasa, esto ha sido un sucio truco.
– No estoy de guasa. Y no es un truco tan sucio como cuatro asesinatos.
– Estás loco.
– Retrocede y siéntate en ese sillón Morris, Dick. Y, cuando estés sentado, podrás bajar las manos, con tal de que las dejes sobre los brazos del sillón.
– Maldito seas, Tracy.
– Siéntate. Te daré una oportunidad. Piensas que un truco sucio, pero no es tan sucio como llamar a Policía y dejar que te lleven, sin antes haberte escuchado. Te diré cómo imagino yo que ocurrieron las cosas, y si me demuestras que me equivoco, no los llamaré. ¿Qué tienes que perder?
Kreburn soltó una carcajada sin gracia.
– La vida, si no tienes cuidado. Ese gatillo es muy sensible y ya tienes el nudillo totalmente blanco. Está bien, te escucharé. ¿De qué cuatro asesinatos me hablas? La última vez que oí hablar del tema, eran dos los que te tenían preocupado.
Tracy retrocedió hasta el escritorio y se sentó encima de él. Relajó un poco el dedo que tenía en el gatillo, pero siguió apuntando a Dick, aunque apoyó el revólver en la rodilla.
– Walther Mueller fue el primero. Lo seguiste desde el avión hasta su hotel y te metiste en su habitación para robarle. Por lo que oí y leí, es probable que no planearas matarlo; lo golpeaste para hacerlo callar, pero el tipo tenía el cráneo blando y la palmó.
– ¿Y por qué iba yo a…?
– Escúchanie primero. En este caso, el asesino (o sea, tú) sólo puede ser una cosa. Un ladrón profesional de joyas. No buscabas las perlas que trajo Mueller, porque habrías sabido que los de la Aduana las retendrían. Seguramente desde Sudamérica alguien te habría dado el chivatazo de que el hombre se disponía a pasar de contrabando algo muchísimo más valioso que esas perlas.
»Eso es fácil de deducir. Un hombre de la edad de Mueller no intentaría retirarse para siempre con la pequeña suma que habría conseguido con las perlas y el giro bancario. Tenía algo más (diamantes, quizá) que quería entrar en el país sin pagar derechos. Algo por lo que obtendría suficiente dinero como para retirarse.
»Pero no encontraste los diamantes, digamos que eran diamantes. No los llevaba encima.
– ¿Ah, no?
– No. De modo que observaste qué ocurría. Incluso es posible que hayas asistido a la investigación; o tal vez averiguaste las cosas por otros medios; no lo sé. Pero sabías que esos diamantes tenían que estar en alguna parte, de modo que les seguiste la pista.
»Te enteraste de la existencia de Dineen. Te enteraste de que Mueller le había hecho regalos. Tuviste la corazonada de que le había enviado los diamantes, probablemente sin que su amigo supiera nada, escondidos en…, pues en un tintero o algo así. Pero ignorabas qué regalos eran. Y, para averiguarlo, era indispensable que tuvieras acceso a Dineen.
»Y fue ahí cuando me introdujiste en la trama. Hasta hace cosa de dos meses, nos habíamos visto en un par de ocasiones en algunos bares; yo ni siquiera sabía cómo te llamabas. Pero tú me conocías a mí y sabías dónde trabajaba, y te hiciste amigo mío. Yo fui un imbécil; acepté tu historia de que eras actor y que necesitabas trabajo, y te inventé un papel en los guiones, te presenté a Dineen, y conseguiste trabajar para él.
Y así fue como llegaste a conocerlo y a enterarte de lo del tintero y de dónde lo había sacado. Y viste que era voluminoso y ornamentado como para ocultar cualquier cosa, excepto un racimo de plátanos. Es posible que creyeras que era lo único que Mueller le había enviado a Dineen.
»Para quitárselo, utilizaste la idea de un guión mío.
– Estás loco, Tracy. Lo que has dicho hasta ahora tiene sentido, pero te equivocas de pronombre. Tú mismo has dicho que nadie pudo haber leído esos guiones.
– Nadie que no fuese alguien que Frank Hrdlicka conociera y supiera que era amigo mío. Dick, sólo hay un modo en que pudo haber ocurrido. El lunes por la tarde, dejé el guión de Papá Noel en la máquina de escribir y salí. Viniste a buscarme y viste a Frank; él utilizó la llave maestra para dejarte entrar a esperarme aquí. Frank sabía que a mí no me molestaría.
Читать дальше