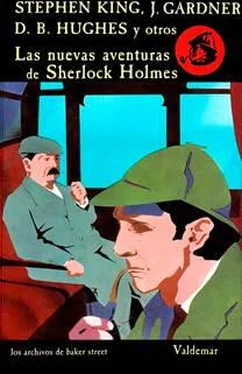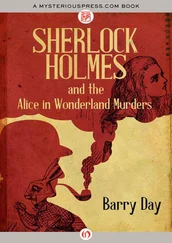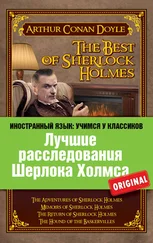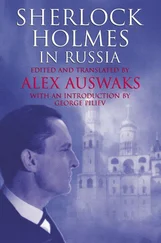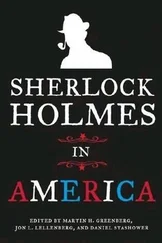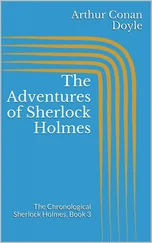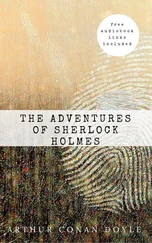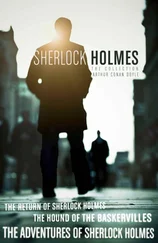Martin Greenberg - Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes
Здесь есть возможность читать онлайн «Martin Greenberg - Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Vamos -dijo Holmes.
Fue delante de mí, caminando a buen ritmo. El campo de tiro resultó ser sólo una extensión de verde césped, con el blanco en un extremo y una línea de fuego ligeramente marcada en el otro. En esa línea estaba el joven Denis Mullen, rifle en mano.
– Bueno, señor Mullen -dijo Holmes acercándose a él-. Parece que, después de todo, sabe disparar.
El joven nos sorprendió con una réplica cortés.
– Sí, señor Holmes, a un blanco. Es algo muy distinto. Me entreno a fondo en ello. La bala está en el centro, acabo de ponerla allí. Podría matar si quisiera, pero no quiero.
– Dígame, señor Mullen, ¿qué sabe usted de los ataques contra el mayor?
La mirada inescrutable volvió a su joven rostro.
– Nada. Siento no poder ayudarle. Discúlpeme, tengo prisa.
La visión de la bonita Sally saliendo por la puerta de atrás explicaba su prisa. Cuando se alejó, Holmes dedicó su atención al blanco, que resultó no ser más que una simple construcción de paja, en la que se habían pintado los círculos concéntricos de una diana, muy salpicada de agujeros de bala. Había una bala en el centro. Atacó el heno con sus fuertes y nervudos dedos, y pronto la sacó, guardándosela en el bolsillo del reloj, pero no desistió hasta encontrar otras balas, que guardó en su chaqueta.
– Bueno. Aquí no podemos averiguar nada más. Vámonos.
Era un perfecto día de verano. Las alondras volaban en el cielo sin nubes, y su invisible piar llegaba a nosotros arrastrado por la brisa.
– No hay duda de que South Downs es el paraíso de Inglaterra -comentó mi compañero-. A veces pienso que es aquí donde elegiré terminar mis días en paz.
– Es sin duda un día celestial -acordé-. Resulta difícil concebir que en este tiempo puedan tener lugar vilezas como la que hemos venido a desentrañar.
– Pero las hay, Watson, y en ninguna parte más que en las extensiones solitarias del campo.
Rodeamos la casa, teniendo como objetivo el grupo de hayas que había en el prado sur, y que habíamos visto desde la ventana del mayor. Al llegar allí, Holmes empezó a examinar el terreno, con los ojos brillantes y las fosas nasales dilatadas como las de un sabueso que está sobre la pista. No teniendo otra cosa que hacer, le imité, pero no vi nada en el abundante césped. Tampoco lo vio él. Al poco rato se unió a mí, a la sombra de las hayas, meneando la cabeza.
– Demasiado buen tiempo. No hay rastros de nuestro amigo. Pero esto… -Su mirada inquisitiva había visto algo en el tronco del árbol-. ¿Qué es esto?
Era un agujero en la rama del árbol. Volvió a hurgar con su navaja de bolsillo, y pronto sacó otro pedazo de plomo, que se metió en el bolsillo del pecho.
En ese momento nos sobresaltamos al oír un disparo, seguido de otro más.
Cuando corrimos apresuradamente a la casa, vimos al mayor aparecer corriendo, fusil en mano, dirigiéndose hacia el bosque. Alteramos nuestro camino y nos encontramos con él en la linde.
– ¡Otro ataque! -gritó cuando nos acercábamos-. Desde aquí, desde aquí me ha disparado antes de desaparecer en el bosque. Vaya, ¿qué es esto?
Había una mancha de sangre en el suelo del bosque.
– ¡Ha herido a su hombre! -grité.
– Me temo que sólo levemente. Corría como un conejo.
– Al menos lo ha herido -dijo Holmes.
Se inclinó, mojando el pañuelo en la mancha del suelo y puso la tela enrojecida en un sobre que cogió de un bolsillo.
– Es usted muy meticuloso -remarcó el mayor-, pero ¿de qué sirve eso? Sabemos que es sangre.
– Como usted dice, soy muy meticuloso.
Volvió a examinar el suelo, pero sin éxito. El escurridizo tirador había desaparecido sin dejar otro rastro de su presencia.
– Bueno, mayor, no puedo hacer más aquí. Propongo que usemos el tiempo que nos queda hasta la merienda para visitar la taberna local.
– Por supuesto -asintió cordialmente el mayor-. Estaré encantado de presentarle a la gente.
– No, señor. Su presencia seguramente cerraría algunas bocas que preferiría que estuvieran abiertas.
Fueron dos afables forasteros con ropas de pana los que se presentaron en La Cabeza del Almirante. Encontramos el local lleno de parroquianos en diversos estados de convivencia. El tabernero era un hombre pequeño, de ojos brillantes como los de una ardilla, que llenó nuestras jarras enérgicamente. Mi amigo bebió la cerveza en silencio, estudiando a los clientes con su aguda mirada y su oído, igualmente agudo, atento a su charla. Hablaban bastante alto. En un rincón había un grupo que celebraba ruidosamente los méritos del gobierno regional. Una voz se alzó furiosa, cerca de nosotros.
– Como el mayor se meta con mi Sally, me lo cargo de un disparo -dijo de forma algo espesa.
Su compañero, un joven delgado y nervudo con ropas de mozo de cuadra, sonrió burlonamente.
– Seguro que fallabas el tiro, Jem.
– En un rifle hay más de un disparo -murmuró el otro, bajando la voz.
– ¿Quién es ese amigo que es tan rápido con su arma? -dijo Holmes casualmente, mirando sobre su cerveza.
El tabernero lanzó una carcajada.
– Habla por hablar. Sally Peter es muy bonita y su padre sospecha de cualquier hombre que le sonría. Es uno de los guardabosques del mayor, y le tiene bastante aprecio cuando está sobrio.
– ¿Y el muchacho que está con él?
– Ned Bickford no es ningún muchacho, sino el jefe de las caballerizas.
– ¿Y a él le gusta su jefe?
– ¿Quién sabe? Es de los que hablan poco. Dicen que le gusta demasiado la señora, pero él no habla del tema.
– ¿Y quién es el amigo que defiende tan ardientemente a Parnell?
El tabernero parlanchín proporcionó voluntariamente más información sobre sus clientes, poro como resultó ser poco significativa, será mejor que aquí la omitamos.
Volvimos a las siete en punto y encontramos a la familia reunida en la terraza para lomar la merienda. La señora Desmond nos dio la bienvenida vestida con una delicada bata de color verde lima. Denis, desdeñoso, nos ignoró. Sólo faltaba la señorita Penny, pero tampoco esta vez nadie hizo comentarios al respecto. La temible señora Murphy había preparado mucho más que emparedados de pepino. Fui capaz de satisfacer pródigamente mi secreta pasión por los dulces, mientras Holmes se dedicaba frugalmente al rosbif frío. El mayor devoraba panecillos, demasiado absorto planeando su trampa para darse cuenta de lo que comía.
– Pero Barry, no creo que venga ya.
– Estaremos listos para cuando lo haga -dijo el mayor-. Estoy cansado de tanta inacción. ¿Han terminado ya, caballeros? Acompáñenme.
Abandoné reticente una tarta de moras a medio comer y les seguí. Cuando rodeamos la casa, dos recién llegados se añadieron en silencio al grupo. Reconocí al corpulento guardabosque Jem Parker. Su compañero alto y de vista aguda resultó ser el jefe de las caballerizas, Wilt Birkett. Pisándoles los talones y de forma menos silenciosa, venía la señorita Penny, pertrechada para disparar contra los cuervos.
– ¡Penny! ¿Dónde has estado?
– Vigilando a Starfire.
– Pues vuelve a eso. Ahora no vamos a disparar contra los cuervos. Hay un asesino suelto. ¡Márchate!
Ella obedeció cabizbaja, arrastrando los pies y con alguna que otra mirada ocasional hacia atrás. Los demás nos encaminamos al sanctum del mayor. Allí, con las cortinas echadas, observamos a Sherlock Holmes preparar con dedos hábiles una escena que atrajera a nuestra presa.
Era como si hiciera una efigie de Guy Fawkes para el cinco de noviembre. Con bastantes cojines metidos dentro de la chaqueta del smoking del mayor, éste parecía encontrarse sentado en la poltrona junto a la ventana, pero con una desconcertante ausencia de cabeza. Esta ausencia fue suplida cuando el mayor proporcionó la chistera que acompañaba al smoking. Entonces nos asignó nuestros respectivos puestos con un susurro de conspirador.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Las Nuevas Aventuras De Sherlock Holmes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.