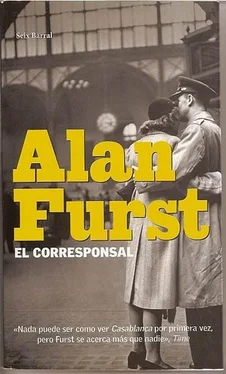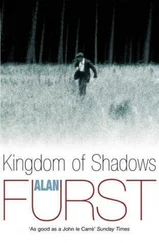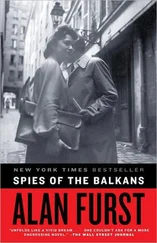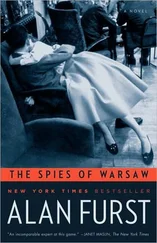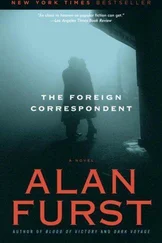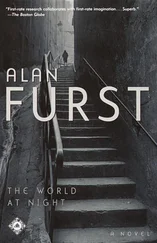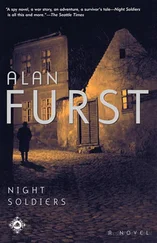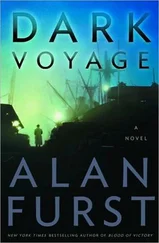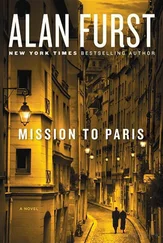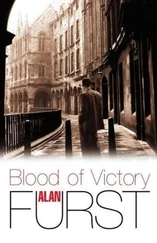– Y ¿qué hay del Liberazione ? -planteó Weisz-. ¿Vamos a sobrevivir, como dices que pasa con los periódicos más importantes?
– Quizá -contestó Salamone-. Y ahora, antes de que la poli entre corriendo aquí… -Hizo una bola con el plano y lo dejó en el cenicero-. ¿Quién va a hacer los honores? ¿Carlo?
Weisz sacó el encendedor de acero y prendió el papel por una esquina.
Fue una fogata pequeña y vigorosa, llamaradas y humo, que Weisz atizó con la punta de un lápiz. Cuando estaba hurgando en las cenizas, llamaron a la puerta y apareció el camarero.
– ¿Va todo bien aquí?
Salamone dijo que sí.
– Si van a quemar el local, háganmelo saber primero, ¿eh?
3 de febrero. Weisz se puso cómodo en la silla un instante y contempló cómo iba cayendo la noche en la calle. Luego se obligó a volver al trabajo.
Muere Monsieur de París
a los 76 años de edad
Anatole Deibler, Máximo Verdugo de Francia, murió ayer de un ataque al corazón en la estación de Châtelet del metro de París. Conocido por el tradicional título honorífico de Monsieur de París, Deibler iba de camino a su ejecución número 401: llevaba cuarenta años ocupándose de la guillotina francesa. Deibler era el último heredero del cargo que ostentaba su familia, verdugos desde 1829, y al parecer será sustituido por su ayudante, al que se conoce como «el valet». De ser así, André Obrecht, sobrino de monsieur Deibler, será el nuevo Monsieur de París.
¿Merecía un segundo párrafo? Según su esposa, Deibler había sido un ciclista entusiasta que había competido en representación de su club. Había emparentado con otra familia de verdugos, y su padre, Louis, fue el último en llevar el tradicional sombrero de copa mientras cortaba cabezas. ¿Ponía algo de eso? No, pensó, mejor no. ¿Y si hablaba de «la invención del doctor Joseph Guillotin en la Francia revolucionaria…»? Siempre se veía eso cuando se mencionaba el artilugio, pero ¿le importaba a alguien de Manchester o Montevideo? Lo dudaba. Y era probable que el encargado de editar el texto lo tachara de todas formas. Con todo, a veces resultaba útil darle algo que tachar. No, lo dejaría así. Y, si había suerte, Delahanty le ahorraría pasar una tarde de febrero en un funeral.
Francia apoya el nombramiento de Cvetkovich
El Quai d'Orsay manifestó hoy su apoyo al nuevo primer ministro de Yugoslavia, el doctor Dragisha Cvetkovich, designado por el regente yugoslavo, el príncipe Pablo, en sustitución del doctor Milan Stoyadinovich.
Eso era todo lo que tenían del comunicado de prensa, que continuaba con unos cuantos anodinos párrafos diplomáticos. Sin embargo, tenían suficiente peso para enviar a Weisz a ver a su contacto en el ministerio de Asuntos Exteriores en la regia sede del Quai d'Orsay, junto al Palais Bourbon. El edificio era como volver al siglo xviii: enormes arañas, kilómetros de alfombras de Aubusson, interminables escaleras de mármol, el silencio de Estado.
Devoisin, subsecretario permanente del ministerio, tenía una estupenda sonrisa y un estupendo despacho cuyas ventanas daban a un invernal Sena color pizarra. Le ofreció a Weisz un cigarrillo de una caja de madera que había en el escritorio y dijo:
– Extraoficialmente, nos alegramos de habernos librado de ese cabrón de Stoyadinovich. Era nazi, Weisz, hasta la médula, aunque eso no te sonará a nuevo.
– Cierto, el Vodza -contestó Weisz con sequedad.
– Terrible. Otro líder , como todos ésos: el Führer, el Duce y el Caudillo, como gusta de llamarse Franco. Y el viejo Vodza también tenía todo lo demás, la milicia de camisas verdes, el saludo con el brazo en alto, toda esa repugnante parafernalia. Pero bueno, al menos por ahora, adieu .
– A propósito de ese adieu -quiso saber Weisz-, ¿han tenido algo que ver los tuyos?
Devoisin sonrió.
– A ti te lo voy a contar.
– Hay formas de decirlo.
– En este despacho, no, amigo mío. Sospecho que los británicos han echado una mano, el príncipe Pablo es íntimo suyo.
– Entonces me limitaré a decir que se espera una consolidación de la alianza francoyugoslava.
– Así será. Nuestro amor es más profundo con el tiempo.
Weisz fingió escribir.
– Eso me gusta.
– A decir verdad, a quien amamos es a los serbios. Con los croatas no hay quien haga negocios. Van directos al redil de Mussolini.
– Esos de ahí abajo se caen fatal, lo llevan en la sangre.
– Vaya que sí. Y, a propósito, si llega a tus oídos algo de eso, de la independencia croata, agradeceríamos mucho tener noticias.
– Serás el primero en saberlo. En cualquier caso, ¿te importaría ampliar el comunicado oficial? Sin atribuírtelo a ti, claro. «Un alto cargo asegura…»
– Weisz, por favor, tengo las manos atadas. Francia apoya el cambio, y cada palabra de ese comunicado ha sido duramente negociada. ¿Te apetece un café? Haré que nos lo traigan.
– No, gracias. Utilizaré los antecedentes nazis sin emplear la palabra.
– Yo no he dicho nada.
– Naturalmente -prometió Weisz.
Devoisin cambió de tema: en breve se iba a St. Moritz una semana a esquiar; ¿había visto Weisz la nueva exposición de Picasso en la galería Rosenberg?; ¿qué opinaba? El reloj interno de Weisz fue eficaz: quince minutos, luego tenía «que volver a la oficina».
– Pásate más a menudo -invitó Devoisin-. Siempre es un placer verte.
Tenía una sonrisa estupenda, pensó Weisz.
12 de febrero. La petición -era una orden, por supuesto- llegó en forma de mensaje telefónico en su casillero de la oficina. La secretaria que lo tomó lo miró con expresión de extrañeza cuando él llegó esa mañana. ¿De qué va todo esto? Él no iba a decírselo, ni era asunto de ella, y no fue más que una mirada momentánea, aunque muy significativa. Y lo estuvo observando mientras él lo leía: se requería su presencia en la sala 10 de la Sûreté Nationale a las ocho de la mañana del día siguiente. ¿Qué pensaba la chica, que se iba a poner a temblar?, ¿que lo empaparía un sudor frío?
No hizo ninguna de las dos cosas, pero sintió que el estómago le daba un vuelco. La Sûreté era la policía de seguridad: ¿qué querían? Se metió el papel en el bolsillo y poco a poco fue pasando el día. Esa misma mañana buscó un motivo para asomarse al despacho de Delahanty. ¿Se lo habría contado la secretaria? Pero Delahanty no dijo nada y actuó como de costumbre. ¿O no? ¿Había algo raro? Salió temprano a almorzar y llamó a Salamone desde el teléfono de un café, pero Salamone se encontraba en el trabajo y aparte de un «Bueno, ten cuidado», no pudo decir gran cosa. Esa noche llevó a Véronique al ballet -en el gallinero, pero se veía- y después a cenar. Véronique era atenta, animada y locuaz, y una chica no le preguntaba a un hombre qué pasaba. No habrían hablado con ella , ¿verdad? Weisz se planteó preguntárselo, pero no encontró el momento. De camino a casa la idea lo estuvo martirizando: inventaba preguntas, trataba de responderlas, y luego otra vez.
A las ocho menos diez de la mañana siguiente enfiló la avenida Marignan, camino del ministerio del Interior, que se hallaba en la rue des Saussaies. Enorme y gris, el edificio se extendía hasta el horizonte y se alzaba por encima de él: allí habitaban los diosecillos en pequeñas habitaciones, los dioses que regían el destino de los emigrados, que podían ponerlo a uno en un tren de vuelta a dondequiera que fuese, a lo que quiera que aguardase.
Un empleado lo llevó hasta la sala 10: una mesa alargada, unas cuantas sillas, un radiador que despedía un vapor sibilante, una alta ventana tras una reja. La sala 10 tenía algo: el olor a pintura y humo de cigarrillo rancio, pero, sobre todo, el olor a sudor, como en un gimnasio. Lo hicieron esperar, claro. Cuando aparecieron, expedientes en mano, ya habían dado las nueve y veinte. Había algo en el joven, que rondaría la veintena, pensó Weisz, que sugería la expresión «a prueba». El de mayor edad era un policía, entrecano y encorvado, con ojos de haberlo visto todo.
Читать дальше