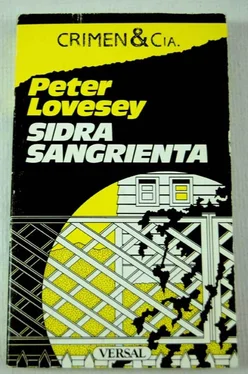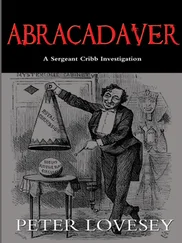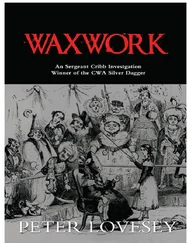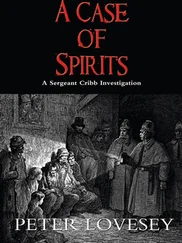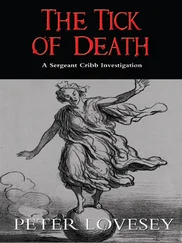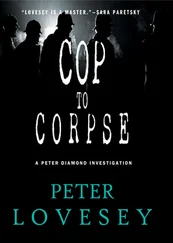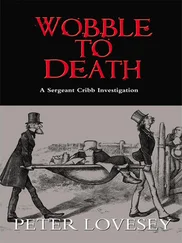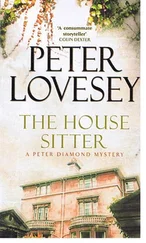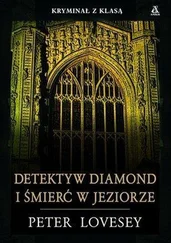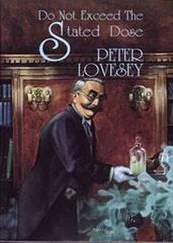Detrás de mí sonó otra voz:
– ¿Qué hay de Harry Ashenfelter?
Era Bernard.
No sé cómo se las arregló para entrar tan sigilosamente ni tampoco cuánto rato podía haber estado escuchando, mientras sus padres seguían hablando, embadurnándose los pastelillos con mantequilla, sin darse cuenta de nada. A decir verdad, me dio un susto soberano, como consecuencia del cual me derramé el té sobre los pantalones. Al volver la cabeza, mis ojos tropezaron con los cañones gemelos de una escopeta.
– Siéntate, Bernard -dijo su madre plácidamente-. Es Theo, que ha venido a vernos.
– Para nada bueno -dijo Bernard, acercándome el arma a los ojos-. Ahora mismo va a venirse conmigo.
Madre e hijo se miraron a través de la habitación, como si midieran mentalmente sus respectivas fuerzas. En otro tiempo yo habría apostado por la señora Lockwood. Su voz débil era engañosa, porque poseía una personalidad muy entera y con la suficiente fuerza de voluntad para imponerla, como tuve ocasión de comprobar, para dolor de mis carnes, en tiempo de guerra, al enterarme de la doble aplicación que tenía la tabla de planchar. En aquellos tiempos habría sido un temible contrincante para Bernard, pese a la corpulencia de éste. Él tenía que arriar velas siempre. Pero habían pasado veinte años y la situación era otra. Bernard no estaba en el mismo sitio de antes: ahora el granjero era él.
En honor a la verdad, George Lockwood esta vez se puso a favor de su esposa y dijo a Bernard:
– ¿Qué te ha dado hoy? En esta casa no se llevan armas.
Bernard, en voz muy baja, en la que no se traslucían concesiones de ningún género:
– Si este hijo de puta hace lo que yo le digo, no tiene por qué haber disparos dentro de casa.
Y dándome una patada en la pierna izquierda, me ordenó:
– ¡Levántate!
La señora Lockwood echó su silla para atrás y se agarró a la mesa con la mano derecha, nudosa como un sarmiento.
– Bernard, ésta no es la manera de llevar las cosas -le dijo.
– Madre -dijo Bernard con aquella misma voz tensa y contenida-, mejor que no te metas.
Y seguidamente me apretó el cañón de la escopeta contra el cuello.
– ¡Fuera!
El cuello es una parte del cuerpo muy vulnerable. No tiene carne suficiente para amortiguar presiones. El dolor era intenso, pero los efectos en el gaznate todavía eran peores. Carraspeé, abrí la boca en busca de aire. Era como si me ahogase, como si mis pulmones se vieran privados de aire. Al inclinarme hacia adelante, sentí la mano de Bernard sobre mi frente, empujándola para atrás y forzándome a levantarme. Puede decirse que fue él el que me levantó de la silla y el que me sostuvo de pie con una sola mano. Después me acorraló contra la mesa y me tuvo allí farfullando lamentablemente.
Detrás de mí oía la voz de la señora Lockwood que no dejaba de repetir, más como un ruego que como un mandato:
– Bernard, esa no es manera…
Y, para mi desgracia, hube de llegar a la conclusión de que aquél era el límite de su protesta.
Pero me había equivocado. No había pasado un segundo y la mujer se había librado del obstáculo de la silla y, rodeando la mesa, se había situado junto a su hijo, con el cual empezó a pelear para apoderarse del arma. A él no le habría costado derribarla de un manotazo, pero se limitó a agarrar la caja del arma con una mano y los dos cañones con la otra y resistió la embestida.
Posiblemente estuvieron un cuarto de minuto persistiendo en aquella lucha desigual, hasta que la señora Lockwood claudicó y pareció conformarse con mantener una mano representativa sobre el cañón del arma, si bien no se abstuvo de gritar amargamente a su marido:
– ¿No puedes hacer otra cosa que quedarte ahí sentado?
Sospecho que George Lockwood sabía que su hijo bastaba y sobraba para contrarrestar la fuerza de los dos juntos y que por ello no se dignó siquiera a moverse de la silla.
¿Qué está pensando de Theo Sinclair? ¿Qué le parece que hizo para ayudar a la anciana señora y ayudarse a sí mismo? Con todo, no debe olvidar la situación en que me encontraba metido. Tenía la escopeta a pocos centímetros del pecho y no podía hacer otra cosa que tratar de apaciguar a Bernard. Sin embargo, todavía encontré aliento suficiente para articular:
– Está bien, me voy. Ya me marcho.
– Pues no faltaba más -comentó Bernard.
Había dado a mis palabras un sentido retorcido, transformándolas en una amenaza en la que yo, en el fondo, no creía. Nunca lo había catalogado como un auténtico asesino. Resultaba un hombre peligroso porque tenía en las manos un arma letal, pero dudaba que fuera lo bastante arrebatado, o lo bastante estúpido, para matar a un hombre a sangre fría.
Así que opté por apelar a lo mejor de su naturaleza; apoyándome pesadamente en el bastón, mi viejo compañero de fatigas, me encaminé con aire patético hacia la puerta.
Mientras Bernard iba moviendo el arma para seguir cubriéndome con ella, su madre volvió a la carga y trató de desviarla para abajo. En ningún momento surgió la posibilidad de que pudiera apartar de mí el arma el tiempo suficiente para poder escapar sino que, como hube de descubrir muy pronto, estaba más preocupada por su hijo que por mí. Súbitamente, le dirigió una súplica desesperada:
– No te dejaré. Mi hijo no es un asesino. ¡No matarás! Matar es otra cosa, Bernard.
Y él, con voz tajante, le respondió:
– Tú lo sabes mejor que yo, madre.
Y con aquellas siete palabras me dijo lo que yo había venido a averiguar.
No podía creerlo.
La señora Lockwood lo miró, atónita. Soltó al momento la escopeta y dio un paso atrás. Se llevó una mano a la boca y la apretó contra los dientes al tiempo que profería un gemido largo y ahogado, después del cual su cuerpo empezó a encogerse hasta quedarse reducido a un ovillo, en una postura que reflejaba toda su desesperación.
Bernard se había refrenado para no recurrir a la agresión física, pero sus palabras no cedieron a la piedad:
– ¡Hipócrita blasfema! Me sale con los mandamientos de la ley de Dios cuando huele a muerto.
La mujer se había desplomado en una silla y, levantando los ojos, exclamó:
– No es verdad.
– ¿Que no es verdad?
La mirada de Bernard era desafiante y sus ojos ardían con la llama de la recriminación.
– Y lo de ayer, ¿qué?
La señora Lockwood dio un respingo, como si acabara de alcanzarla en lo más vivo. Quiso decir algo, pero no pudo.
Pero él, haciendo una cruel imitación de su voz, dijo:
– «Bernard, hijo, ¿querrás llevarme en el coche a Frome, mañana, a primera hora? Tengo hora con el médico de la vista.» ¡Qué médico ni qué niño muerto! Vi cómo entrabas en la tienda y salías con dos botellas metidas en una bolsa. Vi cómo ibas a la estación y comprabas billete. La cita no era en Frome ni con el médico. El tren que cogiste iba a Bath.
Y volviéndose hacia su padre dijo:
– ¡Padre! ¿No has leído el periódico? ¿No sabes qué le ocurrió a Sally Ashenfelter?
El viejo George Lockwood había salido de su estado de pasividad y contemplaba horrorizado a su mujer.
Bernard, inexorable, seguía a la carga:
– Mi madre decía siempre que había que compadecer a Sally y disculpar su debilidad por el alcohol. Y también decía que, en recuerdo de los viejos tiempos, un día le haría una visita. Pues sí, la visita se la hizo, pero con dos botellas de vodka y una caja de cerillas.
George Lockwood, entonces, con sorprendente ternura, se dirigió a su mujer con estas palabras:
– Molly, cariño mío, ¿cómo has podido hacer una cosa así? Me prometiste que no habría más muertes. Dijiste que no habría más sangre.
Читать дальше