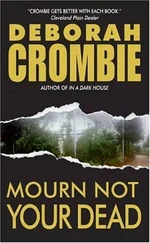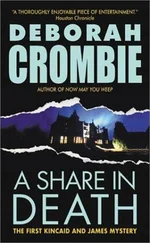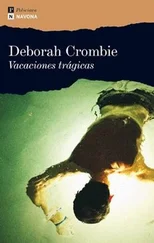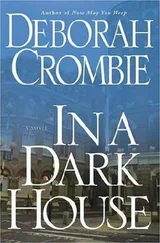Él se lo secó con el dorso de la mano y luego empezó a reír.
– Gemma, míranos. ¿Cómo puedes ser tan terca?
Tras lo que pareció una sesión interminable en High Wycombe, regresaron a Londres por la M40. Tuvieron un pinchazo antes de llegar a North Circular Road. Gemma paró en el arcén y se sumergió en la lluvia, rehusando la ayuda de Kincaid para cambiar la rueda. Él había permanecido bajo la lluvia, discutiendo con ella mientras trabajaba, de modo que al final los dos acabaron calados hasta los huesos.
– Es demasiado tarde para ir a recoger a Toby -dijo Kincaid-. Entra y ponte algo seco antes de que te resfríes; y come algo, por favor.
Al cabo de un momento Gemma dijo:
– Está bien -pero las palabras que ella quería que sonaran a conformidad, le salieron hoscas y a regañadientes. Parecía haber perdido el control de su mal humor, que se retroalimentaba. Gemma no sabía cómo romper el círculo vicioso.
No se molestaron en abrir los paraguas para cruzar la calle hasta el edificio de Kincaid. ¿Cómo iban a mojarse más de lo que ya estaban? Los perdigones de agua les aguijonearon la piel.
Cuando llegaron al piso, Kincaid fue directo a la cocina, dejando un rastro de agua en la moqueta. Sacó de la nevera una botella de vino blanco ya abierta y sirvió dos copas. Le dio una a Gemma y le dijo:
– Empieza con esto. Entrarás en calor. Siento no tener nada más fuerte. Entre tanto voy a buscar algo de ropa seca para ponerte.
La dejó en la sala, con la copa en la mano, demasiado cansada para poner en orden sus propios sentimientos. ¿Estaba enfadada con él por Julia? Había notado una especie de comunión entre ellos, un entendimiento que la excluía a ella, y la fuerza de su propia reacción la consternaba.
Probó el vino y luego bebió media copa. El vino sabía frío en la boca, pero parecía generar cierto calor por el área de la cintura.
¿O estaba enfadada con Caroline Stowe por haberla engañado y Kincaid era el objeto de su ira simplemente porque lo tenía más a mano?
Quizás era la pérdida de tiempo que significaba todo esto, lo que hacía que le vinieran ganas de tirar un objeto contra algo.
Sid se levantó del nido que había hecho en el sofá, estirándose, y se acercó a ella. Alargó su elegante cuerpo mientras se frotaba contra los tobillos y embestía las piernas de Gemma con la cabeza. Se agachó para acariciarlo en el punto suave que había justo debajo de su barbilla y empezó a ronronear bajo sus dedos.
– Hola Sid. Veo que tienes un buen plan para esta noche: caliente y seco. Ojalá los demás tuviéramos tanta suerte.
Echó una ojeada alrededor de la cómoda y familiar sala. La luz de las lámparas que Kincaid había encendido se derramaba cálida por la habitación e iluminaba su colección de coloridos pósters de los transportes de Londres. La mesa de centro contenía libros apilados al azar y un tazón vacío. En el sofá había una manta afgana arrugada. Gemma sintió una repentina añoranza. Quería sentirse aquí como en casa, quería sentirse a salvo.
– No he sabido qué hacer en cuanto a ropa interior -dijo Kincaid al volver del dormitorio llevando una pila de ropa doblada con una toalla mullida encima-. Supongo que tendrás que arreglártelas. -Depositó los tejanos y la camiseta en el sofá y le puso la toalla alrededor de los hombros-. Ah, y calcetines. He olvidado los calcetines.
Gemma se secó la cara con una punta de la toalla y empezó a deshacerse la trenza empapada. Tenía los dedos demasiado entumecidos para poder deshacérsela y sintió lágrimas de frustración escociéndole tras los párpados.
– Déjame ayudarte -le dijo Kincaid dulcemente. Le dio la vuelta y deshizo con habilidad la trenza, luego le peinó el pelo con los dedos-. Ya está. -Le hizo dar la vuelta hasta tenerla de cara y empezó a secarle la cabeza con la toalla. El pelo de Kincaid estaba tieso allí donde se lo había frotado y su piel olía a calor y humedad.
El peso de las manos de Kincaid en su cabeza hacía desmoronar sus defensas, y notó como las piernas se le ponían fláccidas y sin fuerzas, como si ya no pudieran soportar su peso. Gemma cerró los ojos al sentirse desfallecer, y pensó, demasiado vino, demasiado rápido. Pero la sensación no pasó. Levantó la mano para coger la de Kincaid y un zumbido la recorrió como la corriente eléctrica cuando sus pieles entraron en contacto.
Él paró de secarle el pelo, mirándola con preocupación.
– Lo siento -dijo-. ¿Se me ha ido un poco la mano?
Cuando Gemma pudo sacudir la cabeza, él dejó que la toalla cayera por sus hombros y empezó a frotarle con delicadeza el cuello y la nuca. Gemma pensó de forma inconexa en Rob: él nunca la había tratado así. Nadie lo había hecho. Y en sus cálculos nunca había tenido en cuenta la fuerza de la ternura, irresistible como la gravedad.
La presión de la mano de Kincaid en su nuca la llevó con un traspié un paso adelante, hacia él. Jadeó por la sorpresa de notar el peso de él presionando las frías ropas contra su piel. Ella miró hacia arriba, y su mano ahuecada fue a tocarle, por voluntad propia, la nuca húmeda, que empujó para que su boca se encontrara con la de ella.
* * *
Gemma, adormilada, se alzó sobre un codo y miró a Kincaid. Se dio cuenta de que nunca lo había visto dormido. Su cara relajada parecía más joven, tersa, y las pestañas formaban una sombra oscura en sus mejillas. Sus párpados se agitaron por un instante, como si estuviera soñando, y las comisuras de la boca se levantaron ligeramente como insinuando una sonrisa.
Alargó un brazo para peinar una de sus cejas de color castaño pero se quedó a medio camino. De repente, en este pequeño acto tan íntimo, ella vio la enormidad, la absurdidad de lo que había hecho.
Retiró la mano como si se hubiera quemado. ¡Dios! ¿En qué estaba pensando? ¿Qué la había poseído? ¿Cómo podría mirarlo a la cara en el trabajo, a la mañana siguiente, y decir, «Sí, jefe. No, jefe. De acuerdo, jefe», como si nada hubiera pasado entre ellos?
Con el corazón a mil, se deslizó cuidadosamente fuera de la cama. Habían dejado un rastro de ropas mojadas por el dormitorio y, mientras desenmarañaba la suya del revoltijo, notó como los ojos se le llenaban de lágrimas. Soltó un taco entre dientes. Idiota, maldita estúpida. Nunca lloraba. Incluso cuando la dejó Rob no había llorado. Temblaba. Se puso las bragas mojadas y se pasó el suéter empapado por la cabeza.
Había hecho lo que había jurado que no haría nunca. Por mucho que hubiera trabajado duro para ganarse su puesto, ser considerada como un igual, una colega, había demostrado que no era mejor que cualquier fulana que se acuesta para subir de puesto. Le sobrevino un mareo mientras se ponía la falda y se tambaleó.
¿Qué podía hacer ahora? ¿Pedir que la trasladaran? Todos sabrían la razón. Casi sería mejor llevar un cartel y ahorrarles las especulaciones. ¿Dimitir? ¿Abandonar sus sueños, dejar que todo el trabajo se convirtiera en polvo entre sus dedos? ¿Cómo podría soportarlo? Seguro que la gente simpatizaría con ella -una vida demasiado dura para una madre soltera, necesita pasar más tiempo con su hijo- pero ella sabría que había fracasado.
Kincaid se agitó, se dio la vuelta, sacó un brazo entre las sábanas. Lo miró y trató de memorizar la curva de su hombro, el ángulo de su mejilla, y su corazón se contrajo de añoranza y deseo. Se dio la vuelta, asustada de su propia debilidad.
En el salón metió sus pies descalzos en los zapatos mojados y recogió su abrigo y su bolso. Los tejanos y el suéter secos que había traído Kincaid seguían bien doblados en el sofá, y la toalla que había usado para secarle el pelo yacía arrugada en el suelo. La recogió y sostuvo la suave pelusa contra su mejilla, imaginando que olía ligeramente a jabón de afeitar. Con un cuidado exagerado la dobló y la dejó al lado de la ropa. Luego salió del piso.
Читать дальше