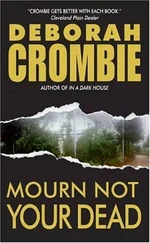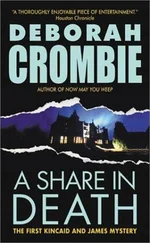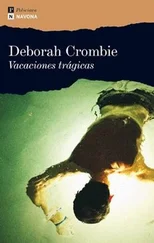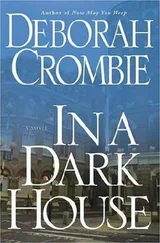Las casitas eran inesperadamente encantadoras. Estaban estucadas en verde muy pálido, las puertas eran de color azul brillante y había cortinas de encaje en cada ventana. Kincaid llamó a la puerta que Sharon Doyle le había indicado. Oyó el sonido de una televisión y, débilmente, la voz aguda de una criatura.
Había levantado la mano de nuevo para volver a llamar cuando Sharon abrió la puerta. Excepto por los inconfundibles tirabuzones dorados, apenas la hubiese podido reconocer. No llevaba maquillaje, ni siquiera pintalabios, y su cara lavada tenía un aspecto joven y desprotegido. Habían desaparecido las ropas de vestir y los tacones altos y los había sustituido por una camiseta desteñida, tejanos y zapatillas de deporte sucias. Desde la última vez que la vio había adelgazado a ojos vistas. Para su sorpresa, parecía patéticamente contenta de verlo.
– ¡Comisario! ¿Qué hace aquí? -Una versión pegajosa y alborotada de la niña de la foto que había visto Kincaid apareció al lado de Sharon y se agarró a la pierna de su madre.
– ¡Hola Hayley! -dijo Kincaid, agachándose a la altura de sus ojos. Miró hacia Sharon y añadió-: He venido a ver qué tal andaban.
– Uy, pase -dijo Sharon, como si hiciera un esfuerzo por recordar sus modales y se retiró, cojeando debido a la niña pegada a ella como una lapa-. Hayley justo estaba tomando su té, ¿no es así, cariño? En la cocina, con la abuela. -Ahora que tenía a Kincaid en el salón no tenía ni idea de qué hacer con él y se quedó tal cual, acariciando la maraña de rizos rubios de la niña.
Kincaid miró a su alrededor con interés. Blondas y muebles oscuros, pantallas de lámpara con flecos y olor a cera con aroma de lavanda, todo arreglado y limpio como si se hubiera conservado en un museo. El sonido del televisor estaba sólo un poquito más alto que cuando Kincaid esperaba afuera. Eso le hizo suponer que las paredes interiores de la casita debían de haberse construido con una gruesa capa de yeso.
– A la abuela le gusta tener la tele en la cocina -dijo Sharon, rompiendo el silencio-. Es más acogedor sentarse cerca de la cocina económica.
La sala podría haber sido la escena de un noviazgo de hace mucho tiempo, pensó Kincaid. Imaginó a los jóvenes amantes sentados afectadamente en las sillas de crin. Luego recordó que estas casitas se habían construido para pensionistas y si alguna vez había habido alguien cortejando, debía de haber sido lo suficientemente mayor como para no hacerse ilusiones. Se preguntó si Connor habría venido alguna vez aquí.
Dijo, con diplomacia:
– Si Hayley quisiera ir con su abuela y acabar su té, quizás usted y yo podríamos salir afuera y charlar un rato.
Sharon miró agradecida a Kincaid y se inclinó hacia su hija.
– ¿Has oído lo que ha dicho el comisario, cielo? Necesita hablar conmigo, así que ve con la abuela y acábate el té. Si te comes todas las judías y la tostada podrás comer una galleta -añadió, para engatusarla.
Hayley estudió a su madre como si evaluara la sinceridad de su promesa.
– Lo prometo -dijo Sharon dando la vuelta a su hija y dándole una palmada en el trasero-. Ve. Dile a la abuela que iré en un momento. -Miró cómo la niña desaparecía por la puerta de la parte posterior de la sala y luego dijo a Kincaid-: Déjeme ir a buscar un cardi.
El cardi resultó ser un cardigan de hombre color marrón, un poco comido por las polillas e irónicamente reminiscente del que había llevado Sir Gerald Asherton la noche en que Kincaid lo conoció. Viendo la mirada del comisario, Sharon sonrió y dijo:
– Era de mi abuelo. La abuela lo guarda para llevar por casa. -Mientras seguía a Kincaid de camino al cementerio, continuó-: En realidad ella es mi bisabuela; nunca conocí a mi abuela. Murió cuando mi madre era un bebé.
A pesar de que el sol se había puesto durante el breve tiempo que Kincaid había estado en la casa, el cementerio resultaba más atractivo con la luz crepuscular. Se dirigieron hacia un banco que había al otro lado del camino. Al sentarse, Kincaid dijo:
– ¿Siempre es tan tímida, Hayley?
– Siempre ha charlado como una cotorra, desde el día que aprendió a hablar, incluso con extraños. -Las manos de Sharon yacían relajadas sobre su regazo, con las palmas hacia arriba. Podrían haber sido incorpóreas, tan inanimadas parecían, y Kincaid notó que desde la última vez que la vio se había mordido las uñas hasta llegar a la carne-. Desde que le expliqué lo de Con que está así. -Miró a Kincaid, con aire de súplica-. ¿Tenía que decírselo, no? No podía dejar que pensara que se había largado, ¿no? No podía dejarla creer que no le importábamos.
Kincaid reflexionó cuidadosamente antes de responder.
– Creo que ha hecho lo correcto, Sharon. Sería duro para ella de todos modos y a largo plazo estoy seguro de que es mejor decir la verdad. Los niños notan cuando uno miente, y luego han de superar la traición además de la pérdida.
Sharon escuchó atentamente, luego asintió una vez cuando Kincaid hubo terminado. Estudió sus manos por un momento.
– Ahora quiere saber por qué no lo podemos ver. Mi tía Pearl falleció el año pasado y la abuela la llevó a verla antes del funeral.
– ¿Por qué se lo ha dicho?
Sharon encogió los hombros y dijo:
– Cada uno hace las cosas como cree correcto, eso es todo. ¿Qué más podía hacer?
– Imagino que quiere pruebas concretas de que Con esté realmente muerto. Quizás la podría llevar a su tumba, después. -Con un gesto indicó las tumbas cuidadosamente dispuestas sobre la hierba verde del cementerio-. No se trata de algo que no le sea familiar.
Sharon se volvió hacia él, con las manos apretadas convulsivamente.
– No tengo a nadie con quien hablar, ¿entiende? Mi abuela no quiere saber nada de esto. Ella no tenía buen concepto de él.
– ¿Por qué? -preguntó Kincaid, sorprendido de que la mujer no estuviera complacida por las posibilidades de mejora en la vida para su bisnieta.
– El matrimonio es el matrimonio a los ojos del Señor -la imitó Sharon. Y de repente, Kincaid tuvo una visión clara de la anciana-. La abuela es muy firme en sus creencias. Para ella, el hecho de que Con no viviera con ella no cambiaba nada. Y mientras Con estuviera casado yo no tendría derechos, me dijo. Al final resulta que ha tenido razón, ¿no?
– Debe usted de tener amigas con las que hablar -dijo Kincaid, sin respuesta útil para la última pregunta.
– Ellas tampoco quieren saber nada. Parece como si de repente tuviera la lepra o algo así. Actúan como si les pudiera contagiar y estropearles la diversión. -Sharon se sorbió la nariz y luego añadió, en voz más baja-: En cualquier caso, no quiero hablar de Con con ellas. Lo que teníamos era entre nosotros, y no me parece justo airearlo como si fuera la colada.
– No. Tiene razón.
Estuvieron sentados durante unos minutos mientras las luces empezaban a encenderse en las casitas. Formas poco definidas se movían tras las cortinas y, de vez en cuando, un pensionista aparecía tras una puerta, y luego otra, sacando las botellas de leche y recogiendo los periódicos. La escena le hizo pensar a Kincaid en esos relojes alemanes tan elaborados, la clase de reloj en los que pequeñas personas aparecen y desaparecen alegremente mientras dan las horas. Miró a la chica sentada a su lado. De nuevo había inclinado la cara hacia sus manos.
– Haré que le devuelvan sus cosas, Sharon. A ella le gustaría. -Maldita sea, había metido la pata-. A la señora Swann le gustaría que se las devolvieran -dijo, corrigiéndose a sí mismo.
Su respuesta, cuando llegó, sorprendió a Kincaid.
– Lo que dije la otra noche… bueno. He estado pensando. -En la tenue luz pudo observar el brillo de sus ojos, pero ella volvió a desviar la mirada-. No fue justo, lo que dije. Ya sabe. Sobre ella…
Читать дальше