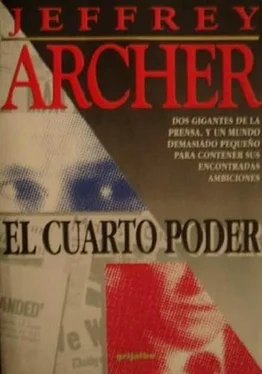– ¿Tiene usted alguna idea de lo que vale realmente el West Riding Group?
– No, pero siempre puedo hacer una oferta sujeta a la inspección de las seis imprentas y, al mismo tiempo, tratar de averiguar hasta qué punto son buenos los directores y periodistas. No obstante, el mayor problema en Inglaterra son siempre los sindicatos. Si este grupo estuviera controlado por un grupo cerrado, entonces no me interesa, porque por muy bueno que sea el acuerdo, los sindicatos pueden llevarme a la bancarrota en cuestión de meses.
– ¿Y si no lo está? -preguntó Kate.
– En ese caso, estaría dispuesto a llegar a las cien mil libras, o como máximo ciento veinte mil. Pero no sugeriré ninguna cifra hasta que no sepa lo que piensan ellos.
– Bueno, esto es algo más importante que cubrir la información de los tribunales tutelares de menores -comentó Kate.
– Yo también empecé por ahí -dijo Keith-, pero al director no le parecía que mis esfuerzos fueran un material merecedor de un premio, como le pareció al suyo, y la mayoría de mis artículos terminaban en la papelera antes de que terminara de leer el primer párrafo.
– Quizá el director sólo deseaba demostrar que no se dejaba amedrentar por su padre.
Keith se volvió a mirarla y se dio cuenta de que ella se preguntaba en aquellos momentos si acaso no había ido demasiado lejos.
– Quizá -contestó-, pero sucedió antes de que pudiera hacerme cargo del Chronicle y de que lo despidiera.
Kate permaneció en silencio mientras la azafata retiraba las bandejas.
– Vamos a bajar la intensidad de las luces de la cabina -les dijo-, pero disponen de una luz sobre sus cabezas si desean continuar la lectura.
Keith asintió con un gesto y encendió la luz. Kate extendió las piernas y echó hacia atrás todo lo que pudo el respaldo de su asiento, se tapó con una manta y cerró los ojos. Keith la miró durante un momento antes de abrir una cuarta carpeta. Estuvo leyendo durante toda la noche.
Cuando el coronel Tulpanov llamó para sugerir que conociera a un asociado suyo de negocios, llamado Yuri Valchek, para hablar sobre una cuestión de interés mutuo, Armstrong propuso que almorzaran en el Savoy la próxima vez que el señor Valchek estuviera en Londres.
Durante toda la década anterior, Armstrong había efectuado viajes regulares a Moscú y, a cambio de los derechos exclusivos en el extranjero de las obras de los científicos soviéticos, siguió efectuando pequeñas tareas para Tulpanov, todavía capaz de convencerse a sí mismo de que aquello no causaba ningún daño real a su país de adopción. A ese engaño ayudó el hecho de que siempre informara a Forsdyke de la realización de aquellos viajes, y de que a veces se ocupara de entregar mensajes en su nombre, para regresar a menudo con respuestas insondables. Armstrong comprendía que ambas partes lo consideraban como uno de los suyos, y sospechaba que Valchek no era un mensajero llegado para transmitirle un recado sencillo, sino para descubrir hasta dónde se le podía empujar. Al elegir el Savoy Grill, Armstrong confiaba en convencer a Forsdyke de que no tenía nada que ocultarle.
Armstrong llegó al Savoy con unos pocos minutos de antelación y fue conducido a su habitual mesa reservada en el rincón. Renunció a su whisky favorito con soda y pidió un vodka, señal acordada entre los agentes para no hablar inglés. Miró hacia la entrada del restaurante y se preguntó si podría identificar a Valchek cuando entrara. Diez años antes habría sido fácil, pero había advertido a muchos de la nueva generación que llamaban demasiado la atención con sus trajes baratos de chaqueta cruzada y sus corbatas tenuemente moteadas. Desde entonces, algunos de los que visitaban Londres y Nueva York con mayor regularidad, aprendieron a dejarse caer por Savile Row y la Quinta Avenida durante sus visitas, aunque Armstrong sospechaba que tenían que cambiarse rápidamente durante el vuelo de Aeroflot, de regreso a Moscú.
Dos hombres de negocios entraron en el Grill, enfrascados en una conversación. Armstrong reconoció a uno de ellos, aunque no recordó su nombre. Fueron seguidos por una mujer joven muy guapa, seguida a su vez por otros dos hombres. Que una mujer almorzara en el Grill no era nada habitual, y la siguió con la mirada hasta que fueron conducidos hacia el reservado de al lado.
El maître le interrumpió.
– Su invitado ha llegado, señor.
Armstrong se levantó para estrecharle la mano a un hombre que podría haber pasado por el director de una empresa británica y que, evidentemente, no necesitaba que nadie le dijera dónde se hallaba situado Savile Row. Armstrong pidió dos vodkas.
– ¿Cómo le fue el vuelo? -le preguntó en ruso.
– No muy bien, camarada -contestó Valchek-. A diferencia de usted, yo no tengo más remedio que volar en Aeroflot. Si tiene que hacerlo alguna vez, tómese una pastilla para dormir, y ni siquiera se le ocurra probar la comida.
Armstrong se echó a reír.
– ¿Cómo está el coronel Tulpanov?
– El general Tulpanov está a punto de ser nombrado número dos de la KGB, y desea que le haga saber al brigadier Forsdyke que sigue teniendo un rango superior al suyo.
– Eso será un placer -asintió Armstrong-. ¿Se han producido algunos otros cambios en las alturas que yo deba saber?
– Por el momento no. -Hizo una pausa antes de agregar-: Aunque sospecho que el camarada Jruschev no se mantendrá en su puesto durante mucho más tiempo.
– En ese caso, quizá tenga usted que dejar libre su mesa -observó Armstrong, que lo miró directamente.
– No mientras Tulpanov sea mi jefe.
– ¿Y quién será el sucesor de Jruschev? -preguntó Armstrong.
– Yo apostaría por Breznev -dijo su visitante-. Pero como Tulpanov tiene fichas de todos los candidatos posibles, nadie va a tratar de sustituirle a él.
Armstrong sonrió al pensar que Tulpanov no había perdido nada de su tacto.
Un camarero colocó una nueva copa de vodka ante su invitado.
– El general le tiene en muy alta consideración -dijo Valchek una vez que el camarero se hubo alejado- y, sin duda, la posición de usted será mucho más influyente una vez que su nombramiento sea oficial. -Valchek hizo una pausa para estudiar el menú y hacer el pedido en inglés al camarero que esperaba. Una vez que éste se alejó, preguntó-: Dígame una cosa, ¿por qué el general Tulpanov siempre le llama Lubji?
– Es un nombre en clave tan bueno como cualquier otro -contestó Armstrong.
– Pero usted no es ruso.
– No, no lo soy -dijo Armstrong con firmeza.
– ¿Y tampoco es inglés, camarada?
– Soy más inglés que los ingleses -contestó Armstrong.
Aquella contestación pareció silenciar a su invitado, delante del cual se colocó un plato de salmón ahumado. Valchek había terminado ya el primer plato y comía el filete cuando empezó a revelar el verdadero propósito de su visita.
– El Instituto Nacional de Ciencias desea publicar un libro para conmemorar los logros alcanzados en la exploración espacial -dijo, tras elegir una mostaza de Dijon-. El presidente tiene la sensación de que el presidente Kennedy recibe demasiado crédito por su programa de la NASA cuando, como todo el mundo sabe, fue la Unión Soviética la que envió al primer hombre al espacio. Hemos preparado un documento en el que se detallan los logros de nuestro programa, desde la fundación de la Academia Espacial hasta nuestros días. Dispongo de un manuscrito de doscientas mil palabras, compilado por los científicos más destacados en ese campo, además de cien fotografías tomadas tan recientemente que son del mes pasado, y de diagramas y especificaciones detalladas de los Luna IV y V.
Armstrong no hizo el menor intento por interrumpir a Valchek. El mensajero tenía que saber que un libro así podía quedar desfasado antes de que se publicara. Sin duda alguna, tenía que existir otra razón que explicara su viaje desde Moscú para almorzar con él. Pero su invitado siguió hablando, añadiendo más y más detalles sin importancia. Finalmente, le preguntó a Armstrong cuál era su opinión sobre el proyecto.
Читать дальше