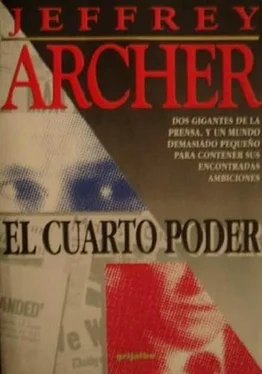– Todavía no he terminado de hablarle de sir Somerset Kenwright y del estado en que encontré el Chronicle cuando me hice cargo de él.
– Lo siento -dijo Kate-. El caso es que me siento preocupada por las llamadas que tiene que hacer, y me siento un poco culpable por su entrevista aplazada con el señor Blacker.
Se produjo un prolongado silencio, antes de que Keith admitiera:
– El señor Blacker no existe.
– Creo que no le comprendo -dijo Kate.
– Es un nombre en clave. Heather lo emplea para hacerme saber cuándo una reunión se ha prolongado demasiado. Nueva York significa quince minutos. El señor Andrew Blacker significa que ya han transcurrido treinta minutos. Dentro de un cuarto de hora reaparecerá de nuevo para decirme que tengo una conferencia internacional con Londres y Los Ángeles. Y si está muy enfadada conmigo, incluye Tokio para asegurarse. -Kate se echó a reír-. Confiemos en que permanezca usted por lo menos una hora. No creería lo que es capaz de inventarse si ha transcurrido una hora.
– Si quiere que le sea sincera, señor Townsend, no esperaba que me concediera más de quince minutos de su tiempo -dijo Kate, que volvió a mirar las preguntas que tenía anotadas.
– Empezaba a preguntarme algo sobre el Chronicle -le recordó Keith.
– Ah, sí. Se ha dicho a menudo que se sintió usted desolado cuando Alan Rutledge dimitió como director.
– En efecto, así fue -admitió Keith-. Es un excelente periodista y se había convertido en un buen amigo para mí. Pero las ventas del periódico cayeron por debajo de los cincuenta mil ejemplares diarios, y perdíamos casi cien mil libras a la semana. Ahora, con el nuevo director, las cifras de ventas han vuelto al nivel de los doscientos mil ejemplares diarios, y dentro de poco, al año que viene, lanzaremos una edición dominical del Continent .
– Pero, seguramente, aceptará usted que el periódico ya no puede ser considerado como «el Times de Australia»?
– Sí, aunque es algo que lamento -admitió Keith por primera vez ante cualquier otra persona que no fuera su madre.
– ¿Seguirá el Sunday Continent la misma pauta que el diario, o va a producir usted el periódico de calidad nacional que tan desesperadamente necesita Australia?
Keith empezaba a darse cuenta de por qué la señorita Tulloh había ganado un premio periodístico, y por qué Bruce la tenía en tan alta consideración. Esta vez eligió sus palabras con mayor prudencia.
– Dedicaré mis esfuerzos a producir un periódico que la mayoría de australianos quieran tener en sus mesas cada domingo por la mañana, mientras desayunan. ¿Responde eso a su pregunta, Kate?
– Me temo que sí, señor Townsend -contestó ella con una sonrisa.
Keith le devolvió la sonrisa, que desapareció rápidamente al escuchar su pregunta siguiente.
– ¿Podemos hablar ahora de un incidente que se produjo en su vida y que fue ampliamente comentado en las páginas de ecos de sociedad?
Keith se ruborizó ligeramente, mientras ella esperaba su respuesta. El instinto que experimentó Keith en ese momento fue el de dar por terminada la entrevista, pero se limitó a asentir con un gesto.
– ¿Es cierto que el día de su boda la dio a su chófer la orden de pasar de largo ante la iglesia apenas momentos antes de que llegara la novia?
Keith se sintió aliviado cuando Heather entró en el despacho y anunció con firmeza:
– Su llamada internacional está prevista para dentro de un par de minutos, señor Townsend.
– ¿Mi conferencia? -preguntó, animado.
– Sí, señor -contestó Heather.
Y ella sólo recurría al empleo del «señor» cuando se sentía muy enfadada.
– Londres y Los Ángeles -dijo Heather. Luego, hizo una pausa, antes de añadir-. Y Tokio.
«Está muy enfadada», pensó Keith. Pero eso, al menos, le ofreció la oportunidad para escapar. Kate había cerrado incluso su bloc de notas.
– Dispóngalas para esta tarde -dijo él en voz baja.
No pudo estar seguro de cuál de las dos mujeres pareció más sorprendida. Heather abandonó el despacho sin decir nada más, y esta vez cerró la puerta tras ella. Ninguno de los dos habló durante un rato.
– Sí, es cierto -dijo Keith finalmente-. Pero le quedaría muy agradecido si no mencionara eso en su artículo.
Kate dejó el lápiz sobre la mesa, y Keith se levantó y miró por la ventana.
– Lo siento, señor Townsend -se disculpó ella-. Ha sido poco sensible por mi parte.
– «Sólo hacía mi trabajo.» Eso es lo que suelen decir los periodistas -dijo Keith en voz baja.
– Quizá podamos hablar de la forma un tanto insólita, por no decir extravagante, con la que se hizo cargo de la 2WW.
Keith se volvió a sentar en el sillón y se relajó un poco por primera vez.
– Al publicarse la noticia en el Chronicle , algo que ocurrió precisamente la mañana en la que tenía previsto casarse, sir Somerset le llamó «pirata».
– Estoy seguro de que lo dijo como un cumplido.
– ¿Un cumplido?
– Sí, supongo que se refería a que yo actuaba de acuerdo con la gran tradición de los piratas.
– ¿En qué pirata estaba pensando en particular? -preguntó Kate inocentemente.
– En Walter Raleigh y en Francis Drake -contestó Keith.
– Supongo que sir Somerset se refirió más bien a Barbanegra o al capitán Morgan -dijo Kate, devolviéndole la sonrisa.
– Quizá. Pero, según podrá descubrir, creo que ambas partes terminaron por sentirse satisfechas con ese acuerdo en concreto.
Kate volvió a consultar sus notas.
– Señor Townsend, tiene usted ahora, o es el accionista mayoritario de diecisiete periódicos, once emisoras de radio, una compañía aérea, un hotel y dos minas de carbón. -Levantó la mirada hacia él-. ¿Qué se propone hacer a continuación?
– Me gustaría vender el hotel y las minas de carbón, de modo que si se encuentra con alguien que pueda estar interesado…
Kate se echó a reír.
– No, en serio -dijo en el momento en que Heather volvía a entrar en el despacho.
– El primer ministro sube en estos momentos en el ascensor, señor Townsend -dijo, con su acento escocés más pronunciado que nunca-. Como recordará tenía previsto usted recibirlo en la sala del consejo de administración.
Keith le dirigió un guiño a Kate, que se echó a reír. Heather, sin embargo, mantuvo abierta la puerta y se apartó para permitir el paso de un caballero de aspecto distinguido, de cabello plateado, que entró en el despacho.
– Buenos días, señor primer ministro -dijo Keith, que se levantó y se adelantó para saludar a Robert Menzies. Los dos hombres se estrecharon la mano antes de que Keith se volviera para presentarle a Kate, que trataba de ocultarse en el rincón de la estancia-. No creo que conozca usted a Kate Tulloh, señor primer ministro. Es una de las jóvenes periodistas más prometedoras del Chronicle . Sé que estaba tratando de conseguir una entrevista con usted en algún momento.
– Estaré encantado de recibirla -dijo Menzies-. ¿Por qué no llama a mi oficina en algún momento, señorita Tulloh, y acordamos una hora?
Durante los dos días siguientes, Keith no pudo apartar a Kate de su mente. De una cosa podía estar seguro: que ella no encajaba en ninguno de sus bien ordenados planes.
Cuando se sentaron a almorzar, el primer ministro se preguntó porqué su anfitrión parecía tan preocupado. Townsend mostró poco interés por sus innovadoras propuestas de doblegar el poder de los sindicatos, a pesar de que sus periódicos presionaban al gobierno desde hacía varios años sobre el tema.
Townsend tampoco se mostró mucho más expresivo a la mañana siguiente, al presidir la reunión mensual del consejo de administración. De hecho, para ser un hombre que controlaba el imperio más grande de los medios de comunicación de Australia, se mostró insólitamente reservado. Uno o dos de sus directores se preguntaron si acaso estaría tramando algo. Al dirigirse al consejo para tratar sobre el punto siete del orden del día, su propuesto viaje al Reino Unido con el propósito de hacerse cargo de un pequeño grupo periodístico en el norte de Inglaterra, pocos de ellos vieron beneficio alguno en que efectuara aquel largo viaje. Keith no logró convencerlos de que algo positivo pudiera surgir de aquello.
Читать дальше