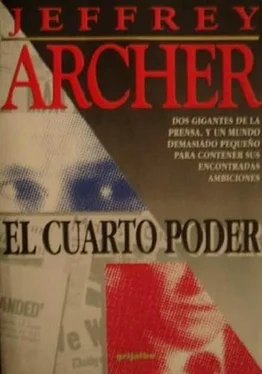– De primera clase -le asegure-. De primera clase.
Después de un prolongado almuerzo en el comedor de oficiales, Armstrong dedicó las primeras horas de la tarde a despachar una serie de cartas sobre las que Sally le insistía desde hacía semanas. A las cuatro y media le pidió al soldado Benson que lo llevara al sector estadounidense. Pocos minutos después de las cinco, el jeep se detuvo frente a las oficinas del Berliner . Un nervioso Hahn le esperaba ya en lo alto de los escalones y le hizo pasar rápidamente a su despacho.
– Debo disculparme nuevamente por nuestra primera edición de anoche -empezó por decirle Armstrong-. Me encontraba cenando con un general del sector estadounidense y, desgraciadamente, Arno había ido al sector ruso a visitar a su hermano, de modo que ninguno de los dos supimos en qué andaba metido su subdirector. Lo despedí inmediatamente, claro, y he puesto en marcha una investigación interna. Si yo no hubiera pasado por la estación hacia la medianoche…
– No, no, usted no tiene la culpa de nada, capitán Armstrong. -Hahn hizo una pausa, antes de añadir-: Sin embargo, los pocos ejemplares que llegaron a los sectores estadounidense y ruso fueron más que suficientes para provocar el pánico entre algunos de mis clientes más antiguos.
– Lamento mucho saberlo -dijo Armstrong.
– Temo que hayan caído en malas manos. Uno o dos de mis suministradores más fiables me han llamado hoy exigiendo que en el futuro les pague por adelantado, y eso no será nada fácil después de todos los gastos extra que he tenido que afrontar durante los dos últimos meses. Ambos sabemos que es el capitán Sackville el que está detrás de todo esto.
– Siga mi consejo, Julius -le dijo Armstrong-, y no se le ocurra mencionar su nombre al hablar de este incidente. No tiene usted pruebas, absolutamente ninguna prueba, y él es la clase de hombre que no vacilaría en cerrar su negocio en cuanto le diera la más mínima excusa.
– Pero es que se dedica a poner sistemáticamente de rodillas a mi empresa -se quejó Hahn-. Y no sé qué he podido hacerle yo para merecer este trato, del mismo modo que tampoco sé cómo impedírselo.
– No se altere tanto, amigo mío. Hace ya algún tiempo que vengo reflexionando sobre su situación, y es posible que haya encontrado una solución.
Hahn lo miró con una sonrisa forzada, pero no pareció quedar convencido.
– ¿Qué le parecería si lograra que devolvieran al capitán Sackville a Estados Unidos antes de fin de mes? -le preguntó Armstrong.
– Eso solucionaría todos mis problemas -contestó Hahn con un profundo suspiro. Pero aún mantenía la expresión dubitativa-. Si pudieran enviarlo a su casa…
– A finales de mes -repitió Armstrong-. No obstante, Julius, eso va a exigir forzar mucho las cosas en los niveles más altos, por no hablar de…
– Cualquier cosa, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Sólo tiene que decirme lo que desea.
Armstrong sacó el contrato del bolsillo interior, lo dejó sobre la mesa y lo empujó suavemente hacia él.
– Usted firme esto, Julius, y yo me ocuparé de que Sackville sea enviado de regreso a Estados Unidos.
Hahn leyó el documento de cuatro páginas, primero rápidamente y luego con mayor lentitud, hasta que finalmente lo dejó sobre la mesa, delante de él. Luego levantó la mirada y dijo con voz sosegada:
– Veamos si comprendo bien las consecuencias de este acuerdo en el caso de que lo firme. -Hizo una nueva pausa y tomó otra vez el contrato-. Recibiría usted los derechos de distribución en el extranjero de todas mis publicaciones.
– Así es -contestó Armstrong en voz baja.
– Supongo que por eso se refiere a Inglaterra… -Vaciló antes de añadir-: Y la Commonwealth.
– No, Julius. Me refiero al resto del mundo.
Hahn comprobó de nuevo el contrato. Al llegar a la cláusula donde se especificaba, asintió con gesto serio.
– A cambio de lo cual yo recibiría el cincuenta por ciento de los beneficios.
– Así es -asintió Armstrong-. Después de todo, Julius, fue usted mismo quien me dijo que buscaba a una empresa británica que le representara una vez que terminara su contrato actual.
– Cierto, pero en aquellos momentos no sabía que actuaba usted en el negocio editorial.
– He trabajado en esto durante toda mi vida -dijo Armstrong-. Y una vez que me desmovilicen regresaré a Inglaterra para hacerme cargo del negocio de la familia.
Hahn lo miró, confundido.
– Y a cambio de estos derechos -continuó-, me convertiría en el único propietario del Telegraf . -Hizo una nueva pausa-. Tampoco sabía que era usted el propietario de ese periódico.
– Tampoco lo sabe Arno, de modo que debo pedirle que tome esa información como algo estrictamente confidencial. Tuve que pagar por sus acciones bastante más de lo que valían en el mercado.
Hahn asintió con un gesto, y luego frunció el ceño.
– Pero si yo firmara este documento, sería usted millonario.
– Y si no lo firma -le recordó Armstrong-, podría terminar en la bancarrota antes de finales de mes.
Ambos hombres se miraron fijamente durante un rato.
– Es evidente que ha reflexionado usted mucho sobre mi problema, capitán Armstrong -dijo finalmente Hahn.
– Sólo pensando en lo que son sus mejores intereses -asintió Armstrong. Hahn no hizo ningún comentario, de modo que añadió-: Permítame demostrarle mi buena voluntad, Julius. No quisiera que firmara usted ese documento si el capitán Sackville todavía se encuentra en el país el primer día del mes que viene. Pero si para entonces ha sido sustituido, espero que lo firme usted ese mismo día. Por el momento, Julius, un apretón de manos entre los dos será suficiente para mí.
Hahn guardó silencio durante unos segundos más.
– No puedo argumentar nada en contra de eso -dijo finalmente-. Si ese hombre ha salido del país para finales de mes, firmaré el contrato en su favor.
Los dos hombres se levantaron y se estrecharon la mano solemnemente.
– Y ahora, será mejor que me marche -dijo Armstrong-. Todavía tengo que entrevistarme con una serie de personas y ocuparme de mucho papeleo si quiero asegurarme de que Sackville sea enviado a Estados Unidos en el término de tres semanas.
Hahn se limitó a asentir con un gesto.
Armstrong despidió a su chófer y recorrió a pie las nueve manzanas que le separaban de las oficinas de Max, para asistir a su habitual sesión de póquer de los viernes por la noche. El aire frío le aclaró la cabeza y al llegar ya estaba dispuesto para poner en marcha la segunda parte de su plan.
Max limpiaba la mesa con gestos de impaciencia.
– Sírvase una cerveza, compañero -le dijo en cuanto Armstrong se hubo sentado ante la mesa-, porque esta noche, amigo mío, va a perder.
Dos horas más tarde, Armstrong había ganado unos ochenta dólares y Max no se había relamido los labios en una sola ocasión durante toda la noche. Tomó un largo trago de cerveza mientras Dick barajaba las cartas.
– No me ayuda nada el pensar que si Hahn sigue en el negocio a finales de mes, le deberé otros mil dólares, lo que será suficiente para dejarme pelado.
– Por el momento, debo admitir que tengo todas las posibilidades de ganar la apuesta. -Armstrong hizo una pausa tras entregarle a Max la primera carta-. Sin embargo, hay circunstancias en las que podría estar de acuerdo en renunciar a la apuesta.
– Sólo tiene que decirme lo que debo hacer -dijo Max, con las cartas boca arriba, sobre la mesa. Armstrong fingió concentrarse en su mano y no dijo nada-. Cualquier cosa, Dick. Haría cualquier cosa…, excepto matar a ese condenado kraut .
– ¿Qué le parece si le permitimos vivir de nuevo?
Читать дальше