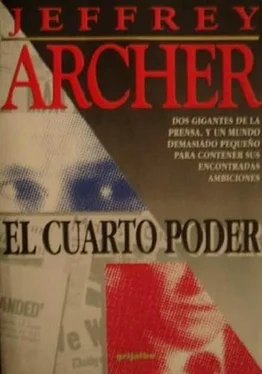– ¿Qué hombre? ¿Lo había visto usted antes? -preguntó Armstrong.
– No, señor, pero me aseguró que llegaba directamente desde su oficina.
– ¿Cómo iba vestido?
El subdirector guardó silencio durante un momento.
– Creo recordar que llevaba un traje gris, señor -contestó finalmente.
– Cualquiera que trabajara para mí habría llevado uniforme -dijo Armstrong.
– Lo sé, señor, pero…
– ¿Le dio su nombre? ¿Le mostró alguna tarjeta de identificación que demostrara su autoridad?
– No, señor, no lo hizo. Yo sólo supuse…
– ¿Que usted «sólo supuso»? ¿Por qué no tomó el teléfono y comprobó que yo había autorizado la publicación de ese artículo?
– No me di cuenta de que…
– Santo cielo. Una vez que leyó el artículo, ¿no consideró preguntar si debía editarse?
– Nadie lee su trabajo antes de editarlo, señor -contestó el subdirector-. Va directamente a la imprenta.
– ¿Nunca ha comprobado usted los contenidos?
– No, señor -contestó el subdirector, ahora con la cabeza agachada.
– ¿De modo que no hay ningún responsable de esto?
– No, señor -contestó el subdirector, tembloroso.
– En ese caso está usted despedido -gritó Armstrong, mirándolo fijamente-. Quiero que salga inmediatamente de aquí. Inmediatamente, ¿me ha comprendido? -El subdirector pareció disponerse a protestar, pero Armstrong aulló-: Si no ha retirado sus objetos personales de su despacho dentro de quince minutos, llamaré a la policía militar.
El subdirector salió del despacho, arrastrando los pies, y sin decir una sola palabra más.
Armstrong sonrió, se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de la silla de Arno. Comprobó su reloj. Estaba seguro de que ya había transcurrido tiempo más que suficiente. Se subió las mangas de la camisa, salió del despacho y apretó un botón rojo que había en la pared. Todas las máquinas de imprimir se detuvieron pesadamente.
Una vez que estuvo seguro de contar con la atención de todos, empezó a ladrar una serie de órdenes.
– Que los conductores salgan a la calle y recuperen todos los ejemplares de la primera edición que puedan encontrar.
El director de transporte salió corriendo hacia el patio y Armstrong se volvió hacia su impresor jefe.
– Quiero que se saque ese artículo sobre Hahn y se incluya este en su lugar -dijo.
Sacó una hoja de papel del bolsillo de la chaqueta y se la entregó al desconcertado jefe del taller, que empezó a preparar inmediatamente un nuevo bloque tipográfico para la primera página, dejando espacio en la esquina superior derecha para la fotografía más reciente que tenían del duque de Gloucester.
Armstrong se volvió hacia un grupo de mozos de almacén que esperaban a que la siguiente edición saliera de las máquinas.
– Ustedes -les gritó-. Ocúpense de destruir todos los ejemplares de la primera edición que queden todavía en el taller.
Los hombres se desparramaron hacia diferentes sitios y empezaron a reunir todos los periódicos que pudieron encontrar, incluso los antiguos.
Cuarenta minutos más tarde llegó apresuradamente al despacho de Schultz una prueba de la nueva primera página. Armstrong leyó con atención el otro artículo que él mismo había escrito aquella mañana acerca de la propuesta visita a Berlín del duque de Gloucester.
– Está bien -asintió, una vez que hubo terminado la revisión-. Empecemos a sacar inmediatamente la segunda edición.
Una hora más tarde Arno abrió la puerta del taller, entró precipitadamente y se sorprendió al encontrar al capitán Armstrong, con las mangas de la camisa subidas, ayudando a cargar en las camionetas la recientemente impresa segunda edición. Armstrong indicó con un dedo hacia su despacho. Una vez cerrada la puerta tras ellos, le contó todo lo que había, hecho desde el momento en que leyó lo publicado en la primera página de la primera edición.
– He conseguido retirar la mayoría de los primeros ejemplares, que he ordenado destruir -le dijo a Schultz-. Pero no he podido hacer nada con los veinte mil que se han distribuido en los sectores ruso y estadounidense. Una vez que cruzaron el puesto de control, ya no pudimos hacer nada por recuperarlos.
– Qué suerte que encontrara usted la primera edición en cuanto salió a la calle -dijo Arno-. Me siento culpable por no haber llegado antes.
– No es usted culpable de nada -le aseguró Armstrong-. Pero su subdirector sobrepasó con creces su responsabilidad al decidir seguir adelante e imprimir ese artículo sin molestarse siquiera en consultar con mi oficina.
– Me sorprende. Suele ser un hombre muy responsable y fiable.
– No tuve más remedio que despedirlo inmediatamente -dijo Armstrong, que miró directamente a Schultz.
– No tuvo más remedio, claro -dijo Schultz, que seguía pareciendo angustiado-, aunque me temo que el daño haya sido irreparable.
– Temo no comprenderlo -dijo Armstrong-. Conseguí retirar todos los primeros ejemplares, excepto unos pocos.
– Sí, soy consciente de ello. En realidad, no podría haber hecho usted más. Pero justo antes de cruzar el puesto de control tomé un ejemplar de la primera edición que llegó al sector ruso. Sólo llevaba en casa unos pocos minutos cuando Julius me llamó para decirme que su teléfono no había dejado de sonar durante la hora anterior. La mayoría de las llamadas eran de minoristas angustiados. Le prometí que acudiría al taller y averiguaría cómo pudo haber sucedido una cosa así.
– Puede decirle a su amigo que me ocuparé personalmente de investigar lo sucedido -le prometió Armstrong. Se bajó las mangas de la camisa y se puso de nuevo la chaqueta-. Estaba cargando los ejemplares de la segunda edición en las camionetas cuando llegó usted, Arno. Quizá sea tan amable de hacerse cargo de todo ahora que está aquí. Mi esposa…
– Desde luego, no faltaba más -asintió Arno.
Armstrong abandonó el edificio con las últimas palabras de Arno todavía resonando en sus oídos:
– No podría usted haber hecho más, capitán Armstrong. No podría haber hecho más.
Y, desde luego, Armstrong estaba totalmente de acuerdo con él.
A Armstrong no le sorprendió nada recibir una llamada telefónica de Julius Hahn a primeras horas de la mañana siguiente.
– Siento mucho lo ocurrido con la primera edición -le dijo antes de que Hahn tuviera oportunidad de hablar.
– No fue por culpa suya -dijo Hahn-. Arno me ha explicado que pudo haber sido todo mucho peor de no haber sido por su intervención. Pero me temo que ahora necesito otro favor de usted.
– Haré todo lo que pueda por ayudarlo, Julius.
– Es muy amable por su parte, capitán Armstrong. ¿Sería posible que viniera usted a verme?
– ¿Le parece que lo haga en algún momento de la semana que viene? -preguntó Armstrong, que pasó con naturalidad varias hojas de su dietario.
– Temo que se trate de algo mucho más urgente que eso -dijo Hahn-. ¿Cree que existe alguna posibilidad de que podamos vernos hoy mismo, a cualquier hora?
– Bueno, no es algo conveniente en estos momentos -dijo Armstrong, que no dejaba de mirar la página en blanco de su dietario-, pero como esta tarde tengo otra cita en el sector estadounidense, supongo que podría pasar a verle hacia las cinco, pero sólo podré quedarme quince minutos. Espero que lo comprenda.
– Lo comprendo, capitán Armstrong, pero le estaría muy agradecido aunque sólo fueran esos quince minutos.
Armstrong sonrió al colgar el teléfono. Abrió con la llave el cajón superior de la mesa y sacó el contrato. Durante la hora siguiente revisó cada cláusula para asegurarse de que quedaran cubiertas todas las eventualidades. La única interrupción que se produjo fue una llamada del coronel Oakshott para felicitarlo por el artículo sobre la próxima visita del duque de Gloucester.
Читать дальше