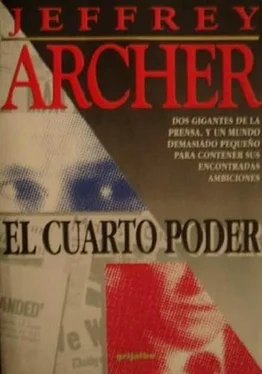– Treinta y seis horas, señor. Al fin y al cabo, dijo usted que regresaría en algún momento del viernes.
– Lo siento -dijo Keith-. Su esposa debe de estar muy enojada conmigo.
– A ella no le importa un pimiento, señor.
– ¿Por qué no? -preguntó Keith, mientras el coche tomaba una fuerte curva a noventa kilómetros por hora y él trataba de abotonarse los botones de la bragueta.
– Porque me dejó el mes pasado y ha iniciado los trámites del divorcio.
– Lo siento mucho -dijo Keith con voz serena.
– Oh, no se preocupe por eso, señor. En realidad, nunca estuvo de acuerdo con el estilo de vida que se ve obligado a llevar un chófer.
– ¿De modo que fue por culpa mía?
– Desde luego que no -contestó Sam-. Las cosas todavía estaban peor cuando yo conducía un taxi. No, la verdad es que yo disfruto con esta clase de trabajo, pero ella no puede soportar los horarios irregulares.
– ¿Y tardó once años en descubrirlo? -preguntó Keith, inclinándose hacia adelante para poder ponerse el frac gris.
– Creo que los dos lo sabíamos desde hacía algún tiempo -contestó Sam-. Pero al final ya no pude soportar sus recriminaciones acerca de estar segura de cuándo regresaría a casa.
– ¿No estar segura de cuándo regresaría a casa? -repitió Keith, que tuvo que sujetarse al tomar el coche otra curva cerrada.
– Sí. Ella seguía sin comprender por qué no terminaba yo mi trabajo a las cinco de la tarde, como un marido normal.
– Comprendo muy bien esa clase de problemas -asintió Keith-. No es usted el único que tiene que vivir con eso.
Ninguno de los dos dijo nada más durante el resto del trayecto. Sam se concentró en elegir el carril menos congestionado de tráfico que pudiera permitirle ganar unos pocos segundos, mientras Keith pensaba en Susan, al tiempo que se hacía la corbata por tercera vez.
Keith se sujetaba el clavel en el ojal de la solapa cuando desde el interior del coche se divisó ya el camino que conducía a la iglesia de St. Peter. Escuchó el sonido de las campanas, y la primera persona a la que vio, de pie en el centro del camino de acceso a la iglesia, mirando hacia el coche, fue a Bruce Kelly, que mostraba una expresión de indudable inquietud. Al reconocer el coche, la expresión de su cara cambió por completo y fue de alivio.
– Tal como le prometí, señor -dijo Sam, que redujo la marcha a tercera-. Hemos llegado con cinco minutos de antelación.
– O con once años que lamentar -dijo Keith con voz tranquila.
– ¿Cómo ha dicho, señor? -preguntó Sam, que ya apretaba el freno, reducía a segunda y aminoraba la marcha.
– Nada, Sam. Simplemente, me ha hecho usted caer en la cuenta de que éste es un juego que no estoy dispuesto a jugar. -Guardó un momento de silencio y justo antes de que el coche se detuviera del todo, ordenó-: No se detenga, Sam. Continúe conduciendo.

Las potencias occidentales boicotean las reuniones de Berlín tras la retirada rusa
– Capitán Armstrong, le estoy muy agradecido por haber venido a verme tan rápidamente.
– No hay de qué, Julius. Cuando surgen problemas, nosotros, los judíos, debemos permanecer juntos -le aseguró Armstrong, que dio unas palmaditas sobre el hombro del editor-. Dígame en qué puedo ayudarle.
Julius Hahn se levantó y se puso a recorrer el despacho de un lado a otro, mientras informaba a Armstrong de toda la serie de desastres que habían afectado a su empresa durante los dos últimos meses. Armstrong le escuchó con atención. Hahn se sentó finalmente tras su mesa y preguntó:
– ¿Cree usted que puede hacer algo para ayudarme?
– Me gustaría, Julius. Pero como usted mismo conocerá mejor que nadie, los sectores estadounidense y ruso son dos mundos aparte.
– Me temía que ésa pudiera ser su respuesta -dijo Hahn-, pero Arno me ha comentado muchas veces que su influencia se extiende mucho más allá del sector británico. No habría considerado siquiera la idea de molestarle si mi situación no fuera tan desesperada.
– ¿Desesperada? -preguntó Armstrong.
– Me temo que ésa sea la única palabra adecuada para describirla -asintió Hahn-. Si los problemas continúan durante un mes más, algunos de mis clientes más antiguos perderán su confianza en mi capacidad para efectuar las entregas, y es posible que me vea obligado a cerrar uno, o quizá incluso dos de mis talleres.
– No sabía que las cosas estuvieran tan mal -dijo Armstrong.
– Están peor. Aunque no puedo demostrarlo, tengo la sensación de que quien está detrás de todo esto es el capitán Sackville. Como sabe, nunca nos hemos llevado demasiado bien. -Hahn hizo una pausa, antes de preguntar-: ¿Cree usted que se trata, simplemente, de antisemitismo?
– No se me habría ocurrido mirarlo de ese modo -dijo Armstrong-. Pero la verdad es que no le conozco tan bien. Veré si puedo utilizar a algunos de mis contactos para descubrir si se puede hacer algo por ayudarle.
– Es muy amable por su parte, capitán Armstrong. Si pudiera usted ayudar, le estaría eternamente agradecido.
– Estoy seguro de que así sería, Julius.
Armstrong abandonó el despacho de Hahn y ordenó a su chófer que lo llevara al sector francés, donde intercambió una docena de botellas de Johnnie Walker etiqueta negra, por una caja de clarete que ni siquiera el mariscal de campo Auchinleck había probado en su reciente visita.
De regreso al sector británico, Armstrong decidió pasar a ver a Arno Schultz y tratar de descubrir si Hahn le decía toda la verdad. Al llegar al Telegraf se sorprendió al ver que Arno no estaba en su despacho. Su ayudante, cuyo nombre nunca lograba recordar, explicó que el señor Schultz había obtenido un permiso de veinticuatro horas para visitar a su hermano en el sector ruso. Armstrong ni siquiera sabía que Arno tuviera un hermano.
– Ah, capitán Armstrong -dijo el ayudante-, le complacerá saber que anoche tuvimos que imprimir de nuevo cuatrocientos mil ejemplares.
Armstrong asintió con un gesto y salió, convencido de que todo empezaba a encajar. Hahn tendría que estar de acuerdo con sus condiciones dentro de un mes, si esperaba mantenerse en el negocio. Comprobó su reloj y le ordenó a Benson que le dejara en el despacho del capitán Hallet. Al llegar, dejó la caja de doce botellas de clarete sobre la mesa de Hallet, antes de que el capitán tuviera la oportunidad de decir nada.
– No sé cómo lo consigue -dijo Hallet, que abrió el cajón superior de su mesa y extrajo un documento de aspecto oficial.
– Zapatero a tus zapatos -dijo Armstrong, por utilizar un tópico que le había oído decir al coronel Oakshott el día anterior.
Durante la hora siguiente, Hallet explicó a Armstrong todas y cada una de las cláusulas del borrador del contrato, hasta que estuvo seguro de que él comprendía por completo las implicaciones, y de que todo concordaba con sus exigencias.
– Y si Hahn está de acuerdo en firmar este documento -dijo Armstrong una vez que llegaron al último párrafo-, ¿puedo estar seguro de que será apoyado en un tribunal inglés?
– De eso no cabe la menor duda -contestó Stephen.
– ¿Y por lo que se refiere a Alemania?
– Puede decirse lo mismo. Le puedo asegurar que es absolutamente estanco, aunque me sigue extrañando… -el abogado vaciló un momento antes de continuar-, por qué querría Hahn cambiar una parte tan sustancial de su imperio a cambio del Telegraf .
– Digamos que, de ese modo, yo también podría cumplir una o dos de sus exigencias -dijo Armstrong, que colocó una mano sobre la caja de clarete.
Читать дальше