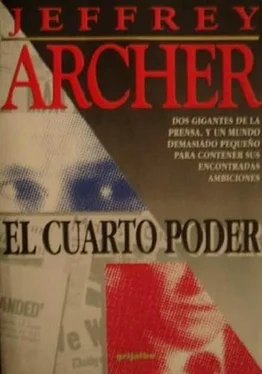– En su opinión, Townsend, y recuerde que hablamos confidencialmente, ¿le pareció, en la medida en que pueda saberlo, que mi hija actuaba, por así decirlo… -vaciló de nuevo antes de terminar la pregunta-… de buen grado?
Keith dudó mucho de que el director hubiera planteado una frase más torpe en toda su vida.
Lo dejó sudar unos segundos más, antes de contestar con firmeza:
– Sobre esa cuestión concreta, señor, no me cabe la menor duda. -Los dos hombres lo miraron directamente-. No fue un caso de violación.
El señor Jessop no demostró reacción alguna.
– ¿Cómo puede estar tan seguro? -se limitó a preguntar.
– Porque ninguna de las voces que escuché antes de encender la luz expresaban ira o temor. Eran las voces de dos personas que…, ¿cómo podría expresarlo, señor?…, que disfrutaban juntas con lo que estaban haciendo.
– ¿Puede estar seguro de eso, más allá de cualquier duda razonable, Townsend? -preguntó el director.
– Sí, señor, creo estarlo.
– ¿Y por qué lo está? -preguntó el señor Jessop.
– Porque…, porque yo mismo experimenté ese mismo placer con su hija apenas dos semanas antes, señor.
– ¿En el pabellón? -barbotó el director con incredulidad.
– No, señor. Para ser honestos, debo decirle que en mi caso fue en el gimnasio. Tengo la sensación de que su hija prefería el gimnasio, antes que el pabellón. Siempre decía que era mucho más fácil relajarse sobre las colchonetas de goma que sobre las almohadillas de críquet en la pista de deslizamiento.
El director se quedó sin saber qué decir. Tras un prolongado silencio, recuperó el habla.
– Gracias por su franqueza, Townsend.
– De nada, señor. ¿Me necesitará para alguna cosa más?
– No, por el momento no, Townsend. -Keith se volvió para marcharse-. No obstante, le agradecería su más completa discreción en este asunto.
– Desde luego, señor -asintió Keith, que se volvió ligeramente para mirarle y se ruborizó ligeramente al añadir-: Siento mucho haberle colocado en una situación embarazosa, señor, pero como bien nos recordó usted en su sermón del pasado domingo, sea cual fuere la situación a la que tengamos que enfrentarnos en la vida, uno debe recordar siempre las palabras que pronunciara George Washington: «No puedo contar una mentira».
Durante las semanas siguientes, a Penny no se la vio por ninguna parte. Cuando se le preguntó, el director se limitó a contestar que ella y su madre habían ido a visitar a una tía suya que vivía en algún lugar de Nueva Zelanda.
Keith no tardó en apartar de sus pensamientos los problemas del director, para concentrarse en sus propias preocupaciones. Todavía no se le había ocurrido una solución que le permitiera devolver las cien libras que faltaban en la cuenta del pabellón.
Una mañana, después de las oraciones, Duncan Alexander llamó a la puerta de su cuarto.
– Sólo quería darte las gracias -dijo Alexander-. Te has portado como un viejo compañero y un tipo decente -añadió, con una forma de hablar más británica que la de los propios británicos.
– Como siempre, compañero -respondió Keith con un intenso acento australiano-. Después de todo, sólo le dije la verdad al viejo.
– En efecto -asintió el joven-. A pesar de todo, te debo un gran favor, amigo. Y nosotros, los Alexander, tenemos una buena memoria.
– También la tenemos los Townsend -dijo Keith, sin mirarlo.
– Bueno, si puedo hacer algo para ayudarte en el futuro, no vaciles en hablar conmigo.
– No vacilaré -le prometió Keith.
Duncan abrió la puerta y se volvió a mirarlo antes de añadir:
– Debo admitir, Townsend, que no eres la mierda que todo el mundo asegura que eres.
Una vez que se hubo cerrado la puerta, Keith repitió las palabras pronunciadas por Asquith, citadas en un ensayo en el que había trabajado.
– Será mejor que esperes y lo veas.
– Hay una llamada para usted por el teléfono interior, en el despacho del señor Clarke -le informó el alumno de primer año, de servicio en el pasillo.
A medida que se acercaba el fin de mes, Keith temía hasta abrir su correspondencia o, lo que era peor, recibir una llamada inesperada. Siempre imaginaba que alguien terminaría por descubrir lo sucedido. Cada día que pasaba esperaba que el ayudante del director del banco se pusiera en contacto con él para informarle de que había llegado el momento de presentarle al tesorero el estado de cuentas.
«Pero si he conseguido más de cuatro mil libras», se repetía una y otra vez.
«Ésa no es la cuestión, Townsend», imaginaba que le contestaba el director.
Intentó no demostrarle al alumno de primero lo angustiado que se sentía. Al salir de su cuarto y avanzar por el pasillo, vio la puerta abierta del despacho del encargado de curso. Sus pasos se hicieron más y más lentos. Entró en el despacho y el señor Clarke le tendió el teléfono. Keith hubiera deseado que saliera de la estancia, pero él se quedó donde estaba, calificando las pruebas del día anterior.
– Keith Townsend -dijo al teléfono.
– Buenos días, Keith. Soy Mike Adams.
Reconoció inmediatamente el nombre del director del Sydney Morning Herald . ¿Cómo había logrado descubrir lo del dinero que faltaba?
– ¿Sigue usted ahí? -preguntó Adams.
– Sí -contestó Keith-. ¿En qué puedo servirle?
Le alivió el hecho de saber que Adams no pudiera verle temblar.
– Acabo de leer la última edición del St . Andy y sobre todo su artículo sobre la necesidad de que Australia se convierta en una república. Me ha parecido muy bueno y quisiera publicarlo completo en nuestro periódico… si llegamos a un acuerdo sobre el precio.
– No está a la venta -dijo Keith con firmeza.
– Pensaba ofrecerle setenta y cinco libras por él -dijo Adams.
– No le daría permiso para publicarlo, a menos que me ofreciera…
– A menos que le ofreciera… ¿cuánto?
La semana antes de que Keith tuviera que presentarse a sus exámenes para Oxford, regresó a Toorak para un repaso de última hora con la señorita Steadman. Revisaron juntos todas las posibles preguntas, así como las respuestas modelo que ella había preparado. Lo único que no consiguió la señorita Steadman fue una cosa: que se relajara. Pero no le dijo que no eran los exámenes lo que le ponían nervioso.
– Estoy segura de que aprobarás -le dijo su madre el domingo por la mañana, durante el desayuno, muy segura de sí misma.
– Espero que sea así -dijo Keith.
Sabía muy bien que, al día siguiente, el Sydney Morning Herald publicaría su artículo, titulado: «Amanecer de una nueva república». Pero esa misma mañana también empezaría sus exámenes, de modo que confiaba en que sus padres se guardarían sus consejos durante por lo menos los diez próximos días y quizá para entonces…
– Bueno -intervino su padre, que interrumpió sus pensamientos-, es un examen muy minucioso, pero estoy seguro de que te ayudará mucho el fuerte apoyo del director, después de tu extraordinario éxito en conseguir el dinero para el pabellón. Y, a propósito, se me olvidó decirte que tu abuela ha quedado tan bien impresionada por tus esfuerzos, que donó otras cien libras en tu nombre.
Fue la primera vez que la madre de Keith le oyó lanzar un juramento en voz alta.
El lunes por la mañana, Keith se sentía tan preparado como creía poder estarlo para enfrentarse al tribunal examinador, y diez días más tarde, cuando terminó el último trabajo, quedó impresionado por la gran cantidad de preguntas a las que la señorita Steadman se había anticipado. Sabía que lo había hecho bien en Historia y Geografía, y sólo confiaba en que el consejo examinador de Oxford no diera tanta importancia al estudio de los clásicos.
Читать дальше