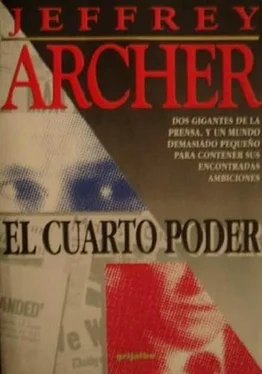Se echó otro saco sobre el hombro. Apenas un instante después había alcanzado al hombre que le precedía, que dejó caer el saco a la bodega y se volvió para descender por la pasarela.
Al llegar a la cubierta, Lubji también dejó caer el saco pero luego, sin atreverse a mirar hacia atrás, saltó tras él y cayó en posición extraña sobre un montón de sacos. Rápidamente, gateó hacia el rincón más alejado de la bodega, y allí esperó, con el temor de escuchar las voces de los hombres que se precipitaran para ayudarle a salir. Pero transcurrieron varios segundos más antes de que el siguiente estibador apareciera sobre la escotilla de carga. El hombre se limitó a inclinarse para dejar caer su saco, sin molestarse en mirar dónde caía.
Lubji trató de situarse de modo que quedara oculto ante cualquiera que mirara por la escotilla, hacia el interior de la bodega, al mismo tiempo que evitaba que un saco de trigo le cayera encima. Para asegurarse de permanecer oculto casi se ahogaba, de modo que después de la caída de cada saco, se asomaba rápidamente para respirar antes de volver a ocultarse. Cuando cayó el último saco en la bodega, Lubji no sólo tenía el cuerpo amoratado, sino que jadeaba como una rata a punto de ahogarse.
Cuando ya empezaba a pensar que las cosas no podían empeorar, la tapa de la escotilla de carga fue ajustada sobre el hueco, y un trozo de madera la calzó entre las anillas de hierro. Desesperado, Lubji trató de subirse a lo alto del montón de sacos, para apretar la boca contra las diminutas grietas de las juntas y respirar aire fresco.
Apenas se había instalado sobre lo alto de los sacos cuando los motores se pusieron en marcha, por debajo de la bodega donde se encontraba. Minutos más tarde, notó el deslizamiento del barco, que se movió lentamente para salir del puerto. Escuchó voces sobre la cubierta y, de vez en cuando, pasos que caminaban sobre las planchas, justo por encima de su cabeza. Una vez que el pequeño barco de carga salió del puerto, el balanceo a uno y otro lado se transformó en sacudidas y encontronazos al salir el barco a mar abierto. Lubji se situó entre dos sacos y se agarró a ellos con los brazos extendidos, tratando de no ser arrojado de un lado a otro.
Tanto él como los sacos se vieron continuamente sacudidos en el interior de la bodega hasta que hubiera querido ponerse a gritar para pedir auxilio, pero ahora todo estaba a oscuras y sólo distinguía las estrellas por entre las rendijas. Todos los marineros habían desaparecido bajo el puente, de modo que difícilmente podrían escuchar sus gritos.
No tenía ni la menor idea de cuánto podría durar el viaje a Egipto, y no dejaba de preguntarse si podría sobrevivir en aquella bodega durante una tormenta. Al salir el sol, se alegró de estar todavía con vida. A la caída de la noche, hubiera querido morir.
No pudo estar seguro de saber cuántos días transcurrieron hasta que finalmente llegaron a aguas más tranquilas, aunque estaba convencido de haber permanecido despierto la mayor parte de ese tiempo. ¿Entraban ahora en un puerto? Casi no se producía ningún movimiento, y el motor apenas sonaba. Imaginó que el barco tenía que haberse detenido cuando escuchó el sonido del ancla al caer al agua, a pesar de que su estómago seguía moviéndose, como si se encontraran en medio del océano.
Transcurrió por lo menos otra hora antes de que un marinero se inclinara y retirara el calzo que sujetaba la tapa de la escotilla de carga. Momentos más tarde, Lubji escuchó el sonido de otras voces, en una lengua que tampoco había oído nunca. Imaginó que debería ser el egipcio, y se sintió nuevamente aliviado por el hecho de que no fuera alemán. Alguien retiró finalmente la tapa de la escotilla de carga y por el hueco aparecieron dos hombres que lo miraron fijamente.
– ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? -dijo uno de ellos, al tiempo que Lubji extendía las manos desesperadamente hacia el cielo.
– Seguro que es un espía alemán -dijo su compañero con una risotada.
El primero de ellos se inclinó hacia adelante, tomó los brazos extendidos de Lubji y lo izó sobre la cubierta como si no fuera más que un saco de trigo. Lubji quedó sentado delante de ellos, con las piernas extendidas, respirando a grandes bocanadas el aire fresco, mientras esperaba que lo encerraran de nuevo en la mazmorra de otro país.
Levantó la mirada y parpadeó bajo el sol de la mañana.
– ¿Dónde estoy? -preguntó en checo.
Pero los estibadores no demostraron ninguna señal de haberle comprendido. Lo intentó en húngaro, en ruso y, de mala gana, incluso en alemán, pero por toda respuesta sólo recibió risas y encogimiento de hombros. Finalmente, lo ayudaron a levantarse sobre la cubierta y lo acompañaron por la pasarela hasta el muelle, sin hacer el menor intento por conversar con él en ningún idioma.
Apenas los pies de Lubji tocaron el suelo cuando los dos hombres lo sujetaron por los brazos y lo alejaron a rastras a lo largo del muelle. Lo acercaron apresuradamente hacia un edificio blanco situado en el extremo del muelle. En lo alto de una puerta se veían unas letras pintadas que, en ese momento, no tuvieron ningún significado para el inmigrante ilegal: policía del puerto de liverpool, inglaterra

Amanecer de una nueva república
«Abolición del sistema de honores», decía el titular de la tercera edición del St . Andy .
En opinión del director, el sistema de honores no era más que la excusa para que un puñado de políticos envejecidos se recompensaran a sí mismos y a sus amigos con títulos que no se merecían. «Los honores se ofrecen casi siempre a los que no se los merecen. Este ofensivo despliegue de autoengrandecimiento sólo es un ejemplo más de los últimos restos de un imperio colonial, y debe desaparecer a la primera oportunidad que se presente. Debemos destinar este anticuado sistema al cubo de la basura de la historia.»
Varios miembros de su clase escribieron al director para indicar que su padre había aceptado un título de caballero, y los más históricamente informados de entre ellos añadieron que la última frase había sido copiada de otra destinada a una mejor causa.
Keith no pudo estar seguro de saber cuál era el punto de vista del director, expresado en la reunión semanal de profesores, porque Penny ya no le dirigía la palabra. Duncan Alexander y otros se referían abiertamente a él como un traidor a su clase social. Ante la inquietud de todos, sin embargo, a Keith no parecía importarle lo más mínimo lo que pensaran los demás.
A medida que transcurría el trimestre, se preguntó si acaso no existiría mayor probabilidad de ser llamado a filas por el consejo del ejército, en lugar de que se le ofreciera un puesto en Oxford. A pesar de estos recelos, dejó de trabajar en el Courier por las tardes, para disponer así de más tiempo que dedicar a los estudios, y redobló sus esfuerzos cuando su padre le ofreció comprarle un coche deportivo si aprobaba los exámenes. La idea de demostrar que el director estaba equivocado, y de poseer un coche propio fue irresistible para él. La señorita Steadman, que seguía dirigiéndolo en sus estudios en las largas y oscuras tardes, pareció entusiasmarse ante la perspectiva de duplicar su carga de trabajo.
Para cuando Keith regresó a St. Andrew para su último trimestre, se sintió preparado para afrontar tanto a los miembros del tribunal como al director; la obtención de fondos para el pabellón de críquet iba tan bien que sólo faltaban unos pocos cientos de libras para alcanzar su objetivo, y Keith decidió utilizar el último número del St . Andy para anunciar su éxito. Confiaba en que eso fuera suficiente para impedir que el director hiciera algo con respecto al artículo que tenía la intención de publicar en el siguiente número, y en el que defendería la idea de abolir la monarquía.
Читать дальше