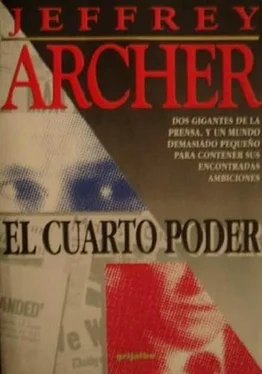– ¿Mañana? -preguntó Armstrong-. Estoy seguro de que encontraré tiempo.
– ¿Le parece bien a las nueve? -preguntó Summers después de que se le sirviera un café descafeinado.
Armstrong se bebió su café de un solo trago.
– A las nueve me parece bien -dijo finalmente, antes de pedir la cuenta.
Pagó otra de las extravagancias de Summers, dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó. El director de la fundación y Russell hicieron lo mismo, y lo acompañaron en silencio hacia la limusina que esperaba.
– Le veré mañana por la mañana a las nueve -dijo Summers, una vez que Armstrong subió al asiento trasero del coche.
– Desde luego que sí -asintió Armstrong sin molestarse en mirarlo.
Durante el trayecto hasta el Pierre, Armstrong le dijo a Russell que deseaba encontrar respuestas a tres preguntas. El abogado extrajo del bolsillo interior de la chaqueta un pequeño bloc de notas forrado en cuero.
– Primero, ¿quién controla la fundación? Segundo, ¿cuánto se come cada año de los beneficios del Star ? Y tercero, ¿tengo yo alguna obligación legal de gastar tres millones de dólares en ese nuevo edificio del que él no deja de hablar? -Russell anotó todas las preguntas en el pequeño bloc-. Y quiero las respuestas mañana por la mañana.
La limusina dejó a Armstrong frente a su hotel. Hizo un gesto con la cabeza para despedirse de Russell, bajó del coche y paseó alrededor de la manzana. Compró un ejemplar del New York Star en el quiosco de la Sesenta y uno y Madison, y sonrió al ver una gran foto de él mismo que dominaba la primera página, con la palabra «Presidente» debajo. No le complació en cambio que la foto de Townsend se publicara en la misma página, aunque fuera considerablemente más pequeña. El epígrafe decía: «¿Un beneficio de 20 millones de dólares?».
Armstrong se colocó el periódico bajo el brazo. Al llegar al hotel, subió al ascensor y le dijo al botones:
– ¿Qué importan veinte millones de dólares cuando se puede ser el propietario del Star ?
– ¿Cómo ha dicho, señor? -preguntó el botones.
– ¿Qué preferiría tener usted? -le preguntó Armstrong-. ¿El New York Star o veinte millones de dólares?
El botones miró fijamente al hombre corpulento, que le pareció perfectamente sobrio, y contestó esperanzado:
– Veinte millones de dólares, señor.
Al despertar a la mañana siguiente, Townsend tenía tortícolis. Se levantó y se desperezó. Luego se dio cuenta de que los estatutos del New York Star habían caído a sus pies. Y entonces lo recordó todo.
Cruzó el salón y abrió con cuidado la puerta del dormitorio. Angela todavía estaba profundamente dormida. Cerró la puerta sin hacer ruido, regresó a su silla y llamó al servicio de habitaciones. Pidió el desayuno, cinco periódicos y que retiraran el servicio de la cena de la noche anterior.
Cuando la puerta del dormitorio se abrió por segunda vez aquella mañana, Angela salió tambaleante al salón y se encontró a Townsend que leía el Wall Street Journal y tomaba café. Le hizo la misma pregunta que le planteó cuando se conocieron en la galería.
– ¿Quién es usted?
Townsend le dio la misma respuesta y ella sonrió.
– ¿Quiere que le pida el desayuno?
– No, gracias, pero podría servirme una buena taza de café. Regresaré en un momento.
La puerta del dormitorio se cerró y no volvió a abrirse durante otros veinte minutos. Cuando Angela se sentó finalmente en una silla frente a Townsend, parecía muy nerviosa. Él le sirvió el café, pero ella no hizo ningún intento por hablar hasta después de haber tomado varios sorbos.
– ¿Cometí anoche alguna tontería? -preguntó al cabo de un rato.
– No, no cometió ninguna tontería -contestó Townsend con una sonrisa.
– Es que nunca he…
– No tiene nada de qué preocuparse -le aseguró él-. Se quedó dormida y la llevé a la cama. -Hizo una pausa antes de añadir-: Completamente vestida.
– Es un alivio saberlo. -Miró su reloj-. Dios santo, ¿es realmente tan tarde o es que llevo el reloj al revés?
– Son las ocho y veinte -le dijo Townsend.
– Tendré que tomar un taxi inmediatamente. A las nueve tengo una reunión en el SoHo con el nuevo presidente, y debo causarle buena impresión. Si se negara a comprar el nuevo edificio, ésa podría ser mi única oportunidad.
– No se moleste en tomar un taxi -dijo Townsend-. Mi chófer la llevará adonde necesite ir. Lo encontrará aparcado enfrente, en un BMW blanco.
– Gracias. Es muy generoso por su parte.
Angela terminó de beber rápidamente el café.
– La de anoche fue una cena estupenda, y usted fue todo un caballero -dijo al levantarse de la silla-. Pero si quiero estar allí antes que el señor Armstrong, debo marcharme ahora mismo.
– Desde luego.
Townsend se levantó y la ayudó a ponerse el abrigo. Al llegar a la puerta, ella se volvió a mirarle de nuevo.
– Si anoche no hice nada estúpido, ¿dije algo que pudiera lamentar?
– No, no lo creo. Simplemente, habló de su trabajo en la fundación -contestó Townsend, que le abrió la puerta de la habitación.
– Fue usted muy amable al escucharme. Espero que volvamos a vernos.
– Tengo la sensación de que así será -dijo Townsend.
Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla.
– Y a propósito -le dijo-, no me ha dicho en ningún momento cómo se llama.
– Keith Townsend.
– Oh, mierda -exclamó ella cuando la puerta ya se cerraba.
Esa mañana, cuando Armstrong llegó frente al 147 de Lower Broadway, se encontró con Lloyd Summers, que ya le esperaba en el último escalón, junto a una mujer delgada, de aspecto académico, que parecía muy cansada, o simplemente aburrida.
– Buenos días, señor Armstrong -dijo Summers en cuanto descendió del coche.
– Buenos días -contestó con una sonrisa forzada al estrechar la mano del director.
– Le presento a Angela Humphries, mi subdirectora. Quizá la viera anoche, en la inauguración de la exposición.
Armstrong recordaba su rostro, pero no que se la hubieran presentado. Asintió con un breve gesto de cortesía.
– Angela está especializada en el período renacentista -dijo Summers, que abrió la puerta y se hizo a un lado.
– Qué interesante -dijo Armstrong, que no hizo ningún esfuerzo por parecer interesado.
– Permítame empezar por mostrarle el edificio -dijo el director tras entrar en un gran salón vacío en la planta baja.
Armstrong se introdujo una mano en el bolsillo y apretó un conmutador.
– Son paredes maravillosas para colgar cuadros -comentó el director con tono entusiasmado.
Armstrong trató de dar la impresión de que se sentía fascinado por un edificio que no tenía ninguna intención de comprar. Pero sabía que no podía admitir eso hasta después de haber sido confirmado como presidente del Star en la junta que se celebraría el lunes, algo que probablemente no sucedería sin el apoyo del cinco por ciento de las acciones de Summers. Se las arregló para intercalar de vez en cuando un «Maravilloso», «Es ideal», «Perfecto» o «Estoy de acuerdo» en el efusivo monólogo del director, y hasta llegó a decirle: «Qué inteligente por su parte haberlo encontrado», cuando entraron en una nueva sala.
Cuando Summers lo tomó por el brazo y se dispuso a conducirlo de nuevo hacia la planta baja, Armstrong señaló una escalera que conducía a otro piso superior.
– ¿Qué hay ahí arriba? -preguntó.
– Sólo es una buhardilla -contestó Summers sin darle importancia-. Puede ser muy útil como almacén, pero no mucho más.
Angela no dijo nada, y trató de recordar si le había comentado al señor Townsend algo de lo que había en el último piso del edificio.
Читать дальше