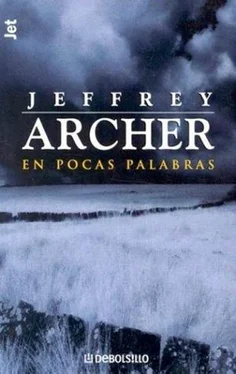– Tienes toda la razón -dijo Henry-. Por cierto, ¿podrías convertir el superávit en koras, e ingresarlo en la cuenta de la piscina? Además, Bill, aseguré al Alto Comisionado que no volvería a hablarse más del asunto.
– Te doy mi palabra -contestó el director del banco.
Henry informó al director del St. George's Echo de que seguían llegando contribuciones para la piscina, gracias a la generosidad de los hombres de negocios nativos y de muchos ciudadanos. En verdad, las donaciones exteriores solo alcanzaban la mitad de lo recaudado hasta el momento.
Al cabo de un mes del segundo golpe de Henry, habían seleccionado un contratista de una breve lista de tres, y camiones, rasadoras y excavadoras se dirigieron al solar. Henry lo visitaba todos los días para observar los progresos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Bill le recordara que, a menos que entraran más fondos, no podrían tomar en consideración su idea de un trampolín y casetas para un centenar de niños.
El St. George's Echo no dejaba de recordar a sus lectores el proyecto, pero al cabo de un año, todo el mundo que había podido dar algo ya lo había hecho. El goteo de donaciones se había secado casi por completo, y los ingresos obtenidos de ventas benéficas, rifas y reuniones sociales con fines benéficos eran insignificantes.
Henry empezó a temer que le enviarían a su nuevo puesto antes de que el proyecto estuviera finalizado, y que en cuanto abandonara la isla, Bill y su comité perderían el interés y el trabajo nunca se terminaría.
Henry y Bill visitaron el solar al día siguiente, y vieron un agujero en el suelo de cincuenta por veinte metros, rodeado de maquinaria pesada que llevaba días parada, y que pronto sería trasladada a otro solar.
– Será necesario un milagro para reunir fondos suficientes que permitan finalizar el proyecto, a menos que el gobierno cumpla su promesa por fin -comentó el primer secretario.
– Y el hecho de que la kora se haya mantenido estable durante los seis últimos meses no nos ha ayudado para nada -añadió Bill.
Henry empezó a desesperar.
El lunes siguiente, durante su reunión matinal con el Alto Comisionado, sir David dijo a Henry que tenía buenas noticias.
– No me diga. El gobierno ha cumplido por fin su promesa, y…
– No, nada tan asombroso ni mucho menos -rió sir David-. Pero estás en la lista para el ascenso del año que viene, y es probable que te concedan una Alta Comisión. -Hizo una pausa-. Me han dicho que van a quedar vacantes uno o dos puestos buenos, de modo que cruza los dedos. Por cierto, cuando mañana Carol y yo volvamos a Inglaterra para pasar las vacaciones, procura mantener a Aranga alejado de las primeras planas, es decir, si quieres ir a las Bermudas antes que a las islas Ascensión.
Henry volvió a su despacho y empezó a investigar la prensa matutina con su secretaria. En la pila de «Urgente, se requiere intervención» había una invitación para acompañar al general Olangi a su pueblo natal. Era un rito que el presidente celebraba cada año para demostrar al pueblo que no olvidaba sus raíces. En circunstancias normales, el Alto Comisionado le habría acompañado, pero como estaría en Inglaterra, el primer secretario asistiría en representación suya. Henry se preguntó si sir David lo había organizado a posta.
De la pila de «Para considerar», Henry tuvo que decidir entre acompañar a un grupo de hombres de negocios en una gira de investigación bananera por la isla o dirigirse a la Sociedad Política de St. George sobre el futuro del euro. Puso una marca en la carta de los hombres de negocios y escribió una nota a la Sociedad Política, en la que sugería que el tesorero era la persona idónea para hablar sobre el euro.
Después dedicó su atención a la pila de «Mirar y tirar». Una carta de la señora Davidson, donando veinticinco koras para el fondo de la piscina; una invitación a la tómbola de la iglesia el viernes; y un recordatorio de que el domingo Bill cumplía cincuenta años.
– ¿Algo más? -preguntó Henry.
– Solo una nota de la oficina del Alto Comisionado, sugiriendo que en su viaje a las montañas con el presidente se lleve una caja de agua mineral, algunas tabletas contra la malaria y un teléfono móvil. De lo contrario, podría deshidratarse, padecer fiebres y quedarse sin contacto con el mundo exterior durante todo el viaje.
Henry rió.
– Sí, sí y sí -dijo, mientras el teléfono de su escritorio sonaba.
Era Bill, quien le advirtió de que el banco ya no podía pagar cheques de la cuenta de la piscina, pues no quedaban apenas fondos desde hacía más de un mes.
– No hace falta que me lo recuerdes -dijo Henry, mientras contemplaba el cheque por veinticinco koras de la señora Davidson.
– Temo que los contratistas han abandonado el solar, pues no pudimos cubrir el pago de la siguiente fase. Más aún, vuestro pago trimestral de un millón doscientas cincuenta mil libras no producirá ningún superávit, mientras el presidente tenga un aspecto tan saludable.
– Felices cincuenta el sábado, Bill -dijo Henry.
– No me lo recuerdes -contestó el director del banco-. Ahora que lo dices, espero que vengas a celebrar lo con Sue y conmigo por la noche.
– Allí estaré -dijo Henry-, Nada me lo impedirá.
Aquella noche, Henry empezó a tomar sus tabletas contra la malaria cada noche antes de acostarse. El jueves, el supermercado local le envió una caja de botellas de agua mineral. El viernes por la mañana, su secretaria le entregó un teléfono móvil justo antes de marchar. Hasta comprobó que conocía su funcionamiento.
A las nueve en punto, Henry abandonó su despacho y se acercó en su Mini a los Cuarteles Victoria, tras haber prometido a su secretaria que se pondría en contacto con ella en cuanto llegaran al pueblo del general Olangi. Aparcó su coche en el recinto y le escoltaron hasta un Mercedes, adornado con la bandera británica, que aguardaba cerca de la cola de la caravana de automóviles. A las nueve y media, el presidente salió de su palacio y caminó hacia el Rolls-Royce de techo descubierto que encabezaba la comitiva. Henry pensó que nunca había visto al general con un aspecto más saludable.
Una guardia de honor se puso firmes y presentó armas cuando la comitiva salió del recinto. Mientras atravesaban poco a poco St. George, las calles estaban flanqueadas de niños que agitaban banderas, entregadas en las escuelas el día anterior para que vitorearan a su líder al partir en el largo viaje hacia su pueblo natal.
Henry se acomodó para el viaje de cinco horas montaña arriba, dormitó de vez en cuando, pero le despertaban con brusquedad cada vez que atravesaban un pueblo, donde se repetían los vítores rituales de los niños provistos de banderitas.
A mediodía, la caravana se detuvo en una aldea de la montaña, donde los habitantes habían preparado la comida para el honorable invitado. Una hora después, volvieron a ponerse en marcha. Henry temió que los miembros de la tribu hubieran sacrificado la mejor parte de sus reservas alimentarias invernales en las legiones de soldados y funcionarios que acompañaban al presidente en su peregrinaje.
Cuando la comitiva se puso en marcha de nuevo, Henry se sumió en un sueño profundo y empezó a soñar con las Bermudas, donde, confiaba, no sería necesario construir ninguna piscina.
Despertó sobresaltado. Creía haber oído un disparo. ¿Lo habría soñado? Alzó la vista y vio que su conductor saltaba del coche y se precipitaba hacia el interior de la espesa selva. Henry abrió con calma la puerta trasera, salió de la limusina y, al ver que se había producido un alboroto delante de él, decidió ir a investigar. Había caminado tan solo unos pasos, cuando se topó con la enorme figura del presidente, desplomado inmóvil en un charco de sangre a un lado de la carretera, rodeado de soldados. Se volvieron de repente y, cuando vieron al representante del Alto Comisionado, alzaron los rifles.
Читать дальше