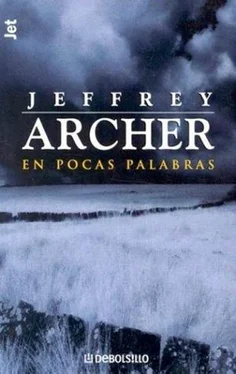– ¡Armas al hombro! -dijo una voz autoritaria-. Intenten recordar que no somos unos salvajes. -Un capitán del ejército vestido con elegancia se adelantó y saludó militarmente-. Lamento las inconveniencias que haya podido sufrir, primer secretario -dijo, con un fuerte acento de Sandhurst-, [8]pero le aseguro que no deseamos hacerle ningún daño.
Henry no hizo comentarios, sino que continuó mirando al presidente muerto.
– Como puede ver, señor Pascoe, el fallecido presidente ha sufrido un trágico accidente -continuó el capitán-. Nos quedaremos con él hasta que haya sido enterrado con todos los honores en el pueblo donde nació. Estoy seguro de que él lo habría deseado así.
Henry miró el cuerpo postrado, y lo dudó.
– ¿Puedo sugerirle, señor Pascoe, que regrese a la capital de inmediato e informe de lo sucedido a sus superiores?
Henry guardó silencio.
– Tal vez quiera decirles también que el nuevo presidente es el coronel Narango.
Henry tampoco dio su opinión. Comprendió que su primer deber era enviar un mensaje a Asuntos Exteriores lo antes posible. Cabeceó en dirección al capitán y empezó a caminar con parsimonia hacia su coche, ahora desprovisto de chófer.
Se sentó detrás del volante, aliviado al ver que las llaves seguían puestas. Encendió el motor, dio media vuelta y empezó el largo camino de regreso por la carretera sinuosa hasta la capital. Sería de noche cuando llegara a St. George.
Después de recorrer unos tres kilómetros y estar seguro de que nadie le seguía, paró el coche a un lado de la carretera, sacó el teléfono móvil y marcó el número de su despacho.
Su secretaria contestó.
– Me alegro mucho de que haya telefoneado -dijo Shirley-. Han sucedido muchas cosas esta tarde, pero antes de todo, la señora Davidson acaba de llamar para decir que la tómbola de la iglesia podría recaudar hasta doscientas koras, y si podría pasarse usted por allí cuando vuelva, para entregarle el cheque. A propósito -añadió Shirley antes de que Henry pudiera hablar-, ya nos hemos enterado de la noticia.
– Sí, por eso llamaba -dijo Henry-. Hemos de ponernos en contacto con Asuntos Exteriores lo antes posible.
– Ya lo he hecho -dijo Shirley.
– ¿Qué les has dicho?
– Que usted estaba con el presidente en un asunto oficial, y que se pondría en contacto con ellos nada más llegar, Alto Comisionado.
– ¿Alto Comisionado? -preguntó Henry.
– Sí, ya es oficial. Supongo que ha llamado por eso. Su nuevo puesto. Felicidades.
– Gracias -dijo Henry como si tal cosa, sin preguntar siquiera adonde le habían destinado-. ¿Alguna otra noticia?
– Poca cosa más. La típica tranquilidad del viernes por la tarde. De hecho, me estaba preguntando si podría irme a casa un poco antes. Prometí a Sue Paterson que la ayudaría a preparar la celebración del cincuenta cumpleaños de su marido.
– Sí, cómo no -dijo Henry, que intentaba conservar la calma-. Informe a la señora Davidson de que procuraré pasarme por la tómbola. Doscientas koras podrían ser decisivas.
– A propósito -dijo Shirley-, ¿cómo está el presidente?
– A punto de participar en una ceremonia de remover la tierra -dijo Henry-, de modo que será mejor que la deje.
Henry tocó el botón rojo y tecleó de inmediato otro número.
– Bill Paterson al habla.
– Bill, soy Henry. ¿Has cambiado ya nuestro cheque trimestral?
– Sí, hará una hora. Conseguí el mejor cambio que pude, pero temo que la kora siempre se fortalece cuando el presidente realiza su viaje oficial de vuelta a su pueblo de nacimiento.
«Y de muerte», quiso añadir Henry, pero se limitó a decir:
– Quiero que conviertas toda la cantidad en libras.
– Debo advertirte en contra de esa idea -dijo Bill-. La kora se ha fortalecido más durante la pasada hora. En cualquier caso, tal decisión debería ser autorizada por el Alto Comisionado.
– El Alto Comisionado se encuentra en Dorset, pasando sus vacaciones anuales. En su ausencia, soy el diplomático de mayor rango, al mando de la misión.
– Es posible -repuso Bill-, pero de todos modos he de hacer un completo informe para que el Alto Comisionado lo estudie a su regreso.
– No esperaría menos de ti, Bill -dijo Henry.
– ¿Estás seguro de lo que haces, Henry?
– Sé muy bien lo que hago -fue la respuesta inmediata-. Y ahora que lo dices, también quiero que las koras depositadas en el Fondo de Contingencia sean convertidas en libras.
– No estoy seguro… -empezó Bill.
– Señor Paterson, no debo recordarle que hay otros bancos en St. George, que durante años han manifestado su interés por agenciarse la cuenta del gobierno británico.
– Cumpliré sus órdenes al pie de la letra, primer secretario -replicó el director del banco-, pero desearía que constara en acta mi desacuerdo.
– Aun así, deseo que esta transacción sea llevada a cabo antes del cierre del banco -dijo Henry-. ¿Me he expresado con claridad?
– Perfectamente -dijo Bill.
Henry tardó cuatro horas más en llegar a la capital. Como todas las calles de St. George estaban vacías, supuso que la noticia de la muerte del presidente ya habría sido anunciada, y que se había impuesto el toque de queda. Le detuvieron en varios controles (agradeció el hecho de que la bandera británica ondeara en el capó) y le ordenaron que volviera a casa de inmediato. Lo cual significaba que no tendría que pasar por la tómbola de la señora Davidson para recoger el cheque de doscientas koras.
En cuanto Henry llegó a casa, encendió la televisión, y vio que el presidente Narango, vestido de uniforme, se dirigía a su pueblo.
– Tengan la seguridad, amigos míos -estaba diciendo-, de que no hay nada que temer. Es mi intención levantar el toque de queda lo antes posible. Pero hasta entonces, no salgan a las calles, pues el ejército ha recibido órdenes de tirar a matar.
Henry abrió una lata de judías estofadas y no salió de casa en todo el fin de semana. Lamentó faltar al cumpleaños de Bill, pero creyó que, en conjunto, era lo mejor.
Su Alteza Real la princesa Margarita inauguró la nueva piscina de St. George en su viaje de regreso de los Juegos de la Commonwealth, celebrados en Kuala Lumpur. En su discurso desde el borde de la piscina, dijo que estaba impresionada por el altísimo trampolín y por las modernas casetas.
Destacó el trabajo del Rotary Club y les felicitó por el liderazgo que habían demostrado durante toda la campaña, en particular el presidente, el señor Bill Paterson, que había recibido la Orden del Imperio Británico por sus servicios, con motivo del cumpleaños de la reina.
Por desgracia, Henry Pascoe no estuvo presente en la ceremonia, pues había ocupado recientemente su puesto de Alto Comisionado en las Ascensión, un grupo de islas que no están de paso a ningún sitio.
– Tal vez se preguntarán por qué esta estatua lleva el número «13» -dijo el conservador, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro.
Yo me encontraba detrás del grupo y supuse que nos iban a endilgar una conferencia sobre bocetos preliminares de artistas.
– Henry Moore -continuó el conservador, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su convencimiento de que se estaba dirigiendo a un puñado de turistas ignorantes, capaces de confundir cubismo con terrones de azúcar, y que no tenían otra cosa mejor que hacer en un día de fiesta que visitar un local del National Trust [9] -ejecutaba sus obras, por lo general, en copias de doce. Para ser justo con ese gran hombre, murió antes de dar la aprobación al único vaciado de un decimotercer ejemplar de una de sus obras maestras.
Miré el inmenso bronce de una mujer desnuda que dominaba la entrada de Huxley Hall. La magnífica figura curvilínea, con la marca de fábrica del agujero en mitad de su estómago, la cabeza apoyada en una mano, contemplaba impertérrita a un millón de visitantes al año. Para citar el catálogo, era un Henry Moore clásico, 1952.
Читать дальше