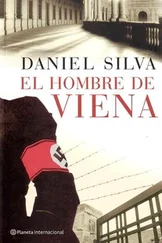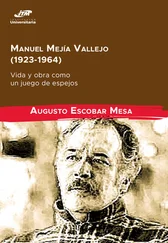Catherine conservaba la nota. La llevaba en el bolso.
Inexplicablemente, el almacén de Vernon Pope había sobrevivido a los bombardeos. Se alzaba indemne: una isla arrogante en el centro de un océano de destrucción. Hacía cerca de cuatro años que Catherine no se aventuraba por el East End. La devastación era espeluznante. Resultaba difícil asegurarse de que no la seguían. Pocos portales quedaban en pie para ofrecer cobijo, como tampoco se veían cabinas telefónicas ni tiendas en las que comprar alguna cosa. Sólo infinitas montañas de escombros.
Observó el almacén desde el otro lado de la calle, bajo la ligera y fría lluvia. Catherine vestía pantalones, jersey y chaquetón de cuero. Se abrieron las puertas del almacén y tres camiones pesados desembocaron ruidosamente en la calle. Un par de individuos bien vestidos volvieron a cerrar las puertas en seguida, pero no antes de que Catherine hubiese lanzado una ojeada al interior. Era un hormiguero en plena y afanosa actividad.
La adelantó un grupo de trabajadores portuarios, recién concluido su turno del día. Catherine echó a andar a unos cuantos pasos por detrás de ellos y en dirección al almacén de Pope.
Había una puerta pequeña, destinada a entregas, con un timbre eléctrico. Catherine pulsó el timbre, no obtuvo respuesta y volvió a apretarlo. Se percató de que la estaban observando. Por último, la puertecilla se abrió.
– ¿Qué puedo hacer por ti, encanto?
La agradable voz cockney no hacía juego con la figura que Catherine tenía delante. Medía cerca de metro ochenta y cinco, con el pelo cortado poco menos que a ras del cráneo y llevaba unas gafas; minúsculas. Vestía traje gris, caro, camisa blanca y corbata plateada. Los músculos del brazo llenaban a rebosar la manga de la chaqueta.
– Quisiera hablar con el señor Pope, por favor.
Catherine tendió la nota a aquella mole. El hombre la leyó en un abrir y cerrar de ojos, como si ya hubiese visto antes un montón idénticas a aquella.
– Le preguntaré al mandamás si tiene un minuto para recibirte. Pasa.
Catherine franqueó la puerta, que el individuo cerró tras ella.
– Las manos encima de la cabeza, bonita. Eso es, buena chica. No es nada personal. El señor Pope ha ordenado que lo hagamos con todo el que entra aquí.
El esbirro de Pope procedió a cachearla. Era brusco y poco profesional. Catherine se encogió cuando las manos del sujeto se le deslizaron por los pechos. Resistió el impulso de romperle la nariz de un codazo. El hombre le abrió el bolso, echó una mirada al interior y se lo devolvió. Catherine ya se esperaba una maniobra así y había ido desarmada. Sin armas se sentía desnuda, vulnerable. La próxima vez llevaría un estilete.
La condujo por el almacén. Hombres con mono cargaban cestas de artículos en media docena de camionetas. Al fondo del almacén, en plataformas de madera, se veían pilas de cajas que llegaban hasta el techo: café, cigarrillos, azúcar, así como latas de gasolina. Una flota de relucientes motocicletas permanecían aparcadas en fila. Evidentemente, los negocios de Vernon Pope eran florecientes.
– Por aquí, encanto -dijo el gorila-. A propósito, me llamo Dicky.
La hizo subir a un montacargas, cerró la puerta y pulsó el botón, Catherine sacó del bolso un cigarrillo y se lo puso entre los labios.
– Lo siento, prenda -manifestó Dicky, al tiempo que agitaba el dedo índice en gesto de desaprobación-. Al baranda le molestan los pitillos. Dice que algún día descubriremos que nos asesinan. Además, tenemos aquí gasolina y municiones suficientes para que la explosión nos envíe volando a Glasgow.
– Eso sí que es un favor -calificó Vernon Pope.
Se levantó del cómodo sofá de cuero y vagó sin rumbo por su oficina. No era sólo una oficina, sino que tenía más de piso que de otra cosa, con su salón de estar y su cocina llena de aparatos modernos. Al otro lado de un par de oscuras puertas de teca había un dormitorio. Se entrebrieron fugazmente y Catherine divisó a una rubia soñolienta que aguardaba impaciente a que terminara de una vez la reunión. Pope se sirvió otro whisky. Era alto y apuesto, de piel pálida, cabellera rubia, aderezada con una pródiga mano de brillantina, y gélidos ojos grises. Su traje era elegante y bien cortado, discreto; lo mismo podía llevarlo un ejecutivo triunfante o alguien nacido para la opulencia.
– ¿Te lo imaginas, Robert? Aquí, Catherine quiere que dediquemos tres días a seguir por el West End a un oficial naval norteamericano.
Robert Pope se mantenía al margen, paseando por la periferia como un lobo asustadizo de los que sólo se atreven a cazar en manada.
– La verdad es que eso no entra en el terreno de nuestras actividades, Catherine querida -dijo Vernon Pope-. Además, ¿qué ocurriría si los sabuesos de seguridad yanquis o británicos se huelen nuestro jueguecito? Con la policía de Londres tengo buenos tratos. Pero el MI-5 es otra historia.
Catherine sacó un cigarrillo.
– ¿Le importa?
– Si no sabes pasarte sin él. Dale un cenicero, Dicky.
Catherine encendió el cigarrillo y fumó en silencio durante unos segundos.
– He visto el equipo que tienen en la planta baja del almacén. No les costaría nada montar la clase de operación de vigilancia de la que estoy hablando.
– ¿Y por qué diablos una enfermera voluntaria del hospital St. Thomas iba a querer montar una operación de vigilancia sobre un oficial aliado? ¿Me lo quieres decir, Robert?
Robert Pope sabía que no se esperaba de él que diese una respuesta. Vernon Pope se acercó a la ventana con el vaso de su bebida en el hueco de la mano. Las cortinas estaba descorridas, por lo que se podía disfrutar de la panorámica de los barcos que se afanaban a un lado y a otro del río.
– Mira lo que le han hecho los alemanes a este lugar -comentó por último-. Hubo un tiempo en que era el centro del mundo, el puerto más importante sobre la faz de la Tierra. Y míralo ahora. Un jodido páramo. Ya no volverá a ser lo que fue. No trabajarás para los alemanes, ¿eh, Catherine?
– Claro que no -respondió ella calmosamente-. Mis razones para seguirle son estrictamente personales.
– Bueno. Soy un ladrón desaprensivo, pero con todo también soy un patriota. -Hizo una pausa y luego preguntó-: Así, ¿por qué quieres que se le siga?
– Le estoy ofreciendo un trabajo, señor Pope. Con franqueza, los motivos por los que lo hago no son asunto suyo.
Pope dio media vuelta para encararse con ella.
– Muy bien, Catherine. Tienes redaños. Eso me gusta. Además, serías tonta si me lo dijeras.
Se abrieron las puertas de la alcoba y salió por ellas la rubia, cubierta con una bata masculina de seda. La llevaba atada a la cintura, aunque iba lo bastante suelta como para revelar un par de preciosas piernas y unos senos breves y respingones.
– Aún no hemos terminado, Vivie -observó Pope.
– Tenía sed. -En tanto se servía una tónica con ginebra, Vivie miró a Catherine-. ¿Cuánto más va a durar, Vernon?
– No mucho. Son negocios, cariño. Vuelve al dormitorio.
Vivie regresó a la alcoba, con sinuoso movimiento de caderas bajo la seda de la bata. Lanzó otra mirada a Catherine, por encima del hombro, antes de cerrar suavemente las puertas.
– Bonita muchacha -comentó Catherine-. Es usted un hombre afortunado.
Vernon Pope rió en tono bajo y sacudió la cabeza.
– A veces me gustaría poder traspasar parte de esa suerte a cualquier otro hombre.
Sucedió un prolongado silencio mientras Pope deambulaba por la estancia.
– Estoy metido en un montón de asuntos turbios, Catherine, pero esto no me gusta. No me gusta ni tanto así.
Catherine encendió otro cigarrillo. Quizás había cometido un error al presentarse ante Vernon Pope con la oferta.
Читать дальше