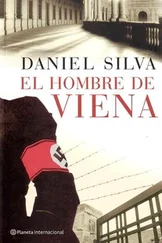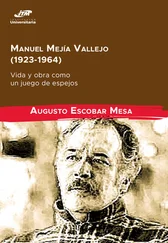Estuvieron hablando hasta el amanecer. A decir verdad, había hablado él, mientras ella escuchaba. Catherine no dijo prácticamente nada, salvo para corregirle cuando cometía un error o cuando se contradecía respecto a algo que dijo horas antes. Era evidente que la muchacha tenía un cerebro poderoso, capaz de almacenar cantidades inmensas de información. No era extraño que Vogel tuviese tanto respeto por sus aptitudes.
Una aurora grisácea se extendía sobre Londres cuando Neumann salió más o menos subrepticiamente del piso de Catherine. Se movió como un hombre que deja a su amante, lanzando rápidas ojeadas por encima del hombro, buscando en los rostros de los transeúntes con los que se cruzaba indicios de sospecha. Deambuló durante tres horas por Londres, bajo la fría llovizna, efectuando repentinos cambios de rumbo, subiendo y bajando de autobuses, espiando los reflejos de las lunas de los escaparates. Llegó a la conclusión de que no le seguían y emprendió el regreso a la estación de la calle Liverpool.
En el tren, apoyó la cabeza en las manos, a falta de otra almohada mejor, y trató de dormir. «No caiga bajo su hechizo -le había advertido Vogel medio en broma, el último día que estuvieron juntos en la granja-. Manténgase a una distancia segura. Esa chica tiene lugares oscuros a los que usted no ha de querer ir.»
Neumann se la imaginó en el piso, mientras a la tenue luz le escuchaba su relato sobre Peter Jordan y lo que se esperaba que hiciera ella. Lo que más le sorprendió fue la desconcertante quietud que la envolvía, el modo en que descansaban sus manos sobre el regazo, el hecho de que su cabeza y sus hombros nunca parecieran moverse. Sólo se movían los ojos, que iban de un lado a otro de la habitación, que le examinaban la cara, que le recorrían el cuerpo de arriba abajo. Como reflectores. Durante unos instantes se había permitido la fantasía de que ella le deseaba. Pero ahora, en tanto Hampton Sands se desvanecía en la oscuridad, a sus espaldas, y frente a ellos empezaba a materializarse la casita de Dogherty, Neumann llegó a una inquietante conclusión. Catherine no le miraba de aquella forma porque le encontrase atractivo, simplemente trataba de decidir cuál sería la mejor manera de matarle, caso de que necesitara hacerlo.
Neumann le entregó la carta al marcharse aquella mañana. Ella la dejó a un lado, demasiado aterrada para leerla. Ahora la abrió, temblorosas las manos, y la leyó tendida en la cama.
Mi queridísima Anna:
No sabes lo que me ha alegrado saber que te encuentras bien y a salvo. Desde que me dejaste, toda la luz ha desaparecido de mi vida. Rezo para que esta guerra acabe pronto y podamos volver a estar juntos. Buenas noches y dulces sueños, pequeña.
Tu padre que te adora
Cuando acabó de leerla, llevó la carta a la cocina, la puso sobre la llama de gas y al prender el papel la echó al fregadero. Ardió con rápida llamarada y se consumió en unos segundos. Catherine abrió el grifo y el agua se llevó las negras cenizas por el sumidero. Sospechaba que era una falsificación, que Vogel se la había inventado para mantenerla animada. Pero temía que su padre hubiese muerto. Volvió a la cama y permaneció allí tendida, despierta, entre la suave claridad grisácea de la mañana, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales de la ventana. Pensando en su padre, pensando en Vogel.
Gloucestershire (Inglaterra)
– ¡Enhorabuena, Alfred! Entra. Lamento que haya tenido que ocurrir así, pero acabas de convertirte en un hombre más bien rico.
Edward Kenton le tendió la mano como si esperase que Vicary se empalase en ella. Vicary se la estrechó débilmente y luego pasó junto a Kenton y entró en el salón de la casita de campo de su tía.
– Maldito frío el que hace ahí fuera -comentó Kenton, mientras Vicary echaba un vistazo a la habitación. No había estado allí desde el principio de la guerra, pero todo continuaba igual, sin ningún cambio-. Espero que no te importe que haya encendido el fuego. Cuando llegué, esto era una nevera. También hay té. La tienda del pueblo tenía esta mañana leche de verdad, todo un lujo. Te serviré un poco.
Vicary se quitó el abrigo mientras Kenton Iba a la cocina. No era lo que se entiende por una verdadera casita de campo, como Matilda se había empeñado en llamarla. Se trataba más bien de una casa grande, de piedra caliza de Cotswolds, con espectaculares jardines rodeados por una tapia alta. Matilda murió de un derrame cerebral la noche en que Boothby asignó el caso a Vicary. Éste tenía intención de asistir al funeral, pero Churchill le convocó aquella mañana, cuando en Pletchley Park descifraron las señales de radio alemanas. Le sentó espantosamente tener que perderse los servicios religiosos. Matilda había criado virtualmente a Vicary, a raíz del fallecimiento de la madre de éste, que entonces sólo contaba doce años. Siempre fueron los mejores amigos del mundo. Matilda fue la única persona a la que Vicary hizo partícipe de su misión en el MI-5. «¿Qué haces exactamente, Alfred?«Capturo espías alemanes, tía Matilda.» «¡Oh, estupendo para ti, Alfred!»
Las puertas cristaleras se abrían a los jardines, que el invierno había dejado completamente mustios. Vicary pensó: «A veces capturo espías, tía Matilda. Pero a veces son más listos que yo».
Aquella mañana Bletchley Park había remitido a Vicary otro mensaje descifrado de un agente establecido en Gran Bretaña. Decía que la cita se celebró con éxito y que el agente había aceptado la misión. Vicary se sentía crecientemente descorazonado respecto a sus posibilidades de capturar espías. Las cosas se pusieron peor aquella misma mañana. Al observar que dos hombres se reunían en la plaza de Leicester los detuvieron para interrogarlos. Resultó que el de más edad era un alto funcionario del Ministerio del Interior y que el más joven era su amante. Boothby se puso hecho un basilisco.
– ¿Qué tal el viaje? -preguntó Kenton desde la cocina, por encima del tintineo de la porcelana y el rumor del agua corriente.
– Estupendo -respondió Vicary. Boothby le había dado permiso a regañadientes para que tomara un Rover del Parque Móvil, con su correspondiente conductor.
– No recuerdo la última vez que di un paseo relajante en coche por el campo -dijo Kenton-. Pero supongo que la gasolina y los automóviles son una más de las ventajas adicionales de tu nuevo empleo.
Kenton entró en la sala con la bandeja del té. Era alto, tan alto como Boothby, pero sin su volumen ni agilidad física. Llevaba gafas de montura redonda, con cristales demasiado pequeños para su rostro, y lucía un bigotito tan fino que parecía pintado con un lápiz de los que utilizan las mujeres para perfilarse las cejas. Dejó el té encima de la mesa, delante del sofá, vertió leche en las tazas comosi se tratase de oro líquido y luego añadió el té.
– Santo Dios, Alfred, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Veinticinco años, pensó Vicary. Edward Kenton había sido amigo de Helen. Cuando Helen rompió con Vicary, Edward Kenton y ella salieron unas cuantas veces. El azar quiso que Kenton se convirtiese en el abogado de Matilda diez años atrás. Vicary y Kenton habían hablado por teléfono varias veces durante los últimos años, cuando Matilda se sintió demasiado vieja para arreglárselas sola, pero aquella era la primera vez que se veían cara a cara. Vicary deseaba concluir los asuntos de su tía sin que el fantasma de Helen flotase sobre los trámites.
– Tengo entendido que te han destinado a la Oficina de Guerra -dijo Kenton.
– Exacto -confirmó Vicary, y bebió media taza de té. Estaba delicioso, muchísimo mejor que el agua sucia que servían de la cantina.
– ¿Qué haces exactamente?
Читать дальше