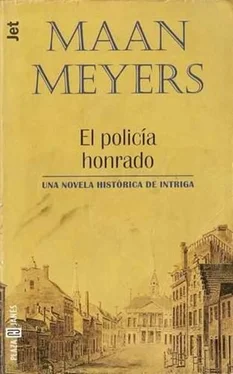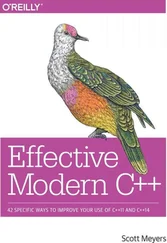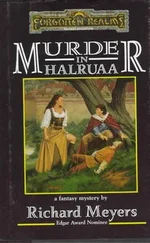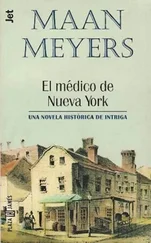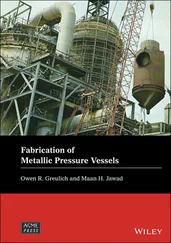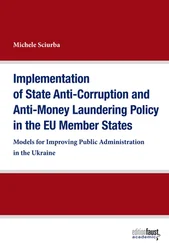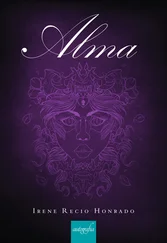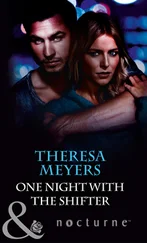Maan Meyers - El policía honrado
Здесь есть возможность читать онлайн «Maan Meyers - El policía honrado» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Исторический детектив, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El policía honrado
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El policía honrado: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El policía honrado»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El policía honrado — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El policía honrado», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– ¿Lo he hecho mal?
– No, lo has hecho divinamente. Pero hemos de hacerlo aún mejor. ¿Y tu madre? Dime.
– No estábamos en la casa cuando estalló el fuego -respondió Leah.
Tonneman dejó escapar el aliento que ignoraba había contenido. El dolor de su pecho se atenuó.
– Ahora corre.
Mientras su hija se apresuraba a cumplir sus instrucciones, Tonneman se volvió para recorrer con la mirada a la multitud. Las quemaduras debían ser lavadas primero con té frío, pero hacía lo que podía. De pronto recordó las palabras de Micah.
– ¿No quería qué? -preguntó distraído, buscando con la vista, al tiempo que envolvía a la muchacha en una mugrienta manta gris que encontró a sus pies-. ¿Dónde está la señora Tonneman? ¿Dónde está Gretel? ¿Están bien?
Antes de que la joven pudiera responder, se oyó un grito entre la multitud cuando una gran lengua de fuego se extendió de la casa al cobertizo. Los voluntarios lograron contener la nueva amenaza, y el cobertizo se salvó. Por el momento.
Una mirada hacia el norte tranquilizó a Tonneman. Su hija Gretel se hallaba a menos de seis metros en compañía del abogado Isaac de Groat, que la rodeaba con el brazo de manera protectora.
Tonneman empezó a inquietarse por Leah. Había desaparecido entre la muchedumbre y el humo. Comenzaba a preocuparse de verdad cuando la niña apareció a su lado.
– Aquí tienes, papá. -Le entregó el maletín negro.
– Bien -respondió él, hurgando en su interior-, ¿Dónde está tu madre? ¿Se encuentra bien?
– Oh, sí, papá. Todos estamos bien.
Él se tranquilizó. Lo primero era lo primero. Aplicó el ungüento en el rostro y el brazo de Micah. Una vez atendida la paciente, se volvió hacia su hija menor con los brazos extendidos. Ella corrió hacia él, que la levantó en volandas y la balanceó en el aire, ignorando el crujido de sus huesos y el dolor en su pecho. La muchacha rió, con los dientes blancos como la nieve en su rostro tiznado. La risa duró sólo unos momentos.
Las llamas alcanzaron el tejado de la casa y devoraron la veleta en forma de gallo.
Tonneman dejó a su hija en el suelo, y juntos observaron en silencio cómo el fuego se propagaba despacio, casi con consideración, por el resto del edificio.
Tonneman suspiró.
– Cuida a Micah, Lee -indicó, echando a andar.
¿Dónde estás, Mariana?, pensó.
– ¿Dónde está tu madre? -preguntó, acercándose a su hija mayor.
Isaac de Groat condujo a Gretel hacia su padre.
– ¿Qué? -exclamó la joven por encima del estruendo de voces, llamas y agua.
– Tu madre -repitió Tonneman cuando su hija llegó a su lado.
– No lo sé -respondió ella, besándolo, no como su hija pequeña, sino como una jovencita.
– ¿La has visto?
– Sí, claro.
– Estaba aquí hace un momento -intervino Isaac.
– ¡Gracias a Dios! -exclamó Tonneman, sudando profusamente.
– Comentó algo de una caja -explicó Gretel.
– Quédate aquí con tu hermana.
De pronto Tonneman imaginó la terrible escena de Mariana entrando en la casa en llamas. ¿Para qué? Se abrió paso entre los hombres con cubos y mangueras. La ansiedad se apoderó de él.
De repente comprendió qué caja buscaba su esposa; la que contenía los recuerdos de los antepasados holandeses de su marido, Pieter Tonneman, y de la esposa de éste, Racqel.
¿Dónde demonios se había metido su esposa?
– ¡Mariana! -llamó-. Mariana…
No podía imaginar vivir sin ella. La llamó de nuevo por su nombre cuando oyó un grito. El dolor del pecho se agudizó. Dos voluntarios sacaron los restos de un cadáver de la casa devastada. En el aire flotaba el olor a carne quemada.
– ¿Dónde está el carro?
– Que me cuelguen si lo sé.
Los hombres continuaron discutiendo sobre el paradero del carro. Tonneman lo sabía -había visto el caballo que tiraba de él hacia Broadway- pero le faltaron las fuerzas para decírselo. Cerró los ojos, se tambaleó y, apoyándose contra la verja, que seguía milagrosamente entera, rezó al Dios de Abraham y a Jesucristo, a quienes conocía muy superficialmente, ya que había crecido en el seno de la Iglesia Reformada holandesa.
– ¡Es Will Griswold! -exclamó una voz-, ¡Pobre desgraciado! Ha quedado totalmente carbonizado. -El aire se tornó más frío.
– Tonneman.
El doctor abrió los ojos y se encontró frente a Thomas Floy, un hombre fornido y achaparrado con unos fuertes antebrazos, como revelaban las mangas enrolladas de su chamuscada chaqueta. Floy era el capitán de los bomberos voluntarios y el propietario de la herrería de Pearl Street.
– ¿Qué?
– Traía encargos a su padre.
Tonneman lo miró fijamente.
– Jonathan Griswold. -El herrero tenía el rostro manchado de hollín y ceniza. Bajó la voz hasta casi susurrar-: Esta semana vendía sidra.
Tonneman asintió. Recordaba que Micah había comentado algo de un barril de sidra.
– Sí.
– Tu criada estaba enseñándole sus cerillas.
– Oh, Dios mío. El encendedor instantáneo.
– Eso es. -Floy meneó la cabeza-. Ese bastardo se prendió fuego a sí mismo y a toda la casa.
– Pobre chico. ¿Ha visto a mi esposa?
– Estaba fuera con sus hijas cuando se declaró el incendio. Es una verdadera heroína, un auténtico Ethan Allen [11] con faldas. Entró corriendo y rescató a la criada. Luego se empeñó en volver a entrar como una loca. Disculpe mi lenguaje.
Tonneman hizo un gesto, incapaz de hablar.
– Pero no se lo permitimos -continuó Floy, limpiándose la cara y logrando sólo manchársela más.
– Mi esposa…
– Está por aquí. Tal vez con algún vecino.
– Entonces ¿todo ha terminado? ¿Dónde demonios está Mariana?
– Ha terminado. Todo está completamente empapado. Pero no queda gran cosa. Lo siento mucho.
– No importa. Era una casa vieja.
Despacio, reacios a abandonar el espectáculo, los ciudadanos y bomberos se marcharon. Tonneman cruzó la calle para reunirse con sus hijas, Isaac y Micah. Leah sostenía una gran caja plateada y deslustrada.
– ¿Dónde está tu madre? -preguntó al ver la caja.
– ¿No la has visto? -inquirió Gretel-. Estaba aquí mismo. Afirmó que esta caja era todo cuanto necesitábamos para volver a empezar.
Tonneman esbozó una sonrisa cansina.
– Muy propio de ella -dijo a sus perplejas hijas.
– La he encontrado, papá. -Leah atravesó corriendo la calle, que era un mar de barro y madera chamuscada-. ¡Mamá! -Desapareció detrás de la casa en ruinas.
Tonneman la siguió. Su consulta parecía intacta, y las llamas apenas si habían tocado el cobertizo. Se preguntó cuánto costaría reconstruirlo. Oyó que Leah lo llamaba y siguió la voz.
– Oh, papá…
– ¿Qué?
Leah levantó la vista y sonrió.
– No lo creerás.
– ¿Qué?
– En el roble. Mamá está allá arriba.
La joven señaló el árbol que se alzaba delante de la habitación de sus padres; el viejo roble que John Tonneman había escalado de niño y le había dado sombra cuando se sentaba solo a pensar o a leer, o más tarde en compañía de Abigail. Pero sobre todo era el árbol de Mariana. La había visto por primera vez encaramada a él, hacía treinta y dos años.
– ¡Oh! -exclamó.
Leah frunció el entrecejo, preocupada.
– Mamá nunca había hecho nada semejante.
Tonneman echó hacia atrás la cabeza y rió. De pronto comprendió todo.
– Sí; sí lo ha hecho. Reúnete con tu hermana.
Las ramas del árbol desnudo brillaban a la luz de la luna. En la que rozaba la ventana de lo que había sido su dormitorio, vio el contorno de una esbelta figura. Tonneman se acercó al roble.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El policía honrado»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El policía honrado» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El policía honrado» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.