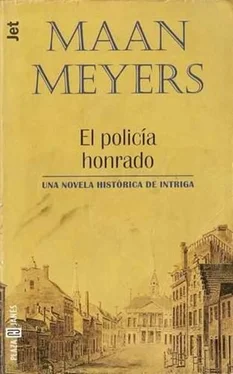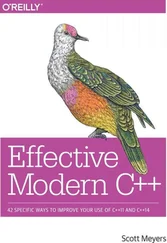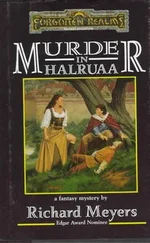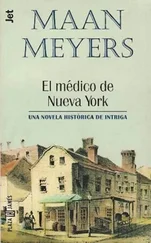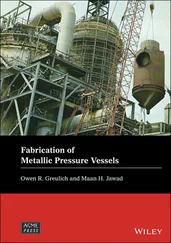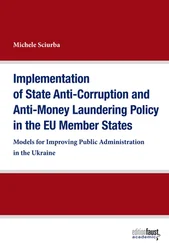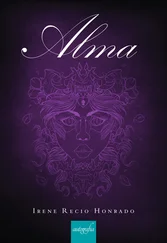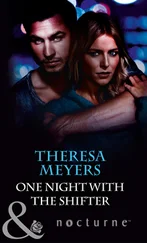Alrededor de la estructura de piedra trabajadores con el rostro oculto bajo la suciedad se movían despacio, al igual que sus caballos, que tiraban de carros.
El horrible hedor no tardó en disminuir, y los Tonneman pasaron del galope al trote.
– Ha sido… -dijo él, jadeando.
– Maravilloso -finalizó ella, resollando también.
Mientras recobraba el aliento, Tonneman advirtió encantado que ya no sentía la familiar opresión en el pecho. Todavía había vida en él. Miró a su esposa; cuánto la amaba.
Encontraron fácilmente el sendero hacia Greenwich Village que Isaac de Groat había descrito. Los cálidos rayos de sol los envolvieron mientras cruzaban los campos abiertos. Tonneman sabía que en verano esos caminos aparecerían cubiertos de hierba alta. De vez en cuando se topaban con terrenos parcialmente cercados, pero sin viviendas. Tenían la impresión de que se hallaban solos en ese rústico mundo.
El sendero se desviaba hacia el este justo al sur del Manetta Water. En ese punto descubrieron sorprendidos un pequeño pueblo. Los nombres de las calles estaban escritos en letreros claveteados en troncos de árboles o en rocas pintadas a un lado del camino. En Herring Street se levantaban tres casas, delimitadas por vallas bajas.
No tardaron en encontrar Christopher Street, un camino señalado por un árbol en que se alzaban otras pocas casas de dos pisos, terrenos cercados, cobertizos y edificios auxiliares.
Se detuvieron para dejar pasar a un muchacho negro y delgado seguido de un rebaño de ovejas y un perro amarillo. Mariana sujetó a Ophelia. El pastor, al ver que era una mujer, la miró con cautela.
– ¿La casa de Onderdonk? -preguntó Tonneman, sonriendo ante la confusión del muchacho.
– Al final del camino, pero no hay nadie. El señor Onderdonk ha muerto.
– Yo soy el nuevo propietario. John Tonneman, doctor en medicina y cirugía.
– Se lo diré a mi madre. Se alegrará. -El chico sonrió y ladeó su sombrero de piel hacia ellos antes de conducir el rebaño al otro lado del camino. El perro, que cerraba la marcha, mordió la cola de una oveja rezagada.
Mientras Mariana se adelantaba corriendo, John desmontó. Estaba atónito por el cambio que había efectuado su esposa. Se la veía tan llena de alegría, incluso de esperanza.
La mujer abrió la verja de la casa de la esquina. La cerca y la casa pedían una mano de pintura; el edificio ilo ladrillo con postigos verdes conservaba la mayoría de lejas y parecía firme.
Los vestigios invernales de un jardín y varios árboles grandes, ahora con las ramas desnudas, rodeaban la vivienda. Tonneman ató su montura a un poste fuera de la cerca. Encontró la llave donde De Groat le había indicado, en una pequeña vasija de arcilla al final del sendero del jardín.
Mariana ya había entrado, pues habían dejado la puerta abierta. Tonneman oyó las exclamaciones de satisfacción de su esposa mientras la seguía.
No podría haber estado más encantado. Se trataba de una casa grande, más de lo que aparentaba por fuera. El mobiliario era escaso, pero funcional. En el salón había hermosas estanterías empotradas que contenían volúmenes encuadernados en cuero, y en la esquina descansaba un asombroso armario bajo, de color amarillo pálido, con la superficie de concha tallada. Tonneman había oído decir que Onderdonk había sido un gran ebanista, y a juzgar por su casa era cierto.
Crujieron las vigas por encima de su cabeza, y oyó a Mariana subir a toda prisa por las escaleras.
– ¿Dónde estás? -exclamó, de pie en medio de la espaciosa cocina. El gran hogar y el horno de ladrillo eran bastante más nuevos que los de Rutgers Hill. Tonneman se encaminó hacia el pasillo central, donde una escalera hermosamente tallada conducía al segundo piso.
Encontró a su esposa en un gran dormitorio. Ésta abrió los postigos, y el sol entró a raudales en la habitación por las cuatro amplias ventanas.
En el centro había cama con dosel, cubierta con una vistosa colcha. Mariana se sentó en ella, con el rostro encendido y radiante a causa del sol. La estancia resultaba sorprendentemente acogedora.
Él se sentó a su lado y la rodeó con los brazos.
– Bienvenida a casa. -La besó con cierta urgencia, y Mariana respondió.
Comieron los frutos secos, el pan y el agua que habían cargado en las alforjas. Poco después emprendieron el viaje de regreso a la ciudad.
– No hay consultorio -comentó Mariana.
– Tal vez ha llegado el momento de dejar la profesión -repuso, pasando por alto el hecho de que en los últimos años su clientela había disminuido considerablemente- Me gustaría escribir. Como por lo visto he heredado la parálisis de mi padre, es posible que necesite un amanuense, alguien con caligrafía clara y bonita. -Sonrió a su esposa, recordando que había ayudado a su padre a anotar sus casos.
Mariana lo miró con recelo. ¿Se burlaba de ella?
– ¿Y sobre qué piensas escribir?
John Tonneman reflexionó unos instantes. Hasta entonces no había considerado retirarse. O escribir, la verdad. Aminoró el paso.
– Tal vez una historia de la familia… empezando con mi antepasado Pieter Tonneman.
Habían dejado atrás la fábrica de cola y se aproximaban a Richmond Hill cuando un jinete con mucha prisa los hizo salir del camino, salpicándolos de barro.
– ¿Adónde demonios vas a tal velocidad, estúpido? -exclamó Tonneman al jinete, que parecía dirigirse a la casa de Jamie.
El doctor lo observó con los ojos entornados mientras él y su esposa se sacudían el barro de la ropa.
– ¿Qué decías, John? ¿La historia de la familia?
Tonneman asintió, perplejo. Había reconocido al jinete; alguien a quien no esperaba volver a ver en Estados Unidos. Aarón Burr.

EXTRAORDINARIA FECUNDIDAD.
LA SEÑORA IRISH, ESPOSA DE DAVID IRISH, DE WESTFIELD (WASH.),
DIO A LUZ A CINCO HIJOS VIVOS.
New-York Evening Post
Febrero de 1808

Martes, 9 de febrero. Por la mañana
La lluvia que había caído durante toda la noche cesó tan rápidamente como había empezado.
Sentado ante su escritorio, Alsop se frotó los ojos, preocupado. Como había estado dormitando, se había perdido todo el revuelo. Ignoraba qué ocurría.
Sabía que el joven Peter Tonneman se hallaba en una celda con esa gorda prostituta llamada Simone. El día anterior lo había ayudado a llevarla, totalmente empapada y ensangrentada. Tras muchas protestas, Jerry el Tuerto había consentido finalmente en cederle su camastro y contentarse con una esquina de la sala donde Alsop se hallaba sentado. En esos momentos los ronquidos de Jerry el Tuerto le impedían volver a dormirse. Por no mencionar a Bosco y Higgins, dos de los rufianes más irritantes que había tenido la desgracia de encerrar jamás. Se trataba de dos ladronzuelos esmirriados que apenas si equivalían a un solo hombre y tenían que trabajar juntos para sobrevivir. Se habían comportado bien hasta la llegada de esa zorra; desde entonces no dejaban de armar ruido, entonando una estúpida canción. Sólo los golpes contra la pared de la celda y las amenazas lograban acallar a ese par de desgraciados. En cuanto el alguacil mayor se marchara, Alsop les daría una lección. Por lo menos en esos momentos dormían.
Apenas si había pasado ese pensamiento por su cabeza cuando esos dos insignificantes tipos empezaron a cantar de nuevo.
Читать дальше