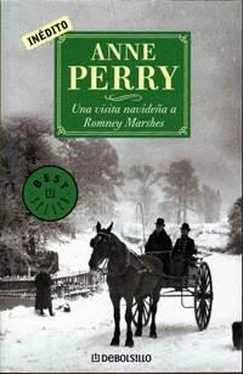Pasaron revista a antiguas Navidades, en particular aquellas en las que Randolph era pequeño, lo cual por fuerza excluía a Clara. Mariah estudió su rostro y vio que por un instante parecía herida, y luego arrogante.
Los demás se divertían. Por una vez, Arthur se sumó a las risas y dio claras muestras de cariño mientras Bedelia contaba la historia de la sorpresa que se llevó Randolph cuando le regalaron una colección de soldados de plomo que eran una réplica perfecta del ejército de Wellington en Waterloo. Según parecía, se negó a sentarse a la mesa, ni siquiera para comerse la oca. Estaba tan ensimismado que no podía dejar sus soldados. Bedelia había insistido, pero Arthur había dicho que era Navidad y que Randolph hiciera lo que le diera la gana.
Mariah se descubrió también sonriendo, hasta que sorprendió un intenso deseo en los ojos de Zachary, su mirada a Bedelia y la mirada de Agnes a Zachary, y recordó que Randolph era el único de aquella mesa capaz de tener un hijo. Tenía cuarenta años. Clara, tenaz y ambiciosa, era mucho más joven. ¿Cuándo tendrían hijos? ¿O sería aquello otra pena en ciernes?
A ella le habría gustado tener más de un hijo, una hija como Charlotte lo habría cambiado todo, o incluso como Emily. Mucho trabajo, mucha frustración y decepciones, pero ¿quién puede medir la felicidad?
Es mejor no pensar más en el pasado, es mejor valorar lo se que tiene, que lamentarse por lo que no se tiene.
Volvió a mirar los rostros de los comensales. ¿Por qué alguien odia tanto a otra persona como para matarla, con todo el riesgo que eso supone? Una persona en su sano juicio no hace eso. Se mata para proteger, para conservar lo que se tiene y se ama: una posición, el poder, el dinero, e incluso para salvarse del escándalo, del dolor de la humillación o de la pérdida, o del terror a la soledad. Mariah podía imaginárselo, pero no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Lo había intentado una vez, de un modo ridículo y terrible. Posiblemente su propia incompetencia la salvó del desastre. Quizá todos somos igual de frágiles cuando encontramos la verdadera pasión, el miedo que corroe el alma.
Contempló la luz de la araña de techo reflejada en la platería, en el cristal, en la mantelería blanca, en los lirios del invernadero, en el vino tinto y en los distintos rostros, y se preguntó si en verdad quería saber la respuesta.
Entonces recordó la risa de Maude y el brillo de sus ojos al describir la luz de la luna sobre el desierto. No había modo de huir de la respuesta. Habría sido una cobardía suprema e irreparable.
Al día siguiente la fregona se cortó un dedo con tan mala fortuna que no podía utilizar la mano y la asistenta de cocina estaba sumida en el caos. Agnes había ido a buscar la calesa para entregar regalos a la viuda del párroco en Dymchurch, y ahora tenían que reorganizar todos los planes.
Sin plantearse si estaba capacitada para aquella tarea, Mariah se ofreció a ir en su lugar. El mozo de cuadra podía llevarla, ella llamaría a casa de la señora Dowson y le daría una explicación y los regalos ya envueltos para ella y para una o dos familias más.
Aceptaron su oferta, y a las diez en punto se puso en camino sintiéndose muy satisfecha de sí misma.
Era un día desapacible; nubes de color gris pizarra se congregaban en el horizonte y el viento que soplaba a ráfagas venía del norte con una promesa helada.
Mariah se sentó bien arropada con la manta envuelta alrededor de las rodillas y deseó con todas sus fuerzas que no nevara antes de regresar a Snave, o el resfriado que pretendía fingir se haría realidad. ¡No tenía ningunas ganas de pasar la Navidad en cama con fiebre!
De pronto volvió a asaltarle otra idea, aún más desagradable. ¿Y si descubría a la persona que había cogido las hojas de dedalera y destilado su veneno y podía demostrarlo? ¿Y si la persona se enteraba? Tal vez entonces le afligiera algo más que un simple resfriado. Se preguntó si era doloroso morir de manera que se te ralentizara el corazón hasta pararse por completo. Notó cómo latía en su pecho a causa del miedo.
Si moría, ¿la echaría alguien lo bastante de menos para sentirlo? ¿El mundo le parecería más frío o más gris por que ella no estuviera allí?
Pensó en Maude, sola en una casa de extraños que la habían aceptado por amabilidad, o aún peor, por sentido del deber. ¿O por piedad? Aquello era mucho peor. ¿Se había visto Maude obligada a ser encantadora, ocultando el rechazo que debía de sentir en su interior para ganarse su cariño? ¿Llegó a saber que Mariah la apreciaba… que sentía por ella verdadero afecto?
Bueno, aquello era una mentira. Le ardía la cara debido al viento que cortaba como un cuchillo. Odiaba a Maude, antes incluso de que llegara, porque iba a desplazarla del centro de atención. Solo después de su muerte se dio cuenta de cuánto le gustaba, la admiraba, le parecía emocionante escucharla, liberaba la imaginación y despertaba sueños. Entonces deseó, con un deseo tan fuerte que sentía un dolor físico, haber demostrado a Maude que le gustaba… y mucho.
Se encaminaban hacia el mar y el olor a sal se hacía más intenso. Dymchurch no estaba lejos de Saint Mary in the Marsh. No podía regresar a casa hasta que hubiera resuelto aquello. Sería traicionar no solo a Maude, sino a la amistad. No importaba cuánto durase una amistad, lo importante era lo profunda que fuese.
No prestó atención al vasto cielo hecho jirones por las nubes, como estandartes rasgados de un ejército cuyas lanzas de hielo se avecinaban. Al acercarse al pueblo oyó el rugido de las olas que rompían en la orilla, y la torre de la iglesia pareció erguirse contra la creciente oscuridad que acompañaba a la tormenta.
Se detuvieron en una pequeña casa con un arco cubierto de vid pelada encima de la verja, y el mozo de cuadra anunció que habían llegado. Dijo que él le llevaría los paquetes en cuanto hubiera comprobado que la señora Dowson estaba en casa. Luego llevaría el caballo y la calesa al establo para resguardarlos hasta que la señora Ellison estuviera preparada para marcharse. El muchacho miró el cielo con nerviosismo y luego sonrió, mostrando unos dientes separados.
Mariah le dio las gracias y descendió con su ayuda.
La señora Dowson estaba en casa. Era una mujer delgada con estrechas espaldas y ojos brillantes. Debía de estar más cerca de los ochenta que de los setenta, pero parecía gozar aún de una salud excelente. Tenía las mejillas sonrosadas como si hubiera salido hacía poco, a pesar del tiempo tormentoso.
Mariah se presentó.
– Me llamo Mariah Ellison, señora Dowson. Por favor, discúlpeme por que haya venido sin avisar en nombre de la señora Harcourt, pero me temo que he aceptado su hospitalidad el día después de una tragedia, y toda la familia se esfuerza por reunir valor en una situación tan difícil. Me ofrecí a cumplir este recado en su nombre. Me parece que es lo menos que puedo hacer.
– ¡Oh, cielos, lo siento mucho! Es usted muy amable, señora Ellison. -Miró a Mariah con curiosidad pero sin aprensión-. ¿Puedo ofrecerle un té, tal vez un pastelito de frutos secos o algo así?
La señora Dowson no le preguntó cuál era la tragedia. ¿Se debía ello a su discreción o ya se había enterado de la noticia?
– Gracias -aceptó Mariah, preguntándose si cabría una tercera posibilidad: que simplemente no le importara-. Admito que hace un frío terrible. No conozco bien esta zona. Vivo en Londres y solo estoy de visita, pero encuentro que hay algo muy agradable en el aire del mar, aunque sea tan fuerte.
La señora Dowson sonrió.
– A mí también me gusta -admitió.
La guió hasta un salón pequeño pero muy cómodo. Tenía techos bajos, y los muebles estaban recubiertos de cretona con motivos florales y un fuego ardía en la chimenea. La señora Dowson tocó la campana, y cuando entró la doncella, le pidió té y tartas.
Читать дальше