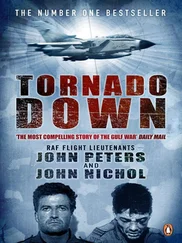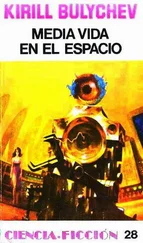Estaba en plena confesión, y no tenía ni idea de si Gerlof seguía escuchándolo.
– Así que sabes que todo se ha ido a la mierda y que tu hermana está por ahí, reuniendo dinero para droga, y su asistente social nunca llama…, pero sigues con tu trabajo de profesor por las mañanas y cenas con la familia, y reformas la casa por las tardes, e intentas no pensar ni sentir demasiado. -Bajó la vista-. Y procuras olvidar, o bien procuras encontrarla. Mi padre salía mucho por las noches a buscarla antes de ponerse enfermo. Yo también lo hice. Por calles, plazas, estaciones de metro y en urgencias psiquiátricas… Aprendíamos deprisa los sitios que frecuentaba.
Guardó silencio. En sus recuerdos había regresado a la capital, y ahora se encontraba entre mendigos y yonquis, entre todos los solitarios y muertos vivientes que andan de caza por la noche.
– Tuvo que ser difícil -observó Gerlof en voz baja.
– Sí…, pero no salía todas las noches. Podría haber salido a buscarla más a menudo.
– También podrías haber dejado de hacerlo.
Joakim asintió con tristeza. Quedaba una cosa más que contar de Ethel, la más difícil.
– El comienzo del fin tuvo lugar hace dos años -dijo-. Ethel había pasado el invierno en un centro de rehabilitación, y todo había ido bien. Cuando llegó allí, pesaba menos de cuarenta y cinco kilos, tenía el cuerpo lleno de cardenales y las mejillas completamente hundidas. Pero al regresar a Estocolmo se la veía mucho más sana; llevaba casi tres meses sin probar las drogas y había ganado peso, así que Katrine y yo la dejamos instalarse en la habitación de invitados. Y funcionó bien. No dejamos que cuidara de Gabriel, aunque por las tardes jugaba mucho con Livia, se sentían a gusto la una con la otra.
Recordó que, entonces, Katrine y él comenzaron a tener de nuevo esperanzas. Empezaron a confiar en Ethel. No tanto como para invitar a amigos a cenar cuando ella estaba en casa, pero sí se iban a dar largos paseos por la tarde mientras Ethel se quedaba cuidando a Livia y Gabriel. Y siempre fue todo bien.
– Una tarde de marzo, mi mujer y yo fuimos al cine -prosiguió-. Al regresar a casa después de un par de horas, la encontramos a oscuras y desierta. Gabriel estaba solo dormido en la cuna, con el pañal empapado. Ethel se había largado y se había llevado dos cosas: mi móvil y a Livia.
Guardó silencio y cerró los ojos.
– Sabía adónde había ido -dijo-: Había sentido el deseo y había cogido el metro para ir al centro a comprar heroína. Ya lo había hecho antes muchas veces. Compraba una dosis por quinientos pavos, se la inyectaba en algún lavabo y tenía para unas horas, hasta que el deseo volvía… El problema esa vez fue que se había llevado a Livia.
Joakim revivió esa noche: un helado recuerdo del pánico creciente. Se había subido al coche a toda prisa y había conducido hasta los alrededores de la estación central. Ya lo había hecho antes, solo o con Katrine. Pero entonces solo les preocupaba lo que hubiese podido pasarle a Ethel.
Esa vez estaba aterrado por Livia.
– Al fin encontré a mi hermana -dijo, y miró a Gerlof-. Estaba en el oscuro cementerio de Klara. Se había acurrucado en un panteón y se había quedado frita. Livia estaba sentada a su lado, con ropa insuficiente; estaba helada y apática. Llamé a una ambulancia y me encargué de que Ethel entrara otra vez en un centro de desintoxicación. Luego regresé a Bromma con Livia.
Guardó silencio.
– Katrine me obligó a elegir -continuó en voz baja-. Y yo elegí a mi familia.
– Hiciste bien -opinó Gerlof.
Él asintió, aunque le habría gustado haber podido ahorrarse esa elección.
– Después de esa noche, le prohibí a Ethel que viniera a casa, pero siguió intentándolo. No la dejábamos entrar, y aun así, por las tardes, dos o tres veces por semana, se apostaba junto a la verja, con su gastada chaqueta vaquera y la vista fija en Åppelvillan. A veces abría nuestras cartas para ver si en los sobres había dinero o cheques. Y en alguna ocasión la acompañaba un chico…, otro esqueleto que se quedaba temblando junto a ella.
Hizo una pausa y pensó que aquel era uno de los últimos recuerdos que tenía de su hermana: de pie junto a la verja del jardín, con el rostro cadavérico y el pelo enmarañado.
– Ethel solía gritarnos -explicó-. Le gritaba cosas a Katrine. A veces también a mí, pero sobre todo a ella. Vociferaba y vociferaba hasta que los vecinos descorrían las cortinas y yo tenía que salir y darle dinero.
– ¿Servía de algo?
– Sí…, funcionaba un tiempo, pero claro, cuando se lo gastaba volvía a por más. Era un círculo vicioso. Katrine y yo nos sentíamos… acosados. A veces, me despertaba en mitad de la noche y oía gritar a Ethel desde la verja, pero cuando miraba fuera, la calle estaba desierta.
– ¿Estaba Livia en casa cuando tu hermana iba por allí?
– Sí, a menudo.
– ¿Oía sus gritos?
– Eso creo. No ha hablado nunca de ello, pero seguro que la oía.
Joakim cerró los ojos.
– Fueron unos meses negros…, una época terrible. Y Katrine empezó a desear que Ethel se muriera. Me lo decía por las noches, en la cama. Tarde o temprano Ethel tomaría una sobredosis. Cuanto antes mejor. Creo que ambos lo deseábamos.
– ¿Y ocurrió?
– Sí. Una noche, el teléfono sonó a las once y media. Cuando llamaban tan tarde sabíamos que se trataba de Ethel; siempre era así.
De eso hacía un año, pensó, pero parecían diez.
Fue Ingrid, su madre, quien le comunicó la noticia de la muerte. Habían encontrado a su hermana ahogada en Bromma, justo al lado de su casa.
Katrine la había oído esa misma tarde. Como de costumbre, Ethel había estado gritando desde la verja, luego los gritos habían cesado.
Cuando Katrine miró por la ventana, había desaparecido.
– Mi hermana fue hasta el paseo de la playa -prosiguió Joakim-. Se sentó en un cobertizo de barcos, se inyectó una dosis, y luego bajó tambaleándose al agua helada. Ese fue su final.
– ¿Tú no estabas en casa esa tarde? -preguntó Gerlof.
– Llegué después. Livia y yo estábamos en una fiesta de cumpleaños.
– Probablemente fue lo mejor para ella.
– Sí. Y durante un tiempo confiamos en que todo se calmaría -dijo Joakim-. Pero yo seguía despertándome por las noches y creía oír gritar a Ethel en la calle. Y Katrine perdió la alegría de vivir. A esas alturas, Åppelvillan ya estaba reformada, y había quedado preciosa, pero mi mujer no se sentía tranquila allí. Así que el invierno pasado empezamos a hablar de mudarnos al campo; al sur, quizá a alguna casa de Öland. Y al final lo hicimos.
Guardó silencio y miró el reloj. Las cuatro y veinte. Le pareció que había hablado más durante aquella última hora que en todo el otoño.
– Tengo que ir a buscar a mis hijos -dijo en voz baja.
– ¿Te preguntó alguien cómo te sentías respecto a lo ocurrido? -inquirió Gerlof.
– ¿A mí? -se extrañó Joakim, y se levantó-. Yo estaba muy bien.
– No lo creo.
– No. Pero en mi familia nunca hemos hablado de nuestros sentimientos. Y, en realidad, tampoco hablamos nunca del problema de Ethel. -Miró a Gerlof-. Uno no le va contando a la gente que tiene una hermana drogadicta. Katrine fue la primera…, se podría decir que yo la metí en aquello.
El anciano permanecía sentado en silencio y parecía meditar.
– ¿Qué quería Ethel? -preguntó al fin-. ¿Por qué iba todo el tiempo a vuestra casa? ¿Era solo por el dinero?
Joakim se puso la chaqueta sin responder.
– No era solo eso -dijo finalmente-. También quería que le entregáramos a su hija.
– ¿A su hija?
Joakim titubeó. También resultaba difícil hablar de aquello, pero al fin lo hizo:
Читать дальше