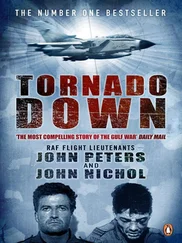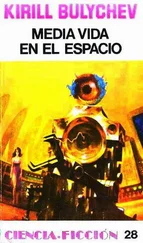– Gracias, pero no tomamos cafeína -respondió Filip, y se sentó a la mesa de la cocina.
– ¿Cómo se llama, si me permite la pregunta? -inquirió Marianne.
– Joakim.
– Joakim, deseamos darle una cosa. Es importante.
La mujer sacó algo del bolso y lo dejó sobre la mesa, delante de él. Se trataba de un folleto.
– Échele un vistazo. ¿Verdad que es bonito?
Joakim miró el delgado folleto. Un dibujo en la parte delantera representaba una pradera florida bajo un cielo azul. En la pradera, estaban sentados un hombre y una mujer vestidos de blanco. Él pasaba el brazo sobre una oveja que estaba echada sobre la hierba mientras que la mujer sujetaba un gran león. Se sonreían el uno al otro.
– ¿No le parece el paraíso? -preguntó Marianne.
Joakim alzó la vista hacia ella.
– Yo creía que el paraíso era esta casa -respondió-. No ahora, antes.
La mujer lo miró desconcertada durante unos segundos. Luego sonrió de nuevo.
– Jesucristo murió por todos nosotros -dijo-. Murió para que pudiéramos alcanzar ese bienestar.
Joakim miró el dibujo de nuevo y asintió.
– Muy bonito. -Señaló la imponente montaña que había al fondo del dibujo-. Una montaña muy bonita.
– Es el paraíso celestial -explicó Marianne.
– Seguimos viviendo después de muertos, Joakim -intervino Filip, y se inclinó sobre la mesa como si fuera a revelarle un gran secreto-. Vida eterna… ¿No es fantástico?
Él asintió. No podía dejar de mirar el dibujo. No era la primera vez que veía aquellos folletos, pero nunca había advertido la belleza de las imágenes del paraíso representadas en ellos.
– Me gustaría vivir en esa montaña -dijo.
Fresco aire de montaña. Podría vivir allí con Katrine. Pero la isla a la que se habían mudado era completamente llana, allí no había montañas. Ni ninguna Katrine…
De repente, le costó respirar. Se inclinó hacia delante y sintió que las lágrimas anegaban sus ojos.
– ¿No se encuentra bien? -preguntó Marianne.
Él negó con la cabeza, se inclinó sobre la mesa y rompió a llorar. No, no se encontraba bien. No estaba bien, tenía la carne machacada.
¡Oh, Katrine… y Ethel!
Lloró y sollozó sin parar durante varios minutos, ajeno a lo que le rodeaba. Oyó voces susurrantes y sillas que se movían con cuidado, pero no podía detener el llanto. Sintió una mano cálida que se posaba sobre su hombro, donde permaneció unos segundos antes de retirarse. Después, la puerta de la cocina se cerró quedamente.
Cuando al fin pudo dejar de llorar, vio que estaba solo. El motor de un coche arrancaba en el jardín.
El folleto con la pareja y los animales en la pradera seguía sobre la mesa. Cuando desapareció el sonido del motor, Joakim se sorbió la nariz en silencio y miró el dibujo.
Tenía que hacer algo. Lo que fuera.
Suspiró con cansancio, se levantó y tiró el folleto a la basura, que estaba debajo del fregadero.
En la casa reinaba un profundo silencio. Salió al pasillo del salón vacío y observó durante un buen rato los botes, botellas y trapos que había ordenados en el suelo. Al parecer, la semana anterior Katrine había empezado a limpiar los marcos de las ventanas con natrón.
Al tener las ideas más claras que él respecto a la decoración su mujer había elegido los colores de las habitaciones, el papel de las paredes y decidido los detalles. Ya habían comprado el material, que se encontraba en el suelo, junto a las paredes, esperando ser usado.
Joakim suspiró de nuevo.
Después abrió una botella de natrón y cogió un trapo. Comenzó a trabajar concentrándose en los marcos de las ventanas.
El roce del trapo sobre la madera producía un ruido desolador en medio del silencio.
«No aprietes mucho, Kim», oyó que decía la voz de Katrine en su cabeza.
Llegó el fin de semana. Los niños no tenían guardería y jugaban en la habitación de Livia.
Joakim había acabado con las ventanas del salón, y el sábado comenzaría a empapelar la habitación esquinera del sudoeste. Tras el desayuno, preparó una mesa y un cubo con pegamento.
Se trataba de un pequeño dormitorio que, al igual que muchos otros, tenía una centenaria chimenea en un rincón. El papel de flores que cubría la mayoría de las habitaciones parecía de comienzos del siglo XX, pero desgraciadamente, estaba en tan mal estado que no se había podido salvar. Tenía innumerables manchas de humedad y en algunas zonas colgaba a tiras. Katrine lo había arrancado durante el otoño y después había lijado las paredes y aplicado masilla, dejándolo todo listo para el nuevo empapelado.
A Katrine le gustaba aquella habitación en particular.
Pero Joakim no iba a rememorar más cosas de ella. No debía pensar, sino empapelar.
Cogió los rollos de papel blanco de zinc: un grueso papel inglés hecho a mano, del mismo tipo que el que habían puesto en Åppelvillan. Después, sacó un cuchillo y la larga regla y empezó a cortar.
Katrine y él siempre habían empapelado juntos.
Suspiró, pero se puso manos a la obra. Las prisas no eran buenas cuando se realizaba aquel trabajo, por lo que la tarea se convirtió casi en meditación. Él era un monje, la casa su monasterio.
Cuando hubo colocado las cuatro primeras tiras en una de las paredes cortas de la habitación y las estaba alisando con un cepillo, de repente oyó unos golpes sordos. Se bajó de la escalera y aguzó el oído. El ruido era rítmico, con unos segundos de intervalo, y procedía de fuera de la casa.
Se acercó a la ventana que daba a la parte trasera y la abrió. Penetró un frío helador.
Debajo de la ventana había un niño sobre la hierba, uno o dos años mayor que Livia. A sus pies, había una pelota de fútbol de plástico. Tenía el pelo castaño rizado, que le sobresalía por debajo del gorro de lana, y llevaba un anorak mal abrochado. Observaba a Joakim con ojos curiosos.
– Hola -saludó este.
– Hola -dijo el niño.
– No es buena idea que juegues a la pelota justo aquí -prosiguió Joakim-. Si fallas, puedes romper un cristal.
– Apunto a la pared -contestó el niño-. Siempre acierto.
– Bien. ¿Cómo te llamas?
– Andreas.
Este se restregó con la palma de la mano la nariz roja a causa del frío.
– ¿Dónde vives?
– Allá lejos.
Señaló hacia la granja. Así que Andreas era uno de los hijos de Carlsson, el campesino, y ese sábado había salido de paseo por su cuenta.
– ¿Quieres entrar? -le preguntó Joakim.
– ¿Para qué?
– Puedes conocer a Livia y a Gabriel -contestó él-. Son mis hijos… Livia es de tu edad.
– Yo tengo siete años -anunció Andreas-. ¿Ella los ha cumplido?
– No. Pero tiene casi tu edad.
El niño asintió. Volvió a frotarse la nariz y se decidió a entrar.
– Solo un rato. Pronto comeremos.
Recogió la pelota y desapareció detrás de una esquina de la casa.
Joakim cerró la ventana y salió de la habitación.
– ¡Livia y Gabriel! -gritó-. Tenemos visita.
Pasaron unos segundos, luego apareció su hija con Foreman en la mano.
– ¿Qué?
– Hay alguien que quiere conocerte.
– ¿Quién?
– Un niño.
– ¿Un niño? -Livia abrió los ojos-. No quiero verlo. ¿Cómo se llama?
– Andreas. Vive en la granja de al lado.
– Pero ¡yo no lo conozco, papá!
Había pánico en su voz, pero antes de que Joakim pudiera decir algo sensato sobre las ventajas de conocer gente nueva, se abrió la puerta de la calle y el niño entró en el recibidor. Se quedó parado sobre la alfombrilla.
– Pasa, Andreas -dijo él-. Quítate el gorro y el abrigo.
– Vale.
Hizo lo que le decía y dejó la ropa tirada en el suelo.
Читать дальше