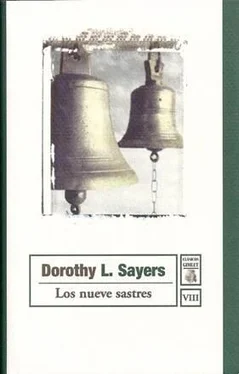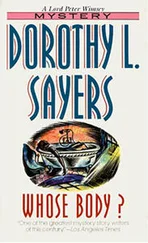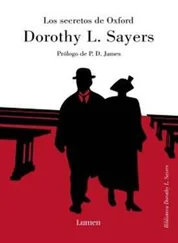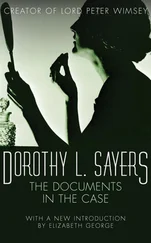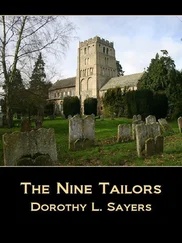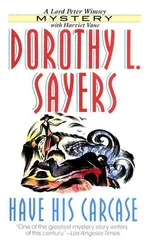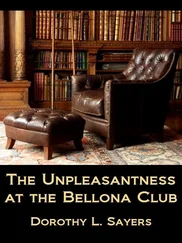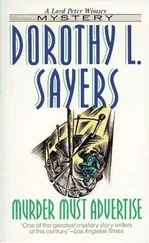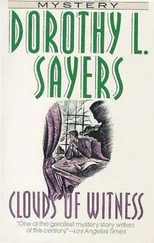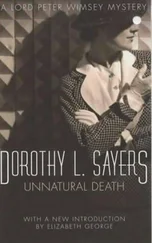Wimsey se rió y le dio las gracias, pero le dijo que no.
– Espero que no se le contagie nada de esa ropa -dijo ella-. Estoy segura de que debe estar llena de microbios.
– Ah, no creo que pueda coger nada peor que la fiebre cerebral -dijo Wimsey-. Quiero decir -corrigió al ver la preocupación en el rostro de la señora Venables- que no puedo entender por qué llevaba esta ropa interior. Quizá usted pueda ayudarme.
La señora Venables entró y él le planteó el problema.
– No sé -contestó ella examinando la ropa con cuidado-. Me temo que no soy ningún Sherlock Holmes. Sólo se me ocurre que su mujer fuera muy trabajadora y ahorradora.
– Sí, pero eso no explica por qué fue a buscar la ropa interior a Francia. Sobre todo, cuando todo lo demás es inglés. Excepto, claro, la moneda de diez céntimos franceses, aunque son bastantes comunes en este país.
La señora Venables, que venía de arreglar el jardín y estaba bastante acalorada, se sentó para pensar un poco sobre este tema.
– Lo único que se me ocurre -dijo- es que la ropa inglesa le sirviera de disfraz. Usted dijo que había venido a Fenchurch de incógnito, ¿no es cierto? Entonces, como nadie le vería la ropa interior, no se molestó en cambiársela.
– Pero eso significaría que venía de Francia.
– Quizá lo hizo. Quizá era francés. Los franceses suelen llevar barba, ¿verdad?
– Sí, pero el hombre que me encontré no era francés.
– Pero no sabe si era el hombre que se encontró. Podría ser otra persona.
– Sí, podría -aceptó Wimsey con dudas.
– ¿Y no trajo más ropa?
– No, nada. Era un trotamundos sin trabajo. O eso decía él. Todo lo que trajo fue una vieja gabardina inglesa, que se llevó consigo, y un cepillo de dientes. El cepillo se lo dejó. ¿Podemos obtener alguna prueba de todo esto? ¿Podemos decir que fue asesinado porque, en caso de que se hubiera ido de la ciudad, se habría llevado el cepillo de dientes? Y si el cadáver era suyo, ¿dónde está la gabardina? Porque el cadáver no llevaba ninguna.
– No lo sé -contestó la señora Venables-. ¡Ah! Ahora que me acuerdo, tenga cuidado cuando salga al jardín porque los grajos están construyendo los nidos y lo dejan todo perdido. Yo en su lugar cogería un sombrero. O si no, en el cobertizo siempre hay una sombrilla vieja. ¿Este hombre también se dejó el sombrero?
– En cierto modo, sí -respondió Wimsey-. Lo liemos encontrado en un lugar bastante extraño. Pero no nos sirve de mucho.
– ¡Oh! -dijo la señora Venables-. Esto es muy pesado. Estoy segura de que, con todos estos problemas, debe acabar agotado. Tiene que coger fuerzas. El carnicero dice que hoy tiene un hígado de ternera muy bueno, pero no sé si a usted le gusta. A Theodore le encanta el hígado con beicon, aunque yo siempre he pensado que es demasiado fuerte. También quería decirle que su sirviente ha sido muy amable al limpiar la plata y el latón tan bien, pero no debería haberse molestado. Estoy acostumbrada a echarle una mano a Emily con eso. Espero que esto no sea demasiado aburrido para él. Me han dicho que es una gran ayuda en la cocina y un imitador de musicales extraordinario. Dice Cook que es mucho mejor que los cómicos que vienen por aquí.
– ¿De verdad? -preguntó Wimsey-. No tenía ni idea. Aunque, con lo que desconozco de Bunter podría llenar un libro.
La señora Venables se fue, pero sus comentarios quedaron grabados en la memoria de Wimsey. Dejó a un lado la camiseta y los calzones, llenó la pipa y salió al jardín; la mujer del párroco salió detrás de él y le dio un sombrero de lino viejo a prueba de grajos que era de su marido. El sombrero le quedaba demasiado pequeño, y, el hecho de que se lo pusiera inmediatamente, con expresiones de gratitud, era una muestra del amable corazón que, a pesar de lo que afirma el poeta, se suele encontrar ligado a las coronas; aunque el susto que se llevó Bunter cuando vio a su amo frente a sí, con aquel grotesco sombrero diciéndole que fuera a por el coche y que lo acompañara a una pequeña excursión fue considerable.
– Muy bien, milord -convino Bunter-. ¡Ejem! Hace un poco de aire, milord.
– Mucho mejor.
– Seguro, milord. Si me permite decirlo, la gorra de tweed, o la de fieltro gris sería más adecuada para estas condiciones climáticas.
– ¿Eh? ¡Oh! Posiblemente tengas razón, Bunter. Te ruego que devuelvas este excelente sombrero a su sitio, y si ves a la señora Venables, le das las gracias y le dices que me ha protegido de maravilla. Y, Bunter, confío en que controles tu fascinación por Don Juan y no cruces el umbral de la amistad con los pedazos de un corazón roto.
– Muy bien, señor.
Cuando volvió con la gorra de fieltro gris, Bunter se encontró con que el coche ya estaba listo y que lord Peter estaba sentado en el asiento del conductor.
– Vamos de ruta, Bunter, y empezaremos por Leamholt.
– Como usted diga, milord.
Enfilaron por Fenchurch Road, giraron a la izquierda por el sumidero, pasaron por el cambio de rasante de Frog's Bridge sin perder el control del coche y recorrieron los veinte kilómetros que había hasta la pequeña ciudad de Leamholt. Era día de mercado y el Daimler tuvo que abrirse camino con cuidado entre rebaños de ovejas y piaras de cerdos, y entre los granjeros que se quedaban despreocupadamente en medio de la calle negándose a moverse hasta que los guardabarros se acercaban peligrosamente a sus cosas. En el centro de uno de los laterales del mercado estaba la oficina de Correos.
– Bunter, entra ahí y pregunta si hay alguna carta para el señor Stephen Driver.
Lord Peter esperó un rato, como uno siempre hace en las oficinas de Correos rurales, mientras que los cerdos golpeaban el parachoques y los bueyes le abollaban el capó. Al cabo de un rato Bunter volvió con las manos vacías a pesar de que tres jóvenes y el mismo encargado habían realizado una búsqueda exhaustiva.
– Bueno, no importa -dijo Wimsey-. Leamholt es la ciudad que recibe todo el correo de la zona, así que pensé que deberíamos empezar por aquí. Las otras posibilidades, a este lado del sumidero, son Holport y Walbeach. Holport está bastante lejos y me parece poco probable que allí encontremos algo. Creo que probaremos con Walbeach. Desde aquí hay una carretera directa o, al menos, lo más directa que una carretera puede ser en esta zona… Supongo que Dios podría haber hecho un animal más tonto que la oveja, pero es bien cierto que no lo hizo… A menos que sean las vacas. ¡Uy! ¡Eh! ¡Apártate de ahí, fuera!
Kilómetro tras kilómetro, la carretera plana hacía eses detrás de ellos. Ahora se encontraban un molino de viento, luego una granja solitaria, más allá una hilera de álamos que bordeaban un dique lleno de juncos. Maíz, patatas, remolacha, mostaza y otra vez maíz, hierba verde, patatas, alfalfa, maíz, remolacha y mostaza. Una larga calle de pueblo con una vieja torre gris y una capilla de ladrillos, y la vicaría rodeada de un pequeño oasis de olmos y castaños de Indias, y luego más diques y molinos de viento, maíz, mostaza y hierba verde. A medida que iban avanzando, el terreno se iba allanando, si es que era posible allanarse más, y los molinos abundaban más y, a la derecha, volvieron a ver el reflejo plateado del río Wale, que ahora era más ancho porque llevaba toda el agua del dique de los diez metros, de Harper's Cut y de St Simon's Eau, y hacía eses más gruesas aquí y allá, como si quisiera recordar su antiguo recorrido. Entonces, en el horizonte, vieron un pequeño grupo de capiteles y tejados y algunos árboles altos, y detrás, los mástiles de los barcos pesqueros. De este modo, cruzando puentes y puentes, los viajeros llegaban a Walbeach, un gran puerto antaño, aunque ahora había quedado encerrado en tierra firme por la inundación de los pantanos y porque la desembocadura del Wale había bajado de nivel. Sin embargo, mantenía la tradición marítima escrita en las piedras grises, los almacenes de madera y las largas líneas de los muelles casi desiertos.
Читать дальше