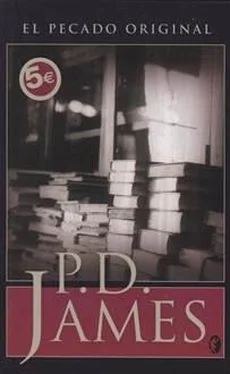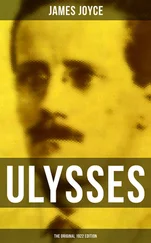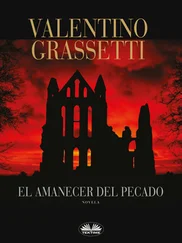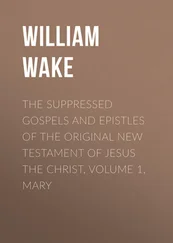– ¡Pero si es un escritor escandalosamente malo, y no mucho mejor como persona! -exclamó Frances.
– El negocio editorial consiste en darle al público lo que quiere, no en hacer juicios morales.
– Lo mismo podrías aducir si fabricaras cigarrillos.
– Lo aduciría si fabricara cigarrillos. O whisky, para el caso es lo mismo.
– La analogía no es válida -objetó De Witt-. Se podría alegar que la bebida es decididamente beneficiosa si se ingiere con moderación. En cambio, nunca se podrá alegar que una mala novela sea otra cosa que una mala novela.
– ¿Mala para quién? ¿Y qué entiendes tú por mala? Beacher cuenta una historia sólida, mantiene constantemente la acción, proporciona esa mezcla de sexo y violencia que al parecer quiere la gente. ¿Quiénes somos nosotros para decirles a los lectores lo que les conviene? Además, ¿no has dicho siempre que lo importante es que la gente se acostumbre a leer? Que empiecen con novelas románticas baratas y quizá luego pasen a Jane Austen o a George Eliot. Pues bien, no veo por qué habrían de hacerlo; pasar a los clásicos, quiero decir. El argumento es tuyo, no mío. ¿Qué tiene de malo la novela sentimental barata, si resulta que es lo que les gusta? Me parece una muestra de suficiencia argumentar que la novela popular sólo se justifica si conduce a cosas más elevadas. Bueno, lo que Gabriel y tú consideráis cosas elevadas.
– ¿Pretendes decir que no se debería hacer juicios de valor? -Intervino Dauntsey-. Los hacemos todos los días de nuestra vida.
– Pretendo decir que no deberías hacerlos por los demás. Pretendo decir que yo, como editor, no debo hacerlos. Además, hay un argumento irrefutable: si no se me permite obtener beneficios con los libros populares, buenos o malos, no puedo costear la edición de libros menos populares para lo que vosotros consideráis la minoría selecta.
Frances Peverell se volvió hacia él.
Tenía el semblante enrojecido y le resultaba difícil controlar la voz.
– ¿Por qué dices siempre «yo»? Todo el rato estás diciendo: «Voy a hacer esto, voy a publicar aquello.» Puede que seas el presidente, pero no eres la empresa. La empresa somos nosotros. Conjuntamente. Los cinco. Y ahora no nos hemos reunido como comité de edición. Eso será la semana que viene. Ahora tendríamos que estar hablando del futuro de Innocent House.
– De eso hablamos. Propongo que aceptemos la oferta y cerremos el trato de palabra.
– ¿Y adónde propones que nos mudemos?
– A un edificio de oficinas en Docklands, junto al río. Río abajo, si puede ser. Hemos de discutir si compramos o concertamos un arrendamiento a largo plazo, pero las dos cosas son posibles. Los precios nunca han estado más bajos. Docklands nunca ha sido mejor inversión. Y ahora que ya funciona el ferrocarril ligero de Docklands y van a ampliar el metro, el acceso será más fácil. No necesitaremos la lancha.
– ¿Y despedir a Fred después de tantos años? -objetó Frances.
– Mi querida Frances, Fred es un barquero cualificado. Fred no tendrá problemas para encontrar otro trabajo.
– Todo es muy precipitado, Gerard -dijo Claudia-. Estoy de acuerdo en que seguramente habrá que desprenderse de la casa, pero no es necesario que lo decidamos esta mañana. Danos algo por escrito; las cifras, por ejemplo. Discutamos el asunto cuando hayamos tenido tiempo de pensarlo.
– Perderemos la oferta -replicó Gerard.
– ¿Te parece probable? Vamos, Gerard. Si Hector Skolling quiere la casa, no va a retirarse porque haya de esperar la respuesta una semana. Acéptala, si así te quedas más tranquilo. Siempre podemos echarnos atrás si decidimos otra cosa.
– Yo quería hablar de la última novela de Esmé Carling -dijo De Witt-. En la última reunión sugeriste rechazarla.
– ¿ Muerte en la isla del Paraíso ? Ya la he rechazado. Creía que estaba decidido.
De Witt replicó con voz lenta y sosegada, como si se dirigiera a un niño terco.
– No, no estaba decidido. Se comentó brevemente y se aplazó la decisión.
– Como tantas otras veces. Vosotros cuatro me recordáis la definición de una junta: un grupo de personas que anteponen el placer de la conversación a la responsabilidad de la acción y el ardor de la decisión. Algo por el estilo. Ayer hablé con la agente de Esmé y le di la noticia. Y se la confirmé por escrito con una copia para Carling. Supongo que a ninguno de los presentes se le ocurrirá decir que Esmé Carling es una buena novelista; ni tampoco que es rentable. Yo, personalmente, espero de un escritor que sea una cosa o la otra, de preferencia las dos.
– Hemos publicado cosas peores -objetó De Witt.
Etienne se volvió hacia él al tiempo que soltaba una carcajada.
– Sabe Dios por qué la defiendes, James. Eres tú quien está deseoso de publicar novelas literarias, candidatas al premio Booker, obritas sensibles que impresionen a la mafia literaria. Hace cinco minutos me criticabas que intentara captar a Sebastian Beacher. No pretenderás sugerir que Muerte en la isla del Paraíso contribuirá a aumentar el prestigio de la Peverell Press, supongo. Vamos, me imagino que no la ves como el próximo Libro del Año de Whitbread. Y a propósito, me identificaría mucho más con tus supuestos libros para el Booker si alguna vez figurasen en la lista de candidatos seleccionados para el premio.
James respondió:
– Estoy de acuerdo contigo en que seguramente ya es hora de que nos desprendamos de ella. Son los medios, y no el fin, lo que no veo bien. En la última reunión sugerí, si lo recuerdas, que publicáramos su último libro y luego le anunciáramos con tacto que se suprimía la serie de misterio popular.
– Muy poco convincente -observó Claudia-. Es la única autora de la serie.
James prosiguió, dirigiéndose directamente a Gerard.
– El libro necesita una revisión rigurosa, pero ella lo aceptará si se lo decimos con tacto. Hay que reforzar el argumento y la parte central es floja. Pero la descripción de la isla es buena, y el modo en que crea una atmósfera de amenaza es excelente. Además, ha mejorado en la caracterización de los personajes. No perderemos dinero. Hace treinta años que la editamos. Es una relación muy larga. Me gustaría concluirla con generosidad y buena voluntad, eso es todo.
– Ya ha concluido -sentenció Gerard Etienne-. Somos una editorial, no una casa de beneficencia. Lo siento, James, tiene que saltar.
– Habrías podido esperar a que se reuniera el comité de edición.
– Seguramente habría esperado si no hubiera llamado su agente. Carling insistía en saber si habíamos fijado la fecha de publicación y qué nos proponíamos organizar como fiesta de presentación. ¡Una fiesta! Un velatorio sería más apropiado. No tenía sentido mentirle. Le dije que el libro no alcanzaba el nivel exigible y que no íbamos a publicarlo. Ayer se lo confirmé por escrito.
– Le sentará mal.
– ¡Claro que le sentará mal! Alos autores siempre les sienta mal el rechazo. Lo equiparan al infanticidio.
– ¿Y los libros anteriores que tenemos en catálogo?
– Bueno, eso puede que todavía nos dé algún dinero.
Frances Peverell intervino repentinamente.
– James tiene razón. Quedamos en que volveríamos a discutirlo. No tenías absolutamente ninguna autoridad para hablar con Esmé Carling ni con Velma Pitt-Cowley. Podríamos muy bien publicar esta novela y decirle con delicadeza que tenía que ser la última. Estás de acuerdo, ¿verdad, Gabriel? ¿Crees que deberíamos haber aceptado Muerte en la isla del Paraíso?
Los cuatro socios miraron a Dauntsey y esperaron como si fuera un tribunal supremo. El anciano estaba examinando unos papeles, pero al oír esto alzó la mirada hacia Frances y sonrió suavemente.
Читать дальше