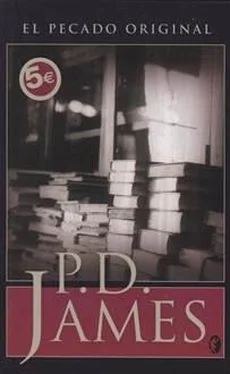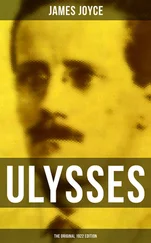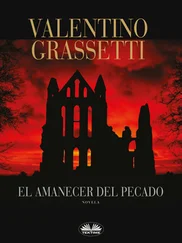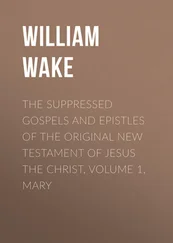– Me extraña que no cites a Blake -dijo ella-, aquel poema acerca de que «el gozo y el dolor se entretejen con finura, un vestido para el alma divina». ¿Cómo era?
El Hombre fue hecho para la Alegría y la Lamentación;
y cuando esto correctamente entendemos,
por el Mundo con seguridad pasamos.
Aunque tú no crees en el alma divina, ¿verdad?
– No, ése sería el autoengaño supremo.
– Pero pasas con seguridad por el mundo. Y entiendes qué es el odio. Creo que siempre he sabido que odias a Gerard.
Él protestó.
– No, Frances, te equivocas. No lo odio. No siento nada por él, nada en absoluto. Y eso hace que sea mucho más peligroso para él de lo que tú puedas serlo jamás. ¿No sería mejor que empezáramos esa partida?
Dauntsey sacó el pesado tablero del aparador de la esquina y ella colocó la mesa entre los sillones y fue por las piezas. Mientras le mostraba los puños cerrados para que eligiera blancas o negras, comentó:
– Creo que deberías darme un peón de ventaja, el tributo de la juventud a la vejez.
– Tonterías; la última vez me ganaste. Jugaremos sin ventaja para nadie.
Ella misma se sorprendió. En otro tiempo habría accedido a su petición. Era un pequeño acto de afirmación personal, y vio que él sonreía mientras empezaba a disponer las piezas con sus dedos rígidos.
La señorita Blackett regresaba cada noche a su hogar de Weaver’s Cottage, en West Marling, en el condado de Kent, donde desde hacía diecinueve años vivía con una prima viuda mayor que ella, Joan Willoughby. Su relación era afectuosa, pero nunca había sido emocionalmente intensa. La señora Willoughby se había casado con un clérigo retirado y, cuando éste murió a los tres años de matrimonio -el tiempo máximo, sospechaba en secreto la señorita Blackett, que cualquiera de los dos habría podido soportar-, pareció natural que la viuda invitara a su prima a abandonar su insatisfactorio piso de alquiler en Bayswater y a mudarse a la casa de campo. Desde el principio de aquellos diecinueve años de vida en común se había ido estableciendo una rutina, espontánea más que organizada, que las satisfacía a las dos. Era Joan la que llevaba la casa y se encargaba del jardín, y Blackie la que, los domingos, preparaba la comida principal del día para consumirla puntualmente a la una, responsabilidad que la eximía del servicio matutino, pero no así del vespertino. Dado que Blackie era la primera en levantarse, le llevaba el té del desayuno a su prima y preparaba el Ovaltine o el cacao que tomaban cada noche a las diez y media. Iban de vacaciones juntas en las dos últimas semanas de julio, por lo general al extranjero, ya que ninguna de las dos tenía a nadie que le ofreciera una alternativa mejor. Cada junio esperaban con interés el campeonato de tenis de Wimbledon y de vez en cuando disfrutaban asistiendo durante el fin de semana a un concierto o al teatro, o visitando una exposición de pintura. Se decían para sus adentros, pero nunca en voz alta, que eran afortunadas.
Weaver’s Cottage se alzaba en el límite septentrional del pueblo. En un principio eran dos cottages de consideración, pero hacia los años cincuenta una familia con ideas muy claras acerca de lo que constituía el encanto doméstico rural los había convertido en una sola residencia. La cubierta de tejas había sido sustituida por una barda de caña desde la que miraban tres ventanas de gablete como otros tantos ojos saltones; las sencillas ventanas estaban ahora provistas de parteluces y se había añadido un porche, en verano cubierto de rosas trepadoras y clemátides. La señora Willoughby estaba enamorada del cottage, de modo que, si bien las ventanas con parteluces hacían que la sala de estar resultara decididamente más oscura de lo que a ella le hubiera gustado y algunas vigas de roble eran menos auténticas que otras, nunca reconocía abiertamente tales defectos. El cottage, con su barda inmaculada y su jardín, había aparecido en demasiados calendarios, había sido fotografiado por los visitantes con demasiada frecuencia para que ella se preocupara por pequeños detalles de integridad arquitectónica. La parte principal del jardín quedaba al frente, y allí la señora Willoughby se pasaba casi todas las horas libres, cuidando, plantando y regando el que tenía fama de ser el jardín delantero más impresionante de West Marling, diseñado tanto para el placer de los transeúntes como para el de las ocupantes del cottage.
«Pretendo que resulte atractivo a lo largo de todo el año», les explicaba a quienes se detenían a admirarlo, y eso ciertamente era lo que conseguía. Era una verdadera jardinera, y muy imaginativa. Las plantas prosperaban bajo sus cuidados, y tenía buen ojo para la distribución del color y la masa. El cottage quizá no fuera del todo auténtico, pero el jardín era inconfundiblemente inglés. Había un retazo de césped con una morera, que en primavera estaba rodeado de azafranes, amarilis y, más tarde, de las vistosas trompetas de los narcisos. En verano, los tupidos arriates que conducían al porche eran una intoxicación de color y aroma, en tanto que el seto de haya, recortado a poca altura para que no ocultara a la vista los esplendores del otro lado, era símbolo viviente del paso de las estaciones, desde los primeros brotes apretados e inseguros hasta los ocres y rojos vibrantes de su gloria otoñal.
Siempre regresaba de las reuniones del consejo parroquial vigorizada y con los ojos brillantes. Para algunas personas, reflexionaba Blackie, aquellas escaramuzas quincenales con el vicario a cuenta de su predilección por la nueva liturgia frente a la antigua y otros delitos de pequeña importancia, habrían resultado desalentadoras; Joan, en cambio, parecía medrar con ellas. Se acomodó ante la mesa, los rollizos muslos separados hasta tensar la falda de tweed y los pies firmemente apoyados, y llenó las dos copas de amontillado. Una galleta salada crujió entre los fuertes y blancos dientes, y el delicado pie de la copa de cristal tallado, parte de un juego, pareció a punto de quebrarse entre sus dedos.
– Ahora la consigna es lenguaje igualitario. ¡Por favor! Quiere que cantemos «A través de la noche de duda y pesar» en el servicio vespertino del domingo que viene, pero con la letra cambiada; ahora tiene que ser «la persona coge de la mano a la persona y marchan sin temor a través de la noche». Enseguida le he parado los pies, con la ayuda de la señora Higginson, gracias a Dios. Puedo perdonarle muchas cosas al vicario, incluso que le permita a ese gato roñoso que tiene sentarse en la ventana con los copos de avena, con tal que se comporte debidamente en las reuniones del consejo parroquial, lo cual, para hacerle justicia, suele ocurrir casi siempre. La señorita Matlock ha sugerido «la hermana coge de la mano a la hermana».
– ¿Y qué tiene eso de malo?
– Nada, excepto que no es lo que el autor escribió. ¿Has pasado un buen día?
– No. No ha sido un buen día.
Pero la señora Willoughby seguía pensando en la reunión del consejo parroquial.
– No es que me guste particularmente ese himno. Nunca me ha gustado. No comprendo por qué la señorita Matlock está tan entusiasmada con él. Nostalgia, supongo. Recuerdos de la infancia. No hay mucho pesar y duda en la congregación de St. Margaret. Demasiado bien comidos. Demasiado acomodados. Aunque te aseguro que los habrá si el vicario intenta suprimir la Sagrada Comunión de los domingos a las ocho según el libro de 1662. Habrá mucha duda y pesar en la parroquia, si lo intenta.
– ¿Lo ha sugerido?
– No abiertamente, pero está controlando la asistencia. Tú y yo debemos seguir yendo, y ya intentaré convencer a alguien más del pueblo. Todas estas novedades vienen de Susan, claro. Ese hombre sería absolutamente razonable si no lo azuzara su esposa. Ahora ella ha empezado a hablar de prepararse para el diaconado. Luego querrá que la ordenen sacerdote. Les iría mejor a los dos en una parroquia de gran ciudad. Podrían llevar los banjos y las guitarras y me atrevería a decir que a la gente le gustaría. ¿Cómo te ha ido el viaje?
Читать дальше