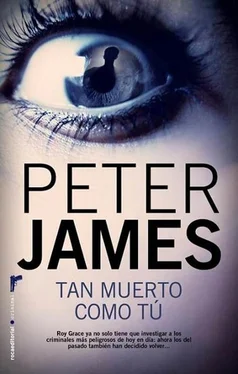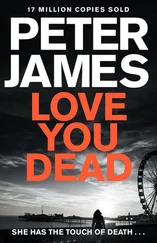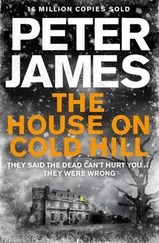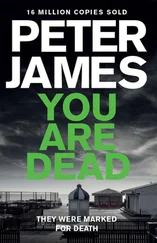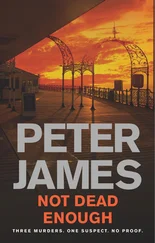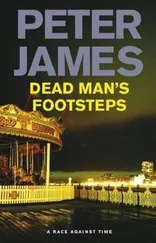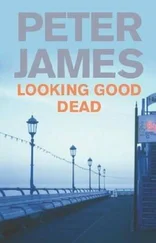– ¡Oh, Dios mío! -exclamó de pronto Nadiuska-. ¡Mirad lo que tenemos aquí!
Grace se giró hacia ella, sobresaltado. Su mano, enfundada en un guante, sostenía un pequeño objeto de metal con un fino mango. Algo colgaba de su extremo. Al principio pensó que se trataba de un trozo de carne.
Luego, mirando con más atención, vio lo que era realmente.
Un preservativo.
Domingo, 18 de enero de 2010
Le arrancó la cinta americana que le cubría la boca y, al tirar de la última capa, despegándosela de la piel, los labios y el cabello, Jessie soltó un gemido. Luego, casi ajena al profundo dolor, empezó a respirar con ansiedad, sintiendo el alivio momentáneo que suponía respirar normalmente.
– Encantado de saludarte como corresponde -dijo él con su suave voz, a través de la ranura del pasamontañas.
Encendió la luz interior de la furgoneta; por primera vez Jessie pudo verle bien. Allí sentado, mirándola, no parecía particularmente grande o fuerte, ni siquiera con aquel mono de cuero de motociclista machote que le cubría todo el cuerpo. Pero el pasamontañas le helaba la sangre. Vio el casco en el suelo, con unos gruesos guantes encima. En las manos llevaba otros, pero estos eran quirúrgicos.
– ¿Tienes sed?
La había recolocado en el suelo, apoyándole la espalda contra la pared, pero seguía atada. Jessie miró, desesperada, la botella de agua abierta que le tendía y asintió.
– Por favor. -Le costaba hablar; tenía la boca seca y pastosa.
Entonces la vista se le fue al cuchillo de caza que aquel hombre tenía en la otra mano. No es que lo necesitara; ella tenía los brazos atados tras la espalda y las piernas por las rodillas y los tobillos.
Podía soltarle una patada, lo sabía. También podía flexionar las rodillas y darle con fuerza, y hacerle mucho daño. Pero; de que serviría aquello? ¿Para enfurecerle aún más y provocar que le hiciera algo aún peor que lo que tenía pensado?
Era esencial mantener la pólvora seca. Por su experiencia como enfermera sabía cuáles eran los puntos vulnerables, y por sus clases de kick-boxing sabía dónde dar una patada de gran efecto que, lanzada contra el punto idóneo, le dejara inerme al menos unos segundos y, con un poco de suerte, más tiempo.
Si encontraba la ocasión.
Solo tendría una. Era esencial que no la desperdiciara.
Se bebió el agua con avidez, tragando, tragando con desesperación, hasta derramársela por la barbilla. Se atragantó y tosió con fuerza. Cuando acabó de toser bebió un poco más, aún sedienta, y le dio las gracias, sonriendo, mirándole directamente con expresión amable, como si fuera su nuevo mejor amigo, sabiendo que, de algún modo, tenía que establecer un vínculo con él.
– Por favor, no me hagas daño -dijo, con la voz ronca-. Haré lo que quieras.
– Sí -respondió él-. Sé que lo harás. -Se echó adelante y le puso el cuchillo frente a la cara-. Está afilado -le dijo-. ¿Quieres saber hasta qué punto? -Presionó la parte lisa de la fría hoja de acero contra su mejilla-. Está tan afilado que podrías afeitarte con él. Podrías afeitarte todo ese asqueroso vello, especialmente el del pubis, todo empapado en orina. ¿Sabes qué más podría hacer con él?
– No -respondió ella, temblando de miedo, con la hoja del cuchillo aún presionada contra la mejilla.
– Podría circuncidarte.
Dejó que aquellas palabras calaran.
Ella no dijo nada. El cerebro le bullía, buscando alguna idea. «Un vínculo. Tengo que establecer un vínculo.»
– ¿Por qué? -dijo ella, intentando parecer tranquila, aunque le salió una especie de jadeo-. Quiero decir… ¿Por qué ibas a querer hacer eso?
– ¿No es eso lo que les hacen a todos los niños judíos?
Ella asintió, sintiendo la hoja que empezaba a morderle la piel, justo por debajo del ojo derecho.
– La tradición -respondió.
– Pero ¿a las niñas no se lo hacen?
– No. En algunas culturas, pero no en la judía.
– ¿Ah, sí?
Tenía el cuchillo tan apretado que no se atrevía a mover la cabeza lo más mínimo.
– Sí. -Apenas articuló la palabra; el sonido se quedó atrapado en su garganta, presa del terror.
– Al circuncidar a una mujer se impide que obtenga placer sexual. Una mujer circuncidada no puede alcanzar el orgasmo, así que al cabo de un tiempo no se molesta siquiera en intentarlo. Eso significa que no se molesta en ponerle los cuernos a su marido; no tiene sentido. ¿Sabías eso?
Una vez más, la respuesta no llegó casi a salirle de la garganta:
– No.
– Yo sé cómo hacerlo -dijo-. Lo he estudiado. No te gustaría que te circuncidara, ¿verdad?
– No -respondió, esta vez en forma de tenue suspiro. Estaba temblando, intentando respirar regularmente, calmarse. Pensar con claridad-. No hace falta que me hagas eso -dijo, con una voz algo más audible esta vez-. Me portaré bien contigo, lo prometo.
– ¿Te lavarás para mí?
– Sí.
– ¿Por todas partes?
– Sí.
– ¿Te afeitarás el pubis para mí?
– Sí.
Sin apartarle el cuchillo del pómulo, dijo:
– Tengo agua en la furgoneta; agua corriente calentita. Jabón. Una esponja. Una toalla. Una maquinilla. Voy a dejar que te quites toda la ropa para que puedas lavarte. Y luego vamos a jugar con ese zapato -prosiguió, señalando hacia el suelo con la botella de agua-. ¿Lo reconoces? Es idéntico al par que te compraste el martes en Marielle Shoes, en Brighton. Es una lástima que echaras uno a la calle de una patada; podríamos haber jugado con la pareja. Pero nos divertiremos solo con uno, ¿verdad?
– Sí -dijo ella. Luego, intentando parecer más animada, añadió-: A mí me gustan los zapatos. ¿A ti también?
– Oh, mucho. Me gustan los de tacón alto. Los que las mujeres pueden usar como consolador.
– ¿Como consolador? ¿Quieres decir masturbándose con ellos?
– Eso es lo que quiero decir.
– ¿Es eso lo que quieres hacer?
– Te diré lo que vas a hacer cuando esté listo -replicó de pronto, con una rabia inesperada. Luego le apartó el cuchillo de la mejilla y empezó a cortar la cinta adhesiva que le unía las rodillas.
»Voy a advertirte de algo, Jessie -dijo, recuperando el tono amable-: no quiero que nada estropee nuestra fiesta, ¿de acuerdo? La pequeña sesión que vamos a tener, ¿vale?
Ella frunció los labios y asintió, mostrándole la mejor sonrisa que pudo.
Entonces él levantó la hoja del cuchillo y se la colocó frente a la nariz.
– Si intentas algo, si intentas hacerme daño o huir, lo que voy a hacer es atarte de nuevo, pero sin los pantalones del chándal ni las bragas, ¿de acuerdo? Y entonces te circuncidaré. Tú piensa en cómo será cuando estés en tu luna de miel con Benedict. Y en cada vez que tu marido te haga el amor, el resto de tu vida. Piensa en lo que te vas a perder. ¿Nos hemos entendido?
– Sí -dijo ella.
Pero estaba pensando.
No era un tipo grande. Era un bravucón.
En el colegio ya se había encontrado con abusones que se metían con ella, por su nariz aguileña, por ser la niña rica a la que iban a recoger con coches llamativos. Pero había aprendido a tratar a gente así. Los bravucones esperaban salirse con la suya. No estaban preparados para que la gente les plantara cara. Una vez dio un golpe a la matona más grande de la escuela, Karen Waldergrave, con un palo de hockey, durante un partido. La golpeó tan fuerte que le rompió el hueso: tuvieron que ponerle una prótesis de rótula. Por supuesto, fue un accidente. Una de esas acciones desafortunadas que se dan en el deporte; por lo menos, eso es lo que les pareció a los profesores. Nadie más volvió a meterse con ella.
Читать дальше