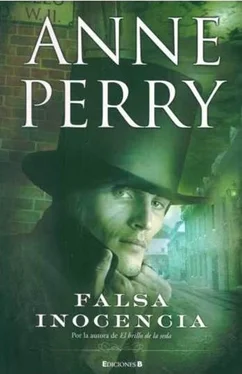Hester no dijo nada, la cabeza le daba vueltas llena de mentiras y verdades, deshonor y claridad, miedo y sobrecogedoras preguntas sin contestar.
Una vez más, Monk revisó todas las notas de Durban sin encontrar en ellas nada que no hubiese visto antes. Muchas páginas contenían sólo una o dos palabras, recordatorios de un hilo de pensamiento que había desaparecido para siempre. El único hombre que quizá fuese capaz de darles sentido era Orme, y por el momento su lealtad le había mantenido callado acerca de todo excepto de lo más evidente.
Vacilante y con profunda tristeza, Hester había referido a Monk lo que la prostituta Mina le había contado sobre Jericho Phillips y, por último, pálida como la nieve, había agregado que Durban se había criado en el mismo barrio. Toda la historia del director de colegio y de la familia feliz que vivía en un pueblo del estuario era un sueño, algo creado por sus ansias de cosas que jamás había conocido. Hester se retorció las manos y contuvo las lágrimas al contárselo.
Monk no había querido darle crédito. ¿Qué significaban la secretaría de un colegio, un archivo parroquial o la palabra de una prostituta herida, comparados con su propio conocimiento de un hombre como Durban, que había servido en la Policía Fluvial durante un cuarto de siglo? Se había ganado el afecto y la lealtad de sus hombres, el respeto de sus superiores y el saludable temor de los delincuentes grandes y pequeños que operaban a lo largo del río.
Y sin embargo Monk la creyó. Se sentía culpable, como si se tratase de una especie de traición. Estaba volviendo la espalda a un amigo en un momento en que nadie más podía defenderlo. ¿Qué decía eso de Monk? ¿Que su fe y lealtad eran débiles, y que lo que más contaba era él mismo? ¿O que era un hombre realista que sabía que incluso los mejores tienen sus flaquezas, sus momentos de tentación y vulnerabilidad? ¿Suponía una mayor lealtad aceptar eso, o era un modo de eludir la necesidad de apoyarlo en cuanto hacerlo resultaba incómodo?
Podría discutir consigo mismo hasta la eternidad y no resolver nada. Había llegado la hora de buscar con más ahínco la verdad, de dejar de escudarse en la dificultad para justificar el eludirla. Dejó los papeles a un lado y fue en busca de Orme.
Pero tuvo que aguardar hasta bien entrada la mañana para encontrarse a solas con él, de modo que nadie los interrumpiera. Habían resuelto satisfactoriamente un robo en un almacén, y los ladrones estaban detenidos. Orme se hallaba en el muelle cerca de la escalinata de King Edward, justo enfrente de Oíd Gravel Lane. Monk acababa de felicitarlo por el arresto de los ladrones y la recuperación de la mercancía.
– Gracias, señor -respondió Orme-. Los hombres han hecho un buen trabajo.
– Sus hombres -puntualizó Monk.
Orme se puso un poco más erguido.
– Nuestros hombres, señor.
Monk sonrió, sintiéndose peor por lo que tenía que hacer. No había tiempo para posponerlo. Apreciaba a Orme y necesitaba contar con su lealtad. Más que eso, reconoció, deseaba ganarse su respeto, pero el liderazgo poco tenía que ver con lo que uno desease. No se presentaría una ocasión mejor para preguntar; quizá ninguna otra en toda la jornada.
– ¿Cómo conoció Durban a Phillips, señor Orme? -Orme tomó aire, estudió el semblante de Monk y titubeó. Monk continuó-: Tengo una idea bastante aproximada. Quisiera conocer su opinión. ¿La muerte de Fig fue el principio?
– No, señor. -Orme se puso más tenso. El gesto no fue de insolencia, no había nada desafiante en su expresión, más bien de prevención contra el mal trago que se avecinaba.
– ¿Cuándo comenzó su relación?
– No lo sé, señor. Es la verdad -contestó Orme con una mirada limpia.
– ¿Tanto hace, entonces?
Orme se sonrojó. Se había delatado sin querer. A la vista de sus labios prietos y la espalda recta resultaba obvio que le constaba que Monk lo sabía y que, por consiguiente, no podía valerse de evasivas. Tendría que decir la verdad o una mentira deliberada, preconcebida. Orme era incapaz de mentir excepto para salvar una vida, y aun entonces no lo haría a la ligera.
Monk aborrecía todo lo que le había puesto en la situación de tener que hacer aquello. Todavía no quería desvelar las mentiras del propio Orme acerca de su juventud. Orme quizá las adivinara pero eso no era lo mismo que saberlo. En cierto modo seguiría siendo una especie de secreto si no se mencionaba en voz alta. Cada cual sólo pensaría que el otro lo sabía. El silencio respetaba cierto grado de intimidad.
– ¿Cuándo supo por primera vez que se trataba de algo personal? -preguntó Monk. Lo formuló de tal modo que la respuesta pudiera soslayar las capas más profundas.
Orme respiró hondo. Los sonidos y el movimiento del río los envolvían: los barcos, balanceándose en el rápido reflujo, el agua chapaleando en la piedra, los cambiantes dibujos de la luz en sus múltiples reflejos, los pájaros volando en círculos sobre sus cabezas, el estrépito de las cadenas, el chirrido de los cabrestantes, hombres gritando en la distancia.
– Hará unos cuatro años, señor -contestó Orme-. O quizá cinco.
– ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió respecto a lo que usted había visto hasta entonces?
Orme cambió de postura. Saltaba a la vista que estaba muy incómodo.
Monk aguardó.
– Al principio el señor Durban le estaba haciendo preguntas y, en un momento dado, la atmósfera cambió por completo y comenzaron a gritarse -respondió Orme-. Luego, sin que nos diera tiempo a reaccionar, Phillips sacó un cuchillo, una faca enorme con la hoja un poco curva. Lo blandía en actitud amenazante… -hizo el gesto con el brazo extendido-, como si tuviera intención de matar al señor Durban. Pero el señor Durban lo vio venir y se hizo a un lado.
Orme se volvió con rapidez, imitando la acción. Lo hizo emanando fuerza y garbo. Lo que estaba describiendo devino más real.
– Prosiga -le instó Monk. Orme no parecía muy dispuesto-. ¡Prosiga! -ordenó Monk-. Obviamente, no mató a Durban. ¿Qué sucedió? ¿Por qué quería hacerlo? ¿Acaso Durban lo acusó de algo? ¿Del asesinato de otro niño? ¿Quién detuvo a Phillips? ¿Usted?
– No, señor. Lo detuvo el propio señor Durban.
– Bien, ¿cómo? ¿Cómo detuvo Durban a un hombre como Phillips que lo atacaba con una faca? ¿Se disculpó? ¿Se echó para atrás?
– ¡No! -gritó Orme, ofendido ante semejante idea.
– ¿Luchó contra él?
– Sí.
– ¿Con una navaja?
– Sí, señor.
– ¿Llevaba una navaja y era lo bastante bueno con ella para reducir a un hombre como Jericho Phillips? -La sorpresa de Monk se hizo patente en su voz. Él no habría podido hacerlo. Al menos pensaba que no habría podido. Quizás en algún momento del pasado, más allá de donde alcanzaba su memoria, hubiese aprendido tales cosas-. ¡Orme!
– ¡Sí, señor! Sí, lo hizo. Phillips era bueno pero el señor Durban era mejor. Lo hizo retroceder hasta el mismo borde del agua, señor, y luego le hizo caer. Medio ahogado, acabó Phillips, y con tanta rabia que nos habría matado a todos, si hubiese podido.
Monk recordó lo que Hester le había contado sobre Phillips y el agua, y sobre pasar frío. ¿Estaría enterado Durban? ¿Lo estaba Orme? Escrutó el semblante de Orme, intentando descifrarlo. Le sorprendió ver no sólo renuencia sino una cierta obstinación que supo que no podría romper, y además se dio cuenta de que no quería hacerlo. Algo innato en aquel hombre saldría perjudicado. También vio una especie de compasión, y supo sin asomo de duda que Orme no sólo protegía la memoria de Durban, también estaba protegiendo a Monk. Conocía la vulnerabilidad de Monk, su necesidad de creer en Durban. Orme estaba intentando ahorrarle una verdad para que ésta no le hiciera daño.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу