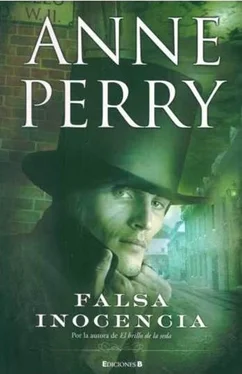Hester sonrió.
– Por favor -dijo con tanto encanto como fue capaz de reunir-. Soy la enfermera que cuidó de él cuando perdió la pierna en Sebastopol. Estoy intentando localizar a otro hombre, o al menos saber dónde buscarlo, y creo que el señor Fenneman podría ayudarme.
– Bueno…, sí, por supuesto -dijo el jefe de escribientes un tanto nervioso-. Supongo… supongo que puedo concederle unos minutos. ¿Sebastopol? ¿En serio? Nunca lo ha mencionado, ¿sabe?
– A nadie le gusta hablar de aquello -explicó Hester-. Fue verdaderamente espantoso.
– He oído a otros hablar -repuso el oficinista.
– También yo -admitió Hester-. Normalmente no estuvieron allí, sólo hablan de oídas. Quienes lo vieron de verdad no dicen nada. Lo cierto es que a mí tampoco me gusta recordarlo, y eso que sólo viví las consecuencias, buscando entre los muertos a quienes siguieran con vida y cupiera hacer algo por ellos.
El jefe de escribientes se estremeció y palideció un poco.
– Voy a buscar al señor Fenneman.
Fenneman se personó enseguida. Estaba más delgado que la última vez que lo había visto y, por descontado, no iba de uniforme. Llevaba una pata de palo sujeta al muñón de la pierna, un poco por encima de la rodilla, y caminaba con ayuda de una muleta, manteniendo bastante bien el equilibrio. Hester volvió a sentirse mareada al recordar al ágil muchacho que había sido, así como la frenética lucha que había librado para salvarlo. Ella misma tuvo que serrarle el hueso de los destrozados restos de su pierna, sin medios para anestesiarlo durante tan tremendo suplicio. Pero había detenido la hemorragia y, con ayuda, lo había trasladado del campo de batalla al hospital.
Ahora el semblante se le iluminó al verla.
– ¡Señorita Latterly! ¡Qué casualidad encontrarla en Londres! El señor Potts me ha dicho que necesita mi ayuda. Me encantaría serle útil; dígame, ¿qué puedo hacer por usted?
Se detuvo delante de ella, sonriente, inclinándose un poco hacia un lado para afianzar el peso en la muleta.
Hester se preguntó si no había un lugar donde él pudiera sentarse, pero optó por no decir nada. Tal vez se ofendería, indirectamente, si sacaba a relucir su minusvalía insinuando de buenas a primeras que no podía estar de pie.
– Me alegra verlo tan bien -dijo en cambio-. Y con un buen empleo. -Fenneman se sonrojó, pero fue por timidez. Hester prosiguió-. Busco información sobre un hombre que falleció a primeros de año -continuó Hester con cierta premura, consciente de que el jefe de escribientes estaría contando los segundos-. Se llamaba Durban. Era comandante de la Policía Fluvial en Wapping, y tengo entendido que usted se crió en Shadwell. Nunca hablaba de sí mismo, así que apenas sé por dónde empezar a buscar a su familia. ¿Se le ocurre alguien que pueda echarme una mano?
– ¿Durban? -dijo Fenneman pensativo-. Me temo que no sé nada sobre su familia ni sobre su origen, pero he oído decir que era un buen hombre. Aunque el cabo Miller…, ¿se acuerda de él?, bajito, pelirrojo, lo llamábamos Dusty, y al final llamábamos Dusty a todos los Miller. -Sonrió al recordarlo. A pesar de haber perdido la pierna, seguía conservando buenos recuerdos de la camaradería del ejército-. Quizás él sepa algo. Puedo darle los nombres de dos o tres más, si le parece.
– Sí, por favor -aceptó Hester de inmediato-. Y, si lo sabe, dígame dónde encontrarlos.
Fenneman dio media vuelta apoyándose en la muleta y se dirigió con presteza al escritorio donde trabajaba. Escribió en una hoja de papel, mojando la pluma en el tintero y concentrándose en su caligrafía. Regresó al cabo de un momento y le entregó la hoja cubierta de hermosa letra inglesa. Mientras Hester leía, no le quitó el ojo de encima, incapaz de disimular su orgullo, ansioso por comprobar si ella reparaba en sus logros.
Hester dijo en voz alta los nombres y direcciones y levantó la vista hacia él.
– Gracias -le dijo con sinceridad-. Si alguna vez busco empleo como escribiente no se me ocurrirá venir aquí. Nunca alcanzaría este nivel. Verle a usted me ha alegrado un mal día. Voy a ver si encuentro a estos hombres. Gracias otra vez.
Fenneman parpadeó, sin saber muy bien qué decir, y al final se limitó a sonreír.
Hester tardó el resto del día y la mitad del siguiente, pero fue juntando las piezas que le dieron los hombres cuyos nombres le había apuntado Fenneman, y reconstruyó un relato coherente de la juventud de Durban. Al parecer había nacido en Essex. Su padre, John Durban, había sido director de un colegio masculino y su madre una feliz ama de casa y satisfecha administradora de la escuela. Formaron una familia numerosa: Durban tenía varias hermanas y al menos un hermano, capitán de la Marina Mercante, que había viajado a los Mares del Sur y a las costas de África. No había indicios de nada turbio, y el expediente policial del propio Durban era ejemplar. El pueblo donde naciera quedaba tan sólo a unos pocos kilómetros del estuario del Támesis.
Apenas habían dado las doce. Podría llegar allí antes de las dos, localizar la escuela, la iglesia parroquial, revisar los archivos y estar de vuelta en casa antes del anochecer. Sintió una punzada de remordimiento ante el susurro de cautela que la empujaba a hacerlo. Iba a entrometerse en la vida de Durban. Antes del juicio y de las preguntas que Rathbone había suscitado, jamás hubiese dudado de él.
Pero el delgado e inteligente rostro de Oliver Rathbone no paraba de acudirle a la mente, y con él la necesidad de comprobar, de demostrar, de ser capaz de responder a cualquier pregunta con absoluta certeza.
Compró un billete y viajó en un atestado vagón hasta el apeadero más cercano al pueblo, y luego caminó los tres kilómetros restantes bajo el viento y el sol, con el agua del estuario reflejando el sol en el sur. Fue al colegio y a la iglesia. En el archivo parroquial no halló un solo documento sobre alguien que se llamara Durban; ni partidas de nacimiento ni de defunción ni de matrimonio. La escuela tenía un tablón con los nombres de todos los directores, desde 1823 hasta el presente. En él no figuraba ningún Durban.
Se sintió mareada, confundida, y le dio mucho miedo el desengaño que se llevaría Monk. Mientras caminaba de vuelta a la estación del ferrocarril para efectuar el viaje de regreso, de repente el camino le pareció duro, tenía los pies acalorados y doloridos. La luz del agua ya no era bonita y ni siquiera se fijó en las velas de las gabarras que iban y venían. El dolor de su fuero interno por las mentiras y la desilusión era tan grande que anulaba cosas tan secundarias y materiales como ésas. Y una pregunta retumbaba sin cesar en su cabeza: ¿por qué? ¿Qué ocultaban aquellas mentiras?
Por la mañana, con los pies todavía doloridos, se encontraba en la clínica de Portpool Lane, sumamente aliviada de que Margaret no estuviera presente. Tal vez ahora ella también encontrara sus encuentros tan tristes como Hester.
Había visitado a todas las pacientes ingresadas, cosido unos puntos de sutura en un par de heridas y devuelto a su sitio un hombro dislocado cuando Claudine entró en la habitación y cerró la puerta a sus espaldas. Le brillaban los ojos y estaba un poco colorada. No aguardó a que Hester hablara.
– Tengo a una mujer en una habitación -dijo con urgencia-. Llegó ayer por la noche. Tiene una herida de cuchillo y sangró bastante…
Hester se alarmó.
– ¡No me ha dicho nada! ¿Por qué no me ha avisado en cuanto he llegado? -Ya estaba de pie-. ¿Está…?
– Está bien -dijo Claudine enseguida, indicando a Hester que volviera a sentarse-. No está ni mucho menos tan mal como le dejé creer. Manché de sangre un montón de ropa para que pareciera algo grave y así tuviera miedo de marcharse.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу