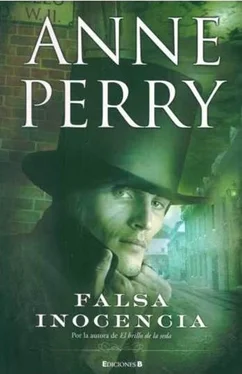– Como me vuelvas a preguntar eso, Monk, voy a ofenderme. Yo no bailo al son de nadie, sólo sirvo a la ley. -La mirada de Rathbone era firme, su semblante no traslucía ni hostilidad ni amabilidad. Respiró hondo-. Y quizá también yo debería preguntarte si estás tan seguro de las lealtades de Durban como te gustaría estarlo. Has unido tu reputación y tu honor a los suyos. ¿Acaso eso es sensato? Tal vez si tuviera algún consejo que darte, sería que te lo pensases más antes de seguir ahondando en ese sentido. Es posible que descubras cosas que no sean de tu agrado.
Fue un golpe bajo que hirió a Monk en lo más vivo, aunque procuró que Rathbone no se diera cuenta. Debía marcharse antes de que la entrevista deviniera en una batalla en la que ambos acabaran diciendo demasiadas cosas que luego no podrían retirar. De hecho, ya casi habían llegado a ese punto.
– No esperaba que me dijeras quién es ni qué sabes sobre él -dijo Monk-. Mi intención al venir era la de advertirte que al investigar más a fondo las actividades de Phillips, también estoy descubriendo más cosas sobre quienes trataban con él, qué les debía y qué le debían ellos a él. No puedo llevarlo a juicio otra vez por asesinar a Figgis, pero a lo mejor podré hacerlo por pornografía y extorsión. Eso, naturalmente, me llevará mucho más cerca de sus clientes. Y existen indicios de que éstos pertenecen a todos los estratos sociales.
– Incluso a la policía -dijo Rathbone con aspereza.
– Por supuesto -aceptó Monk-. Nadie queda excluido. Incluso hay mujeres que tienen mucho que perder, o que temer, en quienes aman.
Dicho esto, dio media vuelta y se dirigió a la puerta, preguntándose si no había dicho más que lo que quería.
* * *
Rathbone se quedó mirando la puerta cerrada con mucho más desasosiego del que había permitido ver a Monk. Las preguntas de Monk habían metido el dedo en la llaga y, lejos de disiparla, la inquietud que le causaron fue en aumento. Arthur Ballinger era el padre de Margaret, un abogado respetado con quien era natural, incluso previsible, que tuviera trato profesional. Esos hechos habían embotado su acostumbrada curiosidad, absteniéndose de indagar por qué Ballinger llevaba el asunto de la defensa de Phillips para quien fuese que había pagado por ello. ¿Era concebible que se tratara del propio Phillips? Ballinger había dicho que no, pero, tal como había señalado Monk, ¿acaso lo sabía Ballinger realmente?
Rathbone tuvo que admitir que algunas de las pruebas le habían hecho dudar más de lo esperado. Ya no podía apartarlo de su mente ni fingir que era un asunto del pasado que más valía olvidar.
Decidió cuál sería el primer paso a dar y, una vez tomada la decisión, pudo proseguir con el resto de la agenda del día.
A las siete de la tarde se encontraba en un coche de punto camino de Primrose Hill, en las afueras de Londres. La tarde era luminosa y templada, y el sol aún estaba lo bastante alto para que no hubiese pintado el cielo de dorado ni alargado las sombras. Una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Un hombre paseaba a su perro y el animal corría de aquí para allá, embriagado de olores y movimientos, gozando de un excitante mundo particular.
El coche se detuvo. Rathbone se apeó, pagó al conductor y subió por el sendero hasta la puerta de la casa de su padre. Siempre iba allí cuando algún asunto lo inquietaba y necesitaba explicarlo, aclarar las preguntas para que las respuestas surgieran con nitidez. Ahora, de pie en el umbral, consciente de la intensa fragancia de la madreselva, se daba cuenta de que desde su boda había espaciado mucho más sus visitas. ¿Se debía a que Henry Rathbone siempre había demostrado tener mucho cariño a Hester, y Oliver no había querido que la comparase con Margaret? El mero hecho de plantearse la pregunta era, al menos en parte, la respuesta.
La puerta se abrió y el criado le dio la bienvenida con el rostro inmutable salvo por la cortesía que un buen mayordomo debía mostrar en todo momento. Si era preciso que algo le confirmara que últimamente había estado allí pocas veces, bastó con la actitud del sirviente.
En la sala de estar las cristaleras estaban abiertas al jardín que descendía en suave pendiente hacia el huerto de frutales, donde la floración había terminado hacía tiempo. Henry Rathbone caminaba por el césped hacia la casa. Era un hombre alto y delgado, con la espalda ligeramente encorvada. Tenía el rostro aquilino y unos ojos azules que combinaban una aguda inteligencia con una especie de inocencia. Como si nunca fuese a entender de verdad los aspectos más mezquinos y desagradables de la vida.
– ¡Oliver! -dijo con evidente placer, avivando el paso-. Cuánto me alegra verte. ¿Qué interesante problema te trae por aquí?
Oliver sintió una aguda punzada de culpa. No siempre era cómodo que a uno lo conocieran tan bien. Tomó aire para contestar que no se encontraba allí por ningún problema, pero se dio cuenta justo a tiempo de lo estúpido que sería decir tal cosa.
Henry sonrió y entró por una cristalera.
– ¿Ya has cenado?
– No, todavía no.
– Bien. Pues entonces cenaremos juntos. Tostadas, paté de Bruselas…, y tengo una botella de un Médoc bastante bueno. Luego tarta de manzanas con nata -propuso Henry-. Y tal vez un poco de buen queso, si te apetece.
– Suena perfecto.
Oliver olvidó parte de su nerviosismo ante aquella invitación. La de su padre tal vez fuera la mejor compañía que jamás hubiese conocido: amable, sin manipulaciones y, sin embargo, absolutamente sincera. No había lugar para las mentiras, ni intelectuales ni afectivas. Durante la cena tendría ocasión de explicarse, ante todo a sí mismo, la naturaleza exacta de su desasosiego.
Henry habló con su criado y luego él y Oliver pasearon por el jardín hasta el huerto del fondo, contemplando cómo se intensificaban los colores de la luz cuando el cielo comenzó a encenderse en el oeste. El perfume de la madreselva se hizo más penetrante. No había más ruido que el zumbido de los insectos y, a lo lejos, un niño llamando a un perro.
Cenaron en la sala de estar con las viandas dispuestas en una mesa auxiliar entre ambos, delante de las cristaleras aún abiertas al aire vespertino.
– Y bien, ¿qué es lo que te inquieta? -inquirió Henry, cogiendo una segunda tostada crujiente.
Oliver había evitado mencionarlo. De hecho, incluso podría haberlo dejado de lado y simplemente gozar de la paz de la velada. Pero eso era cobardía, y una solución que se evaporaría en cuestión de horas. Finalmente tendría que regresar a su casa y, por la mañana, enfrentarse de nuevo a la ley.
El asunto era difícil de explicar y, como siempre, había que hacerlo como si se tratase de un caso hipotético.
Mientras trataba de formularlo mentalmente cobró conciencia de que buena parte del malestar se debía a la implicación de Monk y Hester, y de que lo que le dolía era la opinión que éstos pudieran tener sobre él, su amistad y el daño que había hecho a esa relación.
– Tiene que ver con un caso -comenzó-. Un abogado, a quien debo ciertos deberes y obligaciones, me dijo que un cliente suyo deseaba pagar por la defensa de un hombre acusado de un crimen particularmente atroz. Dijo que temía que la naturaleza del delito, la ocupación del acusado y su mala reputación imposibilitaran que tuviera un juicio justo. Necesitaría el mejor representante legal que cupiera contratar para que se hiciera justicia. Y me pidió a mí, como un favor personal, que defendiera a ese hombre.
Henry le miró de hito en hito. A Oliver lo puso nervioso la inocencia de su mirada, pero tenía suficiente experiencia como interrogador para que le obligara a hablar antes de lo que quería.
Henry sonrió.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу