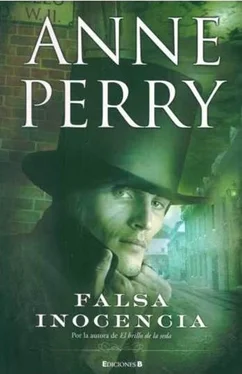Todos estaban inmersos en un dilema moral; Monk también. Apenas podía culpar a Rathbone si el orgullo, una arrogancia profesional, le había empujado a aceptar una causa tan fea como la de Phillips, para demostrar que podía ganarla. Estaba poniendo a prueba la ley hasta el límite, sosteniendo su valor por encima de la decencia que era la suprema salvaguarda de los ciudadanos. Al fin y al cabo, si la arrogancia no hubiese llevado a Monk a estar tan seguro de su habilidad, podría haber dejado morir a Phillips en el río y se habría ahorrado todo lo ocurrido después. No había sido por compasión que no lo hiciera, sino por la certeza de que iba a ganar en el tribunal y así demostrar públicamente que Durban había tenido razón. En vista de esto, el orgullo de Rathbone era muy moderado. Monk nunca se había planteado la posibilidad de perder. ¿Cuántas personas iban a pagar por eso ahora con sufrimiento, miedo y quizá sangre?
Rathbone llegó al cabo de media hora, impecablemente vestido con un traje gris, desplegando su elegancia natural como siempre. Monk sólo recordaba haber visto a Rathbone realmente desconcertado una vez, y eso había sido en las cloacas recién construidas, tan sólo unos meses antes, cuando pareció que todo Londres corría el peligro de sufrir otro gran incendio.
– Buenos días, Monk -saludó Rathbone con una entonación ligeramente inquisitiva. Parecía indeciso sobre qué actitud adoptar-. ¿Un caso nuevo?
Monk se levantó y siguió a Rathbone a su despacho, una habitación ordenada, de una elegancia informal semejante a la del propio Rathbone. Sobre la pequeña mesa auxiliar había una licorera de cristal tallado con un tapón de plata ornamentado. Dos cuadros muy bonitos de barcos navegando decoraban una pared en la que no había estanterías. Eran pequeños y tenían marcos muy anchos. A Monk le bastó echar un vistazo para darse cuenta de que eran muy buenos. Tenían a un mismo tiempo una simplicidad y una fuerza que los señalaba como pinturas fuera de lo común.
Rathbone reparó en su mirada y sonrió, aunque no hizo ningún comentario.
– ¿En qué puedo ayudarte, Monk?
Monk había ensayado mentalmente lo que iba a decir y cómo comenzar, pero ahora lo ensayado le parecía artificioso y le daba la impresión de que pondría de manifiesto la vulnerabilidad de su posición y su estrepitoso fracaso reciente. Pero no podía quedarse allí plantado sin decir nada, y tampoco tenía sentido intentar engañar a Rathbone. La franqueza, al menos aparente, era la única posibilidad que cabía.
– No estoy seguro -contestó Monk-. No logré demostrar que Phillips matara a Figgis, más allá de toda duda fundada, y la Corona omitió acusarlo de chantaje, pornografía y extorsión. Obviamente, no podría reabrir la primera acusación por más pruebas que encontrase, pero en cuanto a lo demás, aún podría presentar cargos.
Rathbone sonrió sombríamente.
– Espero que no hayas venido a pedirme que te ayude en eso.
Monk abrió mucho los ojos.
– ¿Acaso sería contrario a la ley?
– Sería contrario a su espíritu -respondió Rathbone-. Si no ilegal, sin duda es poco ético.
Monk sonrió, consciente de hacerlo de un modo pesimista, incluso sarcástico.
– ¿Para con quién? ¿Jericho Phillips o el hombre que te pagó para que lo defendieras?
Rathbone palideció ligeramente.
– Phillips es un hombre infame -dijo-. Y si está en tu mano enjuiciarlo con éxito, debes hacerlo. Harías un favor a la sociedad. Ahora bien, mi parte en cualquier proceso legal es acusar o defender, según se me contrate, pero nunca juzgar; ni a Jericho Phillips ni a nadie. Todos somos iguales ante la ley, Monk; ésa es la esencia de cualquier clase de justicia. -Estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, apoyando el peso más en un pie que en el otro-. Si no lo somos, la justicia queda aniquilada.
»Cuando acusamos a un hombre solemos llevar razón, pero no siempre es así. La defensa tiene por objeto salvaguardarnos a todos contra esas ocasiones en que nos equivocamos. A veces se han cometido errores, se han dicho mentiras que no esperábamos, se ha sobornado a testigos o se han manipulado pruebas. El odio y los prejuicios, los miedos, las deudas o el interés personal influyen en las declaraciones. Cada caso debe ponerse a prueba. Si cede al someterse a presión, resulta arriesgado condenar e imperdonable castigar. -Monk no lo interrumpió-. Tú odias a Phillips -prosiguió Rathbone, un poco más desenvuelto-. Yo también. Me imagino que igual que todos los hombres y mujeres honrados que había en la sala. De ahí que sea tanto más necesario que actuemos con justicia. Si nosotros, precisamente, permitimos que nuestra repulsa nos gobierne a la hora de hacer justicia, ¿qué esperanza le queda a cualquier otra persona?
– Un discurso excelente -aplaudió Monk-. Y absolutamente cierto en todos los aspectos. Pero incompleto. El juicio ha terminado. Ya he reconocido que fuimos descuidados. Estábamos tan convencidos de que Phillips era culpable que dejamos cabos sueltos que pudiste utilizar, cosa que hiciste. Ahora no podemos volver a juzgarlo por el asesinato de Figgis nunca más. Cualquier otra causa será independiente. ¿Me estás advirtiendo de que lo defenderás otra vez, sea por elección o por alguna clase de obligación, porque se lo debes, y si no a él, a alguna otra persona que se preocupa de sus intereses? -Monk también cambió de posición, deliberadamente-. ¿O es posible que tú, o tu cliente, estéis siendo sobornados, coaccionados o amenazados por Phillips, y que no tengas más opción que defenderlo de los cargos que sean?
Fue una pregunta atrevida, incluso cruel, y en cuanto la hubo formulado dudó de que fuese acertada.
Rathbone se puso muy pálido. En sus ojos no había ni rastro de amistad.
– ¿Has dicho «sobornado»? -preguntó.
– Lo he incluido como una posibilidad -respondió Monk, manteniendo firmes la mirada y la voz-. No sé quién es el hombre o la mujer que te ha pagado para defender a Phillips. Tú sí. ¿Seguro que sabes por qué?
Algo cambió en la postura de Rathbone. Fue tan ligero que Monk no llegó a identificarlo, pero supo que a Rathbone se le había ocurrido una idea de pronto, y esa idea le alteraba, quizá sólo un poco, aunque eso no quitaba que lo incomodara.
– Puedes especular cuanto quieras -contestó Rathbone, con la voz casi tan firme y segura como antes-. Pero sin duda sabes que no puedo comentar nada al respecto, y mucho menos contártelo. El consejo que doy a otras personas es tan confidencial como el que pueda darte a ti.
– Por supuesto -dijo Monk secamente-. ¿Y qué consejo me darías a mí? Soy comandante de la Policía Fluvial en Wapping. Mi deber es impedir que ocurran delitos de violencia, abusos y extorsión, de pornografía y asesinatos de niños en mi jurisdicción. Hice un verdadero estropicio con la causa contra Phillips por el asesinato de Figgis. ¿Cómo impido el siguiente, y los que vengan después?
Rathbone no contestó de inmediato, pero tampoco intentó ocultar que reflexionaba al respecto. Fue hasta su escritorio.
– Nuestras lealtades divergen, Monk -dijo al fin-. La mía es para con la ley y, por consiguiente, es más amplia que la tuya. Y con eso no estoy diciendo que sea mejor, simplemente que la ley avanza despacio y que sus cambios afectan a generaciones. Tu lealtad es para con tu trabajo, te debes a las personas que hoy viven en el río, al peligro y el sufrimiento inminente que las acechan. Mi respuesta, simplemente, es que no puedo darte consejo.
– Tu lealtad no es más amplia -repuso Monk-. Te ocupas de los intereses de un hombre. Yo me ocupo de los de toda esa comunidad. ¿Estás seguro de querer vincular tu nombre y tu compromiso a ese hombre y, por consiguiente, a quienquiera que a él esté vinculado a su vez, por la razón que sea? Todos tenemos miedos, deudas, rehenes de fortuna. ¿Conoces suficientemente bien a los suyos para pagar el precio? -Se mordió el labio-. ¿O acaso se trata de los tuyos?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу