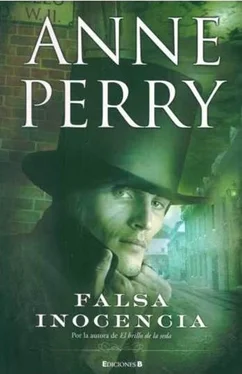– Estoy de acuerdo -confirmó Henry-. Admitir que estás insatisfecho es un primer paso. Hace falta mucha menos energía para confesar un error que para intentar ocultarlo. ¿Quieres otra copa de Médoc? Podríamos terminarnos la botella. Y la tarta también, si te apetece. Me parece que queda un poco de nata…
* * *
Rathbone llegó a casa bastante tarde y le desconcertó encontrar a Margaret todavía levantada. Aún le sorprendió más, y dé manera desagradable, darse cuenta de que había contado con encontrarla acostada, de modo que cualquier explicación de su ausencia pudiera posponerse hasta la mañana siguiente. A esas horas tendría prisa por marcharse a su bufete y podría eludir el tema otra vez.
Margaret se veía cansada y preocupada, si bien procuraba disimularlo. Estaba inquieta porque no sabía qué decirle.
Él se dio cuenta y quiso tocarla, decirle que tales trivialidades eran superficiales y carecían de importancia, pero le pareció que resultaría poco natural hacerlo. Tuvo que admitir, con una discordante sensación de soledad, que no se conocían lo suficiente, que les faltaba intimidad para vencer tales reservas.
– Debes de estar cansado -dijo Margaret con cierta frialdad-. ¿Has cenado?
– Sí, gracias. Me ha invitado mi padre.
Ahora tendría que explicar por qué había ido a Primrose Hill sin llevarla a ella. No podía decirle la verdad, y le molestó haberse puesto en una situación que le obligaba a mentir. Resultaba a la vez indecoroso y absurdo.
También fue súbita y dolorosamente consciente de que a Hester le habría dicho la verdad. Quizás hubiesen discutido, tal vez incluso se habrían gritado. Ella se habría enfadado tanto que le habría echado la culpa y se lo habría dicho sin tapujos. Al final se habrían acostado cada uno en una punta de la casa, con el ánimo por los suelos. Luego, en algún momento de la noche, él se habría levantado, habría ido a su encuentro y habrían recomenzado la riña porque él no podría soportar la idea de dejar las cosas de aquella manera. El sentimiento habría invalidado la razón y el orgullo. La necesidad de ella habría sido más fuerte que la necesidad de dignidad o que el miedo a hacer el ridículo. La vulnerabilidad de ella habría sido más importante que la suya.
Margaret era más estoica. Sufriría en silencio, para sus adentros, y él nunca estaría seguro de haberla herido en su amor propio. Su rostro, más sereno, bonito y convencional, no revelaría nada. Esa máscara ponía a Rathbone a salvo de ella, convirtiéndola en una esposa mucho más cómoda y apropiada de lo que Hester jamás hubiese sido. Rathbone nunca había tenido que preocuparse de que Margaret dijese o hiciera algo que lo pusiera en evidencia.
Ahora le debía una explicación, algo que no se alejara demasiado de la verdad, pero que no la expusiera a la preocupación de que su padre le hubiese puesto en la situación de defender a Phillips a modo de favor. No era preciso que llegara a enterarse; de hecho, salvo si se lo contaba el propio Ballinger, no debía saberlo. Se trataba de un secreto profesional.
– Tenía que discutir un caso -dijo-. Hipotéticamente, por supuesto.
– Ya -contestó Margaret fríamente. Se sentía excluida, y ese sentimiento la hería en lo más vivo; no podía disimular.
Rathbone debía decir algo más.
– Si te lo hubiese contado a ti, habrías sabido de quién se trataba, y no puedo romper el secreto profesional -agregó. Eso al menos era verdad.
Margaret quería creerle. Abrió más los ojos, un tanto esperanzada.
– ¿Te ha ido bien?
– Tal vez. Al menos entiendo mi problema con más claridad. El proceso de pensamiento que requiere explicar algo a veces despeja la mente.
Margaret optó por pasar página, conformándose con tan magro consuelo en lugar de seguir insistiendo.
– Me alegro. ¿Te apetece una taza de té?
Fue una mera cortesía, algo que decir. En realidad no deseaba que aceptase; él lo percibió en la entonación.
– No, gracias. Es bastante tarde. Creo que iré directamente a la cama.
Margaret esbozó una sonrisa.
– Yo también. Buenas noches.
* * *
Mientras Monk estaba atareado, con la ayuda de Scuff, en buscar nuevas pruebas sobre el lado más oscuro de las actividades de Phillips, Hester comenzó a investigar el pasado de Durban, incluyendo a la familia que pudiera haber tenido.
Necesitaba enterarse porque temía que hubiese algo que al ser descubierto por Monk le perjudicara no sólo a él sino, por extensión, a toda la Policía Fluvial, cosa que aún le haría más daño.
Hester conocía de primera mano lo que era la lealtad en las fuerzas del orden, y cómo en situaciones peligrosas donde las vidas de los hombres solían estar en peligro, la lealtad debía ser absoluta. Los oficiales al mando rara vez podían permitirse el lujo de dedicar tiempo a formular o contestar preguntas, y no daban explicaciones. Esperaban obediencia. La fuerza pública no funcionaría sin ella. Un oficial que no inspirase lealtad entre sus hombres era en última instancia un fracasado, tanto si dicha lealtad le era otorgada, o no, por su capacidad o su carácter.
Caminaba por Gray's Inn Road hacia High Holborn. Hacía calor y la calle polvorienta ya le había ensuciado el dobladillo de las faldas. El tráfico era intenso, las ruedas traqueteaban sobre el adoquinado, el sol relucía en los arneses bruñidos. Cuatro grandes percherones pasaron tirando del gran carro de un cervecero. Los coches de punto chacoloteaban en dirección contraria con gran estrépito de pezuñas y los látigos restallaban sobre las orejas de los caballos. Un landó descubierto dejó entrever la moda de aquel verano, pálidos parasoles para mantener el cutis blanco, el cascabeleo de las risas, la brillante seda de una manga abullonada y cintas de raso aleteando en la brisa.
Hester reflexionaba en la lealtad ciega en la fuerza pública, en la obediencia incuestionable, en oficiales que no estaban a la altura de la confianza depositada en ellos, no por mala intención sino porque la jerarquía que engendraba el sacrificio de la voluntad a un sentido del honor por encima de la inteligencia, incluso por encima de la certeza, había exigido un precio espantoso. Tal vez la alternativa fuese el caos, pero cuando Hester presenció la muerte en tales circunstancias quedó anonadada, herida para siempre en el alma y la mente.
Había estado en los altos de Sebastopol, contemplado la masacre durante la carga de la Brigada Ligera contra los cañones rusos. Luego intentó rescatar a algunos de los pocos maltrechos supervivientes. El sinsentido de aquello todavía la abrumaba. Dudaba seriamente de que ella fuese capaz de ofrecer lealtad ciega a nadie. Sabía cuánto podía costar.
¿Cuál era el precio de la deslealtad, la soledad que no confía en nadie, que no cree en nada, siempre titubea, cuestiona, antepone el intelecto a la pasión? Seguramente al final ese precio aún era mayor, y no quería que Monk lo pagara. Si ella llegaba primero, quizá podría amortiguar el golpe, encajar una parte del desengaño.
Al final de Gray's Inn Road torció a la izquierda por High Holborn. Cuando el tráfico se lo permitió, cruzó la calle, siguió caminando y entró en Castle Street. Sabía exactamente adónde estaba yendo y a quién buscaba.
Aun así tardó otra media hora en encontrarle, pero el motivo de la demora la llenó de alegría. En su domicilio le dijeron que había conseguido empleo como escribiente en una firma comercial, aptitud que había adquirido tras perder la pierna en Crimea nueve años antes. Por aquel entonces incluso escribir su propio nombre constituía todo un reto para su analfabetismo.
Al llegar al establecimiento en cuestión refrenó su urgencia tan bien como pudo, pero aun así el jefe de escribientes la miró con recelo, mordiéndose el labio mientras decidía si daría permiso a uno de sus empleados para que hablara con ella.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу