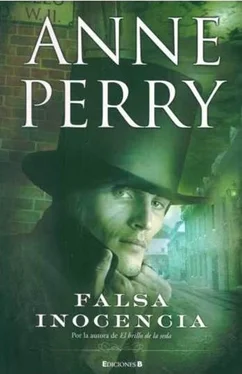Cruzó Rotherhithe Street y enfiló el estrecho callejón que conducía a la escalinata de Princes Stairs. El olor a sal y cieno preñaba el aire. Aún no habían dado las nueve de la mañana pero, en aquella época del año, el sol hacía horas que había salido y el calor apretaba. Apenas soplaba viento que aliviase el bochorno. Oía los gritos de los gabarreros y los estibadores a doscientos metros de distancia. La marea estaba alta, el agua era mansa y presentaba un aspecto oleoso. No había suficiente corriente para mover los barcos anclados, y las marañas de mástiles y jarcias permanecían inmóviles bajo el cielo azul.
Había tenido ocasión de matar a Phillips, y fue su propia arrogancia la que lo convenció de que ya lo había vencido; de ahí que no lo hubiera hecho. Su intención fue vindicar la memoria de Durban y demostrar al mundo que había tenido razón. Y había querido ser él quien lo hiciera: así todos sus hombres lo sabrían y lo respetarían por ello. Verían que había pagado la deuda contraída con Durban y que se había ganado una especie de derecho a ocupar su puesto, en vez de serle ofrecido sin más.
Sólo que, por supuesto, no había sido así. Todo lo contrario: había garantizado que Phillips se librara de pagar, no sólo ahora sino para siempre. Era libre para regresar a su barco con sus niños, quienes serían más cautivos que nunca en sus desdichadas vidas.
Un transbordador golpeó el embarcadero y el piloto gritó, rompiendo el hilo de los pensamientos de Monk.
Monk salió de su ensimismamiento y bajó. No era preciso que diera indicaciones; hacía aquel trayecto a diario y casi todos los hombres lo conocían. Un saludo con la cabeza era cuanto esperaban de él. Seguramente medio río estaba al corriente del resultado del juicio. Tal vez le compadecían, aunque no faltaría quien lo despreciara por ello. Phillips lo había dejado en ridículo. O Rathbone. O, a decir verdad, él mismo se había puesto en ridículo. Si hubiese tenido suerte, se habría salido con la suya, pero eso no alteraría el hecho de que se había fiado demasiado de las declaraciones, que había permitido que los sentimientos le ofuscaran la razón y que como resultado hubiese cometido errores por descuido. No tenía nada que decirle al piloto. En realidad no tenía nada que decirle a nadie hasta que hubiese rescatado algo de entre las cenizas.
Pagó su pasaje, se apeó en la otra orilla, en Wapping New Stairs, y subió el breve tramo de escalones hasta el nivel de la calle.
Un niño le aguardaba de pie. Era enjuto y nervudo, de semblante avispado. Se había encasquetado una gorra que le tapaba casi todo el pelo. Llevaba una camisa harapienta a la que le faltaban varios botones, y las perneras de sus pantalones eran desiguales, como desiguales eran sus botas, una marrón y la otra negra. Aparentaba unos diez u once años de edad.
– Da pena verle -dijo a Monk en tono desdeñoso-. Vaya cara de perro. Me figuro que es normal. Lo hizo fatal. -Echó a caminar detrás de él cuando Monk enfiló por el muelle en dirección a la comisaría. El niño se sorbió la nariz-. Digo yo que hará algo, ¿no?
Su voz dejaba traslucir una nota de inquietud que rayaba en el miedo.
Monk se detuvo. El piloto del transbordador no merecía el esfuerzo de fingir, pero Scuff merecía sinceridad y el coraje de no decepcionarlo. Miró al niño y vio la vulnerabilidad que brillaba en sus ojos.
– Sí, claro que voy a hacer algo -dijo Monk con firmeza-. Pero tengo que reflexionar antes de hacerlo para que esta vez me salga bien.
Scuff meneó la cabeza, aspirando aire entre los dientes, pero parte de su miedo se disipó.
– Tiene que ir con cuidado, señor Monk. Puede que haya sido el mejor sabueso en tierra firme, pero eso no sirve con los maleantes del río. Aunque ahora que lo pienso, ese abogado es muy listo. Tan encopetado con sus pantalones a rayas y sus zapatos lustrados. -Por un momento su cara fue pura compasión-. Pero está más pringado que los cuartos traseros de un perro.
Siguió el paso de Monk por el adoquinado.
– No está pringado -lo corrigió Monk-. Su trabajo consiste en librar a la gente de los cargos, si puede. Es culpa mía habérselo puesto en bandeja.
Scuff se mostraba escéptico.
– ¿Alguien le está retorciendo el brazo para que lo haga, entonces?
– Es posible. Aunque podría ser simplemente que el fundamento de la ley exige que incluso el peor de nosotros merece un juicio justo.
Scuff hizo una mueca de profundo desagrado.
– El peor de nosotros merece bailar al final de una soga, y si usted no sabe eso no está listo para salir de su casa a solas.
– Eso no cambia nada, Scuff -dijo Monk abatido-. Phillips está libre y a mí me toca arreglar el desaguisado y trincarlo por alguna otra cosa.
– Lo ayudaré -dijo Scuff de inmediato-. Me necesita.
– Me gustaría contar con tu ayuda, pero no la necesito -dijo Monk con tanta delicadeza como pudo-. Aún no tengo muy claro por dónde empezar, aparte de revisar lo que ya sé y ver dónde hay agujeros, y luego seguir indagando hasta que pueda trincarlo por pornografía o extorsión. Es peligroso, y no quiero correr el riesgo de que te hagan daño.
Scuff lo meditó un momento. Intentaba caminar al mismo paso que Monk, pero sus piernas no eran lo bastante largas y a cada tres o cuatro zancadas tenía que dar un saltito.
– No tengo miedo -dijo al cabo-. Al menos no tanto como para parar.
Monk se detuvo y Scuff lo imitó dos pasos después.
– No dudo de tu coraje -dijo Monk claramente, mirando a Scuff a los ojos-. De hecho, si tuvieras un poco menos estarías más seguro.
– ¿Quiere meterme el miedo en el cuerpo? -preguntó Scuff incrédulo.
Monk tomó una decisión rápida.
– Si eso impide que caigas en manos de hombres como Phillips, sí.
Scuff se quedó allí plantado, y la testarudez de su expresión fue revelando poco a poco pesadumbre.
– Piensa que no valgo para nada, ¿verdad? -dijo, amagando un sollozo.
Monk se enfureció consigo mismo por haberlos puesto a ambos en semejante situación. Ahora se veía atrapado entre negar el hecho de que le importaba el niño, lo cual sería una hiriente mentira cuyo daño quizá nunca podría reparar, o admitir que su decisión se basaba en el sentimiento más que en la razón. O la alternativa, tal vez aún más cruel, de insinuar que realmente pensaba que Scuff era un inútil. Esta última no cabía siquiera tomarla en consideración.
Echó a caminar de nuevo.
– Pienso que vales mucho -dijo en voz baja, aflojando un poco el paso para que el niño no tuviera que dar saltos a fin de no rezagarse-. Porque sabes muchas cosas y tienes cerebro, pero no estás preparado para pelear, y esto puede ponerse muy feo. Si tengo que largarme corriendo, no quiero tener que parar para asegurarme de que estás bien. ¿Alguna vez has oído la expresión «rehén de fortuna»?
– No, nunca -dijo Scuff con recelo, aunque había una chispa de esperanza en sus ojos.
– Significa que algo te importa tanto que no puedes permitirte perderlo, de manera que la gente puede hacerte hacer lo que sea -explicó Monk-. Porque tú crees que eso vale mucho, o no quieres que alguien lo destruya -añadió, no fuera que Scuff se avergonzara.
Scuff dio unas cuantas vueltas a la idea, estudiándola.
– ¡Oh! -dijo al fin-. O sea que usted no querría que Phillips me ahogara, por poner un ejemplo, o que me cortara el cuello, ¿no? Para que le dejara en paz. Pero si a usted le da igual, le dice que haga lo que quiera y lo pesca. ¿Es eso?
– Algo parecido -afirmó Monk, pensando que el niño lo había entendido bastante bien.
– Caramba -dijo Scuff asintiendo-. Bueno, si topamos con alguien tan bobo como para dejarse atrapar, tendremos que asegurarnos de que sea alguien que no nos importe… demasiado. Supongo que la señora Monk es uno de esos rehenes, ¿no? Dejaría escapar al mismísimo diablo con tal de salvarla, ¿verdad?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу